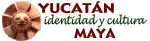En el discurso actual de los científicos sociales, se habla mucho de las identidades y su formación, conceptos enigmáticos, al mismo tiempo que resultan ser conceptos claves para entender los procesos globales. Según Hobsbawm (1996:40), esto se debe al ritmo acelerado de cambios y transformaciones que se están dando en las sociedades humanas de nuestros días, y una relacionada desintegración de las estructuras de autoridad. En sociedades complejas, el perfil e importancia de las minorías se incrementa debido al rol de la etnicidad en la construcción de identidades (Fried 1983). Por ejemplo, la situación de la gente indígena en contextos coloniales y poscoloniales nos provee de datos importantes sobe el proceso de construcción y transformación de identidades étnicas y las regionales de reciente creación, y enfatizan estrategias usadas por estos grupos para mantener una distancia crítica entre ellos y los colonizadores para poder la autonomía moral, la integridad cultural, y la soberanía política (Ibid 223). Pero estas condiciones están cambiando.
Las identidades se construyen con la base de las estructuras de relaciones sociales, además de sistemas de conocimiento, creencia y significado. Etnicidad es sólo uno de muchos posibles parámetros alrededor de los cuales se puede consolidar un grupo. La localidad o lugar (place) también ha sido un vehículo importante para la formación y mobilización de grupos. Este trabajo explora el concepto de lugar, como motivo o motor en la construcción de identidad, y usa como ejemplo a un grupo en una zona indígena maya de Yucatán, México. Se plantean las preguntas: ¿Exactamente, qué es lugar? ¿Quiénes se identifican con el lugar? ¿Cómo se logra esta identidad? ¿Cómo se construyen el lugar y la identidad de lugar y cuál es la importancia de esta identidad? Esto último se explora brevemente en el contexto de cambios recientes en la zona de estudio.
La investigación para este ensayo se llevó a cabo en Chemax, Yucatán, y tal vez es importante mencionar que uno de los objetivos importantes del estudio ha sido identificar los límites espaciales de la unidad social reconocida por el nombre “Chemax” por los habitantes de la zona. El grupo de gente de “Chemax” se llama en maya yucateco: eetcahal Chemax (vecinos de Chemax), y se identifican con el nombre del asentamiento principal, no importando su lugar de residencia o de trabajo en un momento dado. Al ser preguntados en maya “quiénes son”, los que son “de Chemax” no se identifican con su país, su estado, su región, su lengua, su municipio ni con su familia, sino se identifican con Chemax. El lugar de este “lugar” en su autoidentificación o identidad es el enfoque del presente trabajo.
Lugar de identidad
¿Qué significa “ser de Chemax”? ¿Qué beneficios tiene para el individuo ser “de Chemax”? ¿Cuáles son los requisitos para poder decir que uno es de Chemax”? Finalmente, ¿que significa no ser de Chemax?
El concepto de “lugar” es relevante para resolver las preguntas planteadas. Estudios iniciales de lugar enfatizaron el significado que pueden tener para individuos y el papel de estos significados es en el desarrollo de un sentido de pertenencia y de la identidad misma del individuo. Esto se ha llamado la “dimensión experimental de lugar” que “evoca un sentido de pertenencia a un grupo social y un grupo de identidad grupal” (Godkin 1980:73). Por su parte, Anne Buttimer (1980:167) afirma que “los sentidos personal y cultural de identidad están íntimamente ligados con la identidad con lugar”. Esta identidad tiene muchas dimensiones incluyendo “la simbólica, la emocional, la cultural, la política y la biológica”. Pero mientras ciertos aspectos de la autoidentidad se relacionan con el lugar de origen o de residencia de una persona, al mismo tiempo lo que se dice de ese lugar y sus habitantes externos refuerza la realidad y en algún sentido se “transforma en parte de ese lugar” (Fernández 1988:31). Lugar es un espacio experimentado, un espacio definido y compartido por miembros de un grupo cultural, pero vivido por el individuo. En las palabras de Relph, en el trabajo clásico sobre lugar publicado en los años setenta:
La organización espacial de una aldea toma forma en un proceso no cohibida, para concordarse con una variedad amplia de creencia y prácticas sociales; cada miembro de una cultura está consciente del significado de varios elementos espaciales de la aldea y responde en una forma apropiada a cada uno (Relph 1976:13).
Hay para casi cada uno una asociación profunda y una conciencia de los lugares en donde nacimos y crecimos, en donde actualmente vivimos, o en donde hemos tenido experiencias particularmente conmovedoras (Ibid 42).
En un estudio más reciente de lugar, Revill (1993:137) plantea que “la certitud emana del hecho de poseer los medios para describirse a uno mismo, y la seguridad emana de tener la posibilidad de hacer esto en una manera compartida por los miembros del grupo, pero de acceso restringido para fuereños”. La certitud y la seguridad son ingredientes muy deseables en la construcción de identidades. Así tenemos el lugar como una localidad, imbuida de significados compartidos por el grupo; un ámbito de actividad y experiencia, hacia el cual el individuo tiene un sentido de pertenencia, y con el cual el individuo se identifica.
Esta definición o concepto inicial de lugar ha sido criticado como demasiado estático. Estudios recientes sugieren que los significados de lugar no son fijos, sino que son construidos y manufacturados. En vez de encontrar un lugar como entidad inmutable, el lugar es nada más el reflejo de las relaciones sociales. Es parte de la manifestación espacial de la comunidad y como tal, refleja cambios en la comunidad, como es el caso dentro de la comunidad misma. Existe un proceso dialéctico activo: por un lado, existen presiones para el cambio y la innovación. Existe, pues, una tensión entre un significado relativamente estable, y los procesos de reconstrucción y modificación del mismo. Masey (1994:8) plantea que la definición de lugar debe ser ampliada para “tomar en cuenta la construcción de los sujetos mismos que se encuentran dentro del lugar y que forman parte del lugar: así se plantea la identidad de lugar como una articulación doble”. El peligro que existe en enfocarse sólo en el lugar y no en su construcción social es ilustrado por Appadurai (1988:37), quien nos advierte de la tendencia de “congelar” ciertos miembros de la sociedad en ciertos lugares. Usando como ejemplo el uso del término “nativo” en la antropología, este autor afirma que “lo que significa es, no nada más que son personas de ciertos lugares, y que pertenecen a estos lugares, pero también que están de cierta forma encarceladas o limitadas a estos lugares” (Ibid 37).
Si estas propuestas tienen validez, al afirmar su afiliación y asociación con Chemax como parte de su identidad, el individuo está afirmando una afiliación con y participación en una unidad social, además de espacial. El nombre del lugar, Chemax en este caso específico, debe evocar una serie de expectativas y connotaciones que se comparten y que se han desarrollado a través del tiempo. Al mismo tiempo, estas expectativas y significados estarán sujetos a presiones para cambiar, debido a las presiones sobre la construcción social misma. Como hemos mencionado anteriormente, la identificación con Chemax es extendida, y los que afirman su identidad con esta unidad social y espacial componen, en su totalidad, un grupo corporativo. En la siguiente sección se examinará lo que implica cultivar, mantener y plantear membresía en este grupo: ¿Cuáles ventajas provienen? ¿Qué pasa si uno la pierde? ¿Qué significado tiene esta afiliación para fuereños? Y ¿qué significaría a los de Chemax una afiliación externa? Para examinar estas preguntas, se enfocará en la construcción de Chemax y en aspectos de la identidad del eetcahal Chemax dentro de este lugar.
En primer lugar, se sitúa a Chemax dentro de la geografía política de la Península de Yucatán, México, en términos de la historia reciente de la región. Así se ubica Chemax dentro del sistema político dominante contemporáneo, es decir, como construido socialmente desde fuera. En seguida, se analiza Chemax como un lugar definido y construido desde dentro, por sus propios habitantes y afiliados. Esta discusión se basa en una perspectiva cultural conservadora, es decir, siguiendo una definición del eetcahal Chemax, elaborada en el pasado y heredada y mantenida por los ancianos del lugar y los que están activos, políticamente hablando, en el ámbito local. Luego, se analiza la definición de eetcahal Chemax, planteando que no descansa sólo sobre los requerimientos y procesos internos, sino también sobre la construcción de un “otro”. Aquí emerge el concepto de rangos o jerarquías culturales. Finalmente, se toca brevemente el impacto de cambios recientes en la zona, en términos de cambios dentro de Chemax, es decir en la definición y estructura de Chemax como lugar y como grupo social, y la ubicación de Chemax vis a vis los “otros”.
La zona de Chemax: una breve historia
Hoy en día, Chemax es un municipio en el estado de Yucatán. Cuenta con una extensión territorial de 1.000 km2 y una población de 17,000 habitantes, según el Censo de 1990 (XI Censo 1990). El asentamiento principal, también llamado Chemax, reporta una población de poco más de 6,000 habitantes, mismos que son primordialmente maya yucatecos, dato calculado con base en su autoidentificación como hablante maya yucateco. La Península de Yucatán es una planicie cárstica, caracterizada por poco relieve topográfico, una superficie porosa, con suelos delgados y pocos cuerpos permanentes de agua. Los elementos más comunes de la hidrología de la zona son los cenotes, que tienen una profundidad de entre 24 y 26 metros en la zona de estudio. La actividad agrícola predominante es la de roza-tumba-y-quema en las selvas tropicales que caracterizan la zona. En el año 1990, 77% de los hombres económicamente activos se reportan como agricultores, cazadores o rancheros.
Chemax también marca la frontera de la extensión colonial española hacia el Este, ya que el centro regional de Valladolid, a unos 35 km. hacia el oeste de Chemax, representaba la base de los colonizadores en la región, y fue el lugar que representaba a ellos mismos en el oriente de la Península. En efecto, este lugar representaba a los no mayas en la zona en el período de independencia, y sigue representando hasta hoy día la presencia no maya en esta región de la Península. Existen menciones de Chemax en el registro colonial desde el siglo dieciséis hasta el diecinueve, y se reporta con una población de 7,500 habitantes en 1828 (Pueblo y comarca, Dumond and Dumond 1982). A un lado de la plaza central de Chemax se construyó una iglesia católica hacia finales del siglo XVIII (Perry and Perry 1988:181), frente al palacio municipal, la fecha de construcción del cual no se sabe, pero probablemente data a finales del período colonial.
Cambio en el sistema de impuestos y de tenencia de la tierra, inseguridades políticas en el ámbito nacional y presiones demográficas, contribuyeron al estallido de una guerra en la península de Yucatán en 1847, por medio de la cual los mayas trataron de deshacerse del sistema dominantes mexicano (Patch 1993). Esta llamada Guerra de Castas provocó el abandono por los mayas, en masse, de la mayoría de los asentamientos principales de la Península, y una migración hacia los bosques tropicales que se encuentran al este de Valladolid y de Chemax. Según Rodríguez Losa 1989:231). La población había migrado hacia un área llamado el “territorio cruzob” por las autoridades mexicanas, en referencia al culto a una cruz parlante que emergió durante la rebelión.
Al término de los conflictos abiertos, las autoridades intentaron de nuevo colonizar las zonas boscosas del oriente de la Península. Chemax se ubica en los límites entre dos sistemas: el de representación política oficial de la jurisdicción de Valladolid, y el de los mayas agrícolas del bosque tropical dentro del cual no podían penetrar los representantes del sistema oficial sin arriesgarse la vida. Los intentos promovidos por el gobierno de Porfirio Díaz para “pacificar” y colonizar esta zona han sido estudiados por Herman Konrad (1992), quien describe la frustración de los planificadores porfirianos en sus esfuerzos por poblar la zona y explotar los recursos forestales. Las estrategias adoptadas por el gobierno, a principios del siglo, incluyen concesiones de grandes parcelas a las compañías que llevaban a cabo los levantamientos topográficos para el gobierno, y la venta de contratos y ventas directas de los recursos forestales a intereses externos. En 1902, se funda el territorio de Quintana Roo como entidad política independiente del estado de Yucatán, acto que representaba la separación burocrática definitiva entre la zona llamada “pacificada” y las áreas rebeldes de la Península; la primera, quedando dentro del estado de Yucatán y las segundas, cayendo directamente bajo el mando del gobierno federal. La frontera entre estas dos unidades corre a menos de 20 km hacia el este de Chemax, y en realidad fue calculada usando las torres de la iglesia de Chemax como medida. Así pues, la ubicación de Chemax en la frontera de la zona rebelde fue marchada permanentemente en la geopolítica oficial. En resumen, para los no mayas de la Península, Valladolid marcaba el límite de la extensión de representación oficial hacia el Este, y Chemax marcaba la entrada a la zona maya rebelde.
En años más recientes, Chemax ha sido descrito por muchos yucatecos no mayas como un lugar de mucho conflicto político, debido a la inconformidad por parte de los habitantes de esta zona con el partido político dominante. A principios de 1980, hubo violencia en el pueblo cando el candidato de un partido de oposición ganó las elecciones, pero fue impedido de asumir su puesto como presidente municipal. Estas confrontaciones son frecuentes en Chemax como un lugar peligroso, en la opinión de muchos yucatecos. Debido por lo menos, en parte, a su disidencia política, Chemax recibió los últimos apoyos gubernamentales para infraestructura, como es el servicio telefónico, política que por su parte contribuyó a una incorporación más lenta de este municipio y sus habitantes en el sistema predominante estatal, y reforzó la idea del eetcahal Chemax como resistente a una participación plena en el sistema oficial. Por estas razones, se puede argumentar que Chemax está situado en un lugar estratégico en términos geográficos y sociales vis a vis un proyecto de colonización e incorporación del maya yucateco dentro del Estado-nación mexicano.
Hoy en día, dentro de los esquemas usuales, la población de la Península de Yucatán se divide en dos grupos: los mayas y los no mayas. Los mayas se refieren a ellos mismos como macehual, y a los no mayas como dzul. Por su parte, los no mayas se refieren a sus contrapartes con términos como: mayas, mesticitas, gente indígena, indios. Los mayas de Chemax están identificados con un lugar notorio por actos políticos violentos, y que se encuentra en la frontera de la zona boscosa y del ahora estado de Quintan Roo. La historia de esta zona sitúa a Chemax como lugar en el tiempo y el espacio. Chemax es un lugar indígena en los límites del territorio rebelde, visto como un completamente “pacificado”, y con sus propias maneras de organizarse espacial y socialmente. El maya de Chemax evoca imágenes de gente indigna de confianza, no conformista, violenta y arraigada en sus costumbres.
Chemax como un lugar construido desde dentro
Por todo lo dicho aquí, se puede decir que ser “de Chemax” atribuye a uno un estigma, desde la perspectiva de otras personas de la región y del estado. Sin embargo, ¿qué significa ser “de Chemax” a uno mismo? En respuesta a la pregunta “¿Qué es Chemax para ti?”, la mayoría de los entrevistados contestaron ing cah, mi pueblo, pese a que algunos no estaban viviendo en el pueblo cuando fueron entrevistados. El término cah significa para ellos más que una localidad física: se refiere a un concepto más amplio y abstracto que trasciende la representación física o geográfica.
Poder decir que Chemax es el cah de uno requiere de una serie de acciones de parte del individuo, la mayoría de las cuales sí tienen una dimensión espacial expresada en el asentamiento principal de Chemax. Por ejemplo, el eetcahal Chemax óptimamente participa, por lo menos como espectador, en la festividad anual, o cha’an. Será conocido, por lo menos de vista, en las calles de Chemax, como indicador del tiempo que pasa e invierte en el pueblo y de la red social que tiene ahí. También, luchará por tener un solar en el asentamiento principal, que viene siendo la representación concreta de él y su familia en el cah. Afiliados al cah tiene que estar dispuestos a salir en la defensa del cah, tanto de la persona, de los afiliados o miembros, como del lugar o espacio mismo. Además, deben participar en la construcción y mantenimiento de los espacios físicos del cah, que incluyen el parque central, las calles, los cenotes y el bosque. El eetcahal Chemax debe ser un agricultor y guardar una posición acreditada por medio del cumplimiento de sus obligaciones hacia la unidad y grupo social; esto le da acceso al recurso más importante para el agricultor: el bosque, del cual se elabora sus parcelas agrícolas. Con las instituciones militares, sociales, rituales y políticas en pie dentro del cah, el eetcahal y su familia reciben la protección requerida de las amenazas externas, para poder llevar a cabo sus vidas en paz y tranquilidad.
Según los patrones y expectativas locales, ser “de Chemax” o eetcahal Chemax parece significar que uno se subscribe a estas prácticas, cumpliendo con las obligaciones y recibiendo los beneficios. No es necesario nacer en el asentamiento central de Chemax, ni es necesario mantener la residencia permanente en esta localidad. Más bien, se espera que el agricultor establezca un solar en una aldea pequeña, cerca de su parcela, pues no es práctico en términos locales querer trasladarse del asentamiento principal a la milpa debido a factores de tiempo y distancia. Sin embargo, para poder decir que uno “es de Chemax”, o ing cah Chemax, uno tiene que participar en algunas actividades predeterminadas y cumplir con expectativas definidas.
En sus reflexiones sobre la pregunta “¿qué es Chemas?” algunos informantes locales usaron la frase u t’aan cah: la voz o palabra del cah. Otro, para explicar su afiliación con Chemax, dijo: “Tu chikilbesahba ti cah”, que se traduce como “uno viene y se registra dentro de los limites del cah”. En las palabras de otro, uno siente bajo el “mando” del cah. Éstas son, sin duda, referencias al cah con una unidad social que incluye la forma espacial, o asentamiento mismo. Esto viene siendo un lugar en el sentido de la construcción social que existe junto con su manifestación física. Por ejemplo, dentro del asentamiento se encuentran los espacios construidos que corresponden a los grupos e instituciones a los cuales el eetcahal tiene que subscribir. Las instituciones políticas están representadas, así como la institución que maneja el bosque-espacio y las instituciones rituales (el palacio municipal, las oficinas del ejido y el templo). La festividad anual está representada en forma espacial por la plaza central, sitio que durante once meses y medio al año parece ser sólo un lote baldío. Por su parte, las familias de la zona están representadas por sus solares, a pesar del hecho de que muchas casas quedan vacías durante una gran parte del año.
La manifestación social del eeetcahal Chemax más importante es la festividad anual, la celebración de San Antonio de Padua, durante las primeras dos semanas de junio. Esta festividad, o cha’an, se organiza por un comité de trece señores, llamados los diputados, más un jefe ritual (el kulebi mayol), y tres ayudantes: dos ahkin y un dzulastancia. Cada miembro del comité ha colaborado durante años en la organización para poder fungir en un puesto de autoridad alguna vez. Los organizadores se encargan de algunos eventos que van a tomar lugar diariamente durante las dos semanas de festividades, que incluyen: procesiones, corridas de toros y bailes. El cha’an también tiene un fondo ritual y, como se ha mencionado, la participación de todos los eetcahal Chemax es implícitamente esperada. La mayor parte de las actividades toman lugar en los espacios comunitarios o públicos de Chemax y la representación más sobresaliente del cha’an es la transformación de la plaza central en un corral con estados para los espectadores, en algunos casos de tres pisos de alto, construido de troncos delgados y tablas y con techo de cartón o de hoja de palma. Esto es el ruedo para las corridas de toros. Los bailes se llevan a cabo en el espacio público detrás del palacio municipal. Las procesiones se caracterizan por bandas de música, cohetes, jaranas y el consumo de alcohol, y pasan por las calles del pueblo.
El aspecto observable del asentamiento mismo, junto con los espacios especiales construidos para el cha’an, son las representaciones físicas de cah fácilmente entendibles y accesibles a los fuereños que llegan para la festividad y, por lo tanto, juegan un papel muy importante en la construcción de la imagen del pueblo. El número y aspecto de la gente que asiste y participa en el cha’an, más la calidad de los detalles de las construcciones especiales, los eventos y los participantes, es aún más importante en la construcción de esta imagen. Según los informantes y observación en el sitio, el tamaño y éxito del cha’an es un buen indicador del bienestar e importancia del cah para la gente local. Al mismo tiempo, su misma participación contribuye a este bienestar y sentido de importancia del pueblo. Ser “de Chemax” o decir ing cah Chemax, no es simplemente haber nacido en este lugar y tener un nexo sentimental con él, sino poder decir ing cah Chemax significa que uno ha participado en actividades sociales junto con otros eetcahal Chemax, y significa contar y cumplir con los derechos y las obligaciones dentro de este grupo. Tener identidad con Chemax y orgullo en esta identidad, está íntimamente relacionada con la imagen de Chemax como un lugar importante y organizado, e implícito en esto está la participación de la membresía. Por la razón, el cha’an, como la manifestación pública de Chemax, es fuente de mucho orgullo para los eetcahal Chemax, tanto los jóvenes como los ancianos. El cah es un conjunto de instituciones, sus miembros y sus actividades o praxis, situados dentro del espacio de un asentamiento, en este caso, llamado Chemax.
A pesar de estos elementos internos muy arraigados, Chemax y los eetcahal Chemax no viven aislados sino que se sitúa el cah, junto con sus afiliados y sus instituciones sociales, en un contexto más amplio. Existen otros caho’ob en la región y la gente de Chemax asiste (y comenta mucho) sobre los cha’an de otros pueblos. Además, el trabajo agrícola de la zona requiere de frecuentes, y a menudo distantes, cambios de residencia. Hasta los años setenta, la explotación del chicle, que fue una actividad económica de suma importancia en la zona, requería que los chicleros viajaran mucho en el área, quedándose en campamentos tropicales a muchos kilómetros de sus pueblos y familias. Actualmente, cientos de jóvenes salen de Chemax para trabajar en actividades relacionadas con el turismo internacional, en las costas del este de la Península. Es decir, el eetcahal Chemax entra en contacto con eetcahal de muchos otros lugares. Efectivamente, dentro de las fronteras del municipio de Chemax existen otros caho’ob, Xcan es un asentamiento que hasta recientemente recuperó su estatus de cah, con sus respectivas instituciones y espacios relacionados, después de un período de abandono completo provocado por la Guerra de Castas en el siglo pasado. Al encontrarse uno a otro, la gente de la zona determina en corto tiempo la afiliación de cah de sus nuevos conocidos, y forman impresiones iniciales basadas en el imagen de estos cah. Así pues, el chemaxeño tiene fama de ser politizado y bronco, impresión basada en la historia de este lugar.
Pero es importante notar que una afiliación de cah o de lugar es notorio no nada más para saber con qué pueblo se asocia o se afilia uno. También es importante para distinguir los que tienen afiliación de cah, con los que no tienen ninguna afiliación; porque los que no cuentan con una afiliación caen dentro de categorías sociales especiales de rango.
La colocación del chemaxeño y la idea del “otro”
¿Qué pasaría en el caso de un individuo que decide que no quiere cumplir con lo que le piden para poder ser afiliado o miembro, eetcahal, de un pueblo? Vivir en Chemax sin mantener una afiliación con Chemax en fechas actuales podría implicar algunas dificultades en términos de la defensa de los derechos, de protección de chismes maliciosos, de poder ser enterrado en el cementerio y de demencia en términos de asuntos que tienen que ver con los espacios comunitarios o públicos. Sin embargo, en la actualidad, las instituciones oficiales del municipio, el estado y la nación no requieren de membresía en la unidad social del pueblo o cah para ejercer sus mandatos. A pesar de esto, los señores de Chemax en su mayoría cultivan su membresía en Chemax, o en algunos casos en otro cah. La población minoritaria no maya, por su parte, no reclama membresía en esa unidad. Sus objetivos económicos y políticos, su afiliación lingüística e identidad étnica, los lleva a buscar afiliación en Valladolid, como lugar de identidad. En efecto, es común que las familias no mayas de Chemax se esfuercen por tener un solar o una casa en ese centro regional o en Cancún, para consolidar su identidad de lugar fuera de Chemax. Dentro de Chemax, donde el término para referirse a ellos es dzul, se concentran en los alrededores de la plaza, no en las zonas habitadas del pueblo mismo. Se ha argumentado en otro lado que el patrón de asentamiento de los dzulo’ob en Chemax corresponde a un tipo de ghetto. (Brown 1995).
La afiliación de cah se vuelve más poderoso aun cuando es visto desde el contexto de los que no tienen afiliación de pueblo. Los que no viven “bajo el mando” de un pueblo, son considerados por muchos eetcahal Chemax como “indios”, en el sentido de salvajes. El hecho de entregarse a un cah o pueblo y así tener que cumplir con los deberes y obligaciones definidos por las instituciones sociales que se concentran en un asentamiento central, se llama “tu kukubaoh”, que viene del verbo “kukuba”, “entregarse sin discreción” (Barrera Vásquez 1980:416). Así se puede ver que la afiliación con lugar marca la distinción especial entre los civilizados y los primitivos para el eetcahal Chemax, en una construcción social de jerarquía trasciende de la simple idea de anidar, que significaría que una comunidad se puede considerar como de una rango inferior si forma parte de una comunidad más amplia o compleja (Hatch 1979). También, el contraste entre el afiliado en Chemax con el individuo o grupo que no tiene ninguna afiliación, representa más que una simple corporación de lugares, como lo propone Fernández (1988:32), que puede llevar a una “celebración de la identidad local por medio de su comparación y contraste con otro lugar”. Tampoco es simplemente una construcción de la identidad local, en un ejercicio de “enfatizar diferencias y haciendo hincapié en lo único, en vez de buscar similitudes” como lo propone Nicholson (1996), sino que esta distinción entre el afiliado de Chemax y el que no tiene afiliación se entiende como un reflejo del desarrollo cultural del “otro”, empleando nociones de superioridad e inferioridad, y la idea de ascendencia cultural (Ching and Creed 1997:30). El Chemax eetcahal maneja una jerarquía cultural maya, dentro de la cual él mismo ocupa el lugar más alto.
Esta construcción del “indio” para el eetcahal Chemax podría haber emergido y/o a su vez reforzado, durante la Guerra de Castas, ya mencionada. Durante esa época violenta, una gran parte de la población de la Península se desplazó hacia los bosques tropicales del Oriente, dejando abandonados muchos asentamientos de otras zonas, ya registrados oficialmente por el gobierno. Cuando se acabó el conflicto armado, algunos de estos individuos restablecieron su membresía en sus lugares o pueblos de origen, mientras que otros formaron nuevos pueblos o cah, o se afiliaron con los cah más cercanos. En esa época la población de Chemax, creció enormemente. Sin embargo, algunos grupos mayas se quedaron en el bosque sin afiliación a pueblos. Los habitantes de Chemax conocían a esta gente por medio de contactos directos de, por lo menos, tres tipos: a) Los chicleros encontraron estos pequeños grupos en el bosque, mientras llevaban a cabo sus trabajos de recolección de chicle; b) por su parte, los milperos tuvieron encuentros con estos individuos sin afiliación de pueblo mientras hacían sus labores agrícolas en el bosque; c) también, el pueblo y habitantes de Chemax experimentaron incursiones de estos grupos dentro del asentamiento. Existe dentro de la historia oral de Chemax cuentos de experiencias directos con estos “indios”, en las cuales se enfatiza que hablaron el mismo idioma que los de Chemax, pero que se vestían muy diferente: en taparrabos o uits, que usaron aretes, y que llegaron armados a los pueblos en busca de comida y mujeres. Según algunos ancianos, en Chemax se referían a ellos como sureños (en referencia a su lugar de origen), compas (porque se referían ellos a los de Chemax como compadres), cruzob (por sus creencias en el culto de la cruz parlante), tatiches o indios. Según estos testimonios, los cruzob vivían en asentamientos pequeños dentro del bosque, “sin autoridades”, es decir, sin las instituciones sociales y sus relacionados reglamentos, servicios, y construcciones espaciales. Es decir, no vivían en forma de cah.
La construcción social del sureño o cruzob como un otro primitivo, sin afiliación de cah o lugar, necesitado de mujeres y bienes, reafirma la colocación social y cultural del chemaxeño. Los sureños se representan como marginados en términos económicos, políticos y sociales. Estos criterios de juicio refuerzan la colocación misma y la idea de la jerarquía cultural. Uno de los mensajes disimulados para los eetcahal Chemax dentro de este esquema jerárquico podría ser el siguiente: “Si uno quiere salirse de las obligaciones y reglas del sistema social representado en el cah, entonces uno opta por ser un primitivo, un indio”. En los márgenes del sistema maya también existe la posibilidad de ser dzul, categoría que tampoco representan rango más alto que el de eetcahal Chemax. Afiliación de lugar, por lo tanto, significa entre otras cosas, la ubicación relativa del eetcahal Chemax. Masey (1994:120) plantea este proceso como uno que consolida al individuo en un lugar de “estabilidad y autenticidad” en términos de la “articulación de las relaciones sociales”, que vienen siendo relaciones de inclusión y de exclusión. Según este autor, la construcción de lugar y la identificación con un lugar asegura y estabiliza estos significados.
Identidad con Chemax como lugar, así sitúa el afiliado dentro de un sistema estatal; Chemax como un lugar de rebeldes. Afiliación con Chemax, como asumido y construido por el chemaxeño mismo, representa cumplir en un sistema de derechos y obligaciones hacia el grupo que trasciende una simple identificación con un lugar por razones sentimentales. Al mismo tiempo, afiliación con Chemax diferencia el eetcahal Chemax de los primitivos que no viven bajo el mando de ningún pueblo y como tal son los “indios”. Así, pues, la idea de jerarquía cultural y una escala cultural ascendiente está implícita en la construcción de lugar e identidad entre los eetcahal Chemax.
Esta interpretación descansa sobre una estructura social y esquema fijos y dibuja el eetcahal Chemax conformando estructuras relativamente estáticas. ¿Qué pasa cuando esta unidad se expone a cambios e innovaciones en la definición de Chemax, su construcción y la identidad de lugar que corresponde al afiliado?
¿La colocación de Chemax en una jerarquía distinta?
Ya no existen sureños, tatiches o cruzob maya en la zona de estudio, aunque el referente indio se usa todavía por algunos habitantes de la zona como término de desprecio. Quintana Roo ha vuelto a ser estado, con una infraestructura elaborada construida principalmente para acomodar los visitantes a la zona del Caribe. Estas actividades turísticas han precipitado enormes cambios en el perfil demográfico, político, económico y social de toda la zona hacia el este y sureste de Chemax. Cancún es una de las ciudades más grandes del Caribe y es una urbe de migrantes recientes de otras zonas de la República, junto con turistas nacionales e internacionales. Dentro de la nueva definición regional y territorial, Chemax representa sólo un pueblo indígena de pocos recursos y sin ninguna atracción turística, aunque los eetcahal Chemax sí tienen una participación importante como obreros en actividades relacionadas con el turismo, especialmente en las obras de construcción de la infraestructura turística.
Chemax como lugar céntrico para las instituciones de defensa de la región, de control de acceso a los recursos vitales para la población humana de la zona y de servicios rituales y sociales, ha perdido importancia, tanto absoluta como relativa, dentro de esta configuración regional nueva. Ni siquiera se construye Chemax ahora como un asentamiento rebelde en las fronteras de un sistema oficial. Ya no es relevante para el mapa de Chemax reclamar su membresía en un pueblo grande y organizado, con una actitud de superioridad hacia los que no tienen tal afiliación. Aunque la construcción interna de Chemax sigue siendo un proyecto de suma importancia, expresada como siempre en la festividad anual de cha’an, la colocación o ubicación de Chemax en relación al sistema más amplio ha cambiado radicalmente. Muchos de los eetcahal Chemax ya no laboran en actividades agrícolas y cada día menos gente se suscribe a las instituciones sociales, rituales y políticas del cah para afiliarse a las instituciones oficiales regionales, estatales y nacionales.
En un libro reciente, Keith y Pile (1993) enfatizan el aspecto político intrínseco de los espacios, afirmando que espacialidades “expresan relaciones asimétricas de poder”. Espacio y lugar pueden ser usados, en la opinión de un estudioso (Bondi 1993), para resistir relaciones dominantes de poder. Sin embargo, un solo individuo puede contar con afiliaciones diferentes, contrastantes y contradictorias en nuestro mundo actual, y con distintas lealtades y responsabilidades en cada caso. Hoy día es más difícil encontrar las unidades sociales del pasado caracterizadas por su tejido interno muy estrecho. Ahora las fronteras de los grupos sociales se han vuelto más vagas y como resultado, la cohesión entre los miembros de una comunidad y los niveles de participación han disminuido (Hatch 1979). Esto se va a ver más evidente en casos de la pérdida de autonomía de instituciones locales en respuesta a presiones fuertes de instituciones y agencias ajenas a la comunidad (Ibid 269). Tales presiones causan cambios en las relaciones sociales y en las manifestaciones sociales de esas relaciones. En el caso de Chemax, esto significaría cambios en los componentes sociales y espaciales del cah.
El tiempo y los recursos invertidos por los habitantes de Chemax en Cancún y la región de turismo obviamente representan recursos no disponibles para invertir en la construcción de Chemax. Se está diversificando la unidad social, tanto en términos de la consolidación de los miembros en grupos corporativos unidos, y en términos de los espacios sociales y concretos construidos por y para las acciones de estos grupos. El nativo de Chemax no está confinado a una sola localidad, pues localidad es simplemente una construcción que se modifica y se transforma. Sin embargo, la transformación en el lugar tanto refleja como precipita cambios en la sociedad misma, es decir, cambios en los significados compartidos y relaciones estructurales entre los miembros y también con la sociedad más amplia.
No se ha intentado estudiar aquí la importancia de la identidad con Chemax en términos de los sentimientos subjetivos e individuales de pertenecer, que algunos autores has destacado en estudios de identidad de lugar (Hummon 1986:18). Más bien los datos etnográficos presentados proveen de una buena base para entender la construcción de Chemax como lugar, emergiendo su colocación histórica, geográfica, sociopolítica y cultural, tanto como la situación de Chemax como un lugar céntrico depositorio de instituciones y actores, relaciones y eventos sociales, y para el entendimiento del cómo estos últimos Chemax como lugar. También, los datos apoyan la idea de Chemax, en relación relativa a otros y la idea de jerarquía cultural. Así, la identidad con Chemax se logra y se cultiva por protagonistas de Chemax, al mismo tiempo que esta identidad los define en relación con ellos mismos (como grupo) y dentro del contexto más amplio regional.
Los cambios recientes en la colocación de los mayas de Chemax dentro de esta región reflejan la importancia creciente de oportunidades de ganarse la vida en actividades económicas relacionadas con el turismo. Como parte del sistema nacional que define esta región turística, Chemax es un pueblo marginal, indígena y pobre. En la retórica oficial de México, estos lugares y sus habitantes están representados como atrasados, primitivos y resistentes al cambio. En el esquema de rangos sociales del sistema oficial mexicano, por lo tanto, lugares como Chemax se encuentran en los lugares inferiores. Dentro de la jerarquía cultural dominante, estos lugares y sus habitantes son subalternos. El cah y sus instituciones se están atrofiando, reemplazados por actividades económicas, sociales y políticas del sistema más amplio oficial, representadas éstas por sus respectivas instituciones, cada una con su espacio apropiado, algunos dentro del pueblo. Es difícil imaginar que el lugar de Chemax en este esquema dominante al cual ahora subscriben tantos chemaxeños, no tendrá un impacto importante sobre la construcción de la identidad de lugar para los eetcahal Chemax en un futuro próximo. Como eetcahal Chemax, uno se ubica arriba en un esquema jerárquico cultural, con los indios abajo; mientras como indígena maya de Chemax dentro del sistema nacional representado en Cancún, la identidad de uno se afilia a un lugar de gente atrasada y arraigada. Estos son los indios dentro del sistema dominante mexicano.
La construcción de identidad y la importancia de lugar
Localidad o lugar es uno de los enfoques más importantes alrededor del cual se establece la identidad y, según Wallman (1982:76), “donde origen, cultura y localidad son congruentes, puede ser que no se distingue entre la identidad étnica e identidad local”. Hasta hace poco, esta descripción de Wallman se podría aplicar a la mayoría de la población de Chemax. La identidad de los eetcahal Chemax fue tanto étnica como local. Sin embargo, el impacto del colonialismo normalmente produce un paisaje de desventajas regionales, según Heckmann (1982:14), resultando “del uso de la fuerza (de) medios administrativos, y sobre todo por el impulso hacia la homogeneidad provocado por el modo de producción industrial”. Las poblaciones de estas regiones vuelven a ser, según el colonialista, “minorías regionales”. En las palabras de Heckman (Ibid:14), éstas son:
...poblaciones sufriendo desventajas económicas y represión cultural en regiones con composiciones socioculturales heterogéneas, quienes tienen una orientación hacia las tradiciones políticas y culturales de un estado pre nación para poder mantener o recuperar una identidad política y cultural y así lograr una mejoría económica. Estas metas les llevan a exigir su autonomía política y cultural dentro de la nación.
Mientras la autonomía exigida se expresa en términos de lugar y comunidad, normalmente no se considera una amenaza al Estado-nación. Esto se ha llamado “soberanía cultural” por Kearney and Varese (1995), y se contrasta con la “soberanía étnica” caracterizada por la construcción de la identidad basada en “fronteras etnopolíticas y etnobotánicas”, y que se juzga, por el Estado, como un intento de subvertir el proyecto y la autoridad estatales. Dentro del sistema maya de Chemax, la identidad de lugar y de comunidad predomina: produciendo el eetcahal Chemax. Sin embargo, con una incorporación y participación más amplia en las estructuras y espacios nacionales y globales, el maya de Chemax se ubica en términos de clase y de etnia. El Chemax eetcahal se convierte en un miembro más de una minoría regional y con base en esto se empieza a construir una identidad étnica.
¿Por qué es importante lugar y la construcción de identidad a base de lugar? Una razón puede ser porque identidades con lugar han sido invocadas en muchos momentos de terribles conflictos en este planeta. El contenido de lugar, es decir, los múltiples y cambiantes factores, tanto internos como externos, que contribuyen a la construcción del lugar, puede revelar importantes aspectos del pasado, presente y futuro de sus habitantes. Esta contextualización, expresada en lugar, puede ayudarnos a predecir momentos de tensión y palear situaciones de conflictos. Una tendencia reciente de enfatizar una percibida “fragmentación” entre los grupos humanos en el mundo moderno provoca un interés analítico en el incremento en los números de personas desplazadas y desubicadas. El incremento en los números de personas desplazadas y desubicadas. El incremento en la complejidad de lugres, con una explosión de “identidades múltiples” y contradicciones internas dentro de las localidades también es enfoque de análisis (Keith y Pike 1993:225). El choque entre construcciones y visiones conservadoras de lugar y factores innovadores causados por transiciones demográficas, políticas y económicas, lleva a las poblaciones a veces a tomar acciones militantes, como es el ejemplo de Chiapas, México, durante los últimos seis años, en particular. Chiapas ahora se construye teóricamente como una región unificada compuesta de una diversidad de pueblos indígenas, quienes a su vez se circunscriben a lugares que los separan y los dividen en rivalidades; la construcción de una identidad regional con un referente de lugar, como en el caso de Chiapas, puede emerger entre los mayas de Yucatán, sobre todo si la identificación con cah se vuelve redundante o irrelevante en la construcción de nuevas relaciones sociales y autonomías dentro del sistema mexicano dominante. La historia nos muestra cómo espacios, lugares, regiones e identidades son negociados, y cómo, cuando entran en contienda, pueden volverse políticamente volátiles.
Bibliografía