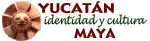Yuum K’iin Kili’ich K’áak’ (Gran sacerdote, Fuego Sagrado) bajaba del castillo principal de Chichén Itzá, una mañana acompañado de su hijo Htuukul (pensamiento celeste) a donde había sido llamado por el Rey Koh Kitam (diente de jabalí). En el descenso de la escalera que mira al poniente, (del castillo) que estaba rodeado por el gimnasio, a casa del adivino, la del escultor del reino y el paseo imperial, entabló con su hijo una conversación en la que le daba a conocer el objeto de la llamada del rey, señor suyo.
Desea el rey que le diga yo de dónde proceden los primeros pobladores de Yucatán, los que levantaron los primeros cimientos de esta ciudad, que su abuela Xki’ichpan xPéet Há (la bella laguna) le contó que los primeros hombres que asomaron y fundaron Chichén Itzá vinieron del poniente: pero que el gran sacerdote Noh Eek’ (Gran lucero) que regía los conventos hace diez o doce ahuanes, dejó escrito un libro en el que habla de la aparición de los primeros hombres de estas tierras. Tengo para mi que dice bien: voy a registrar la vida sagrada y a saber si el tal sacerdote escribió algo y si resulta verdad la existencia de tal libro, de mucho me servirá para fundar mis teorías sobre la aparición del hombre en Yucatán, porque has de saber, querido Htuukul que estoy escribiendo la historia de Chichén, de sus reyes, de sus sacerdotes y de sus guerreros, y no sería ocioso principiar por los primeros pobladores de Yucatán.
-Padre, contestó Htuukul que el cielo te ilumine. Si en algo puedo servirte, no tienes más que mandar que yo obedeceré y trabajaré en tu colaboración con la fe y la constancia que un buen hijo debe a su padre, Chichén en el año que comienza esta historia, 850 años antes de Jesucristo, era la capital del imperio, tenía plazas bellísimas, paseos que en nada envidiarían a los más afamados de Egipto, templos suntuosísimos, jardines magníficos y en cuanto a edificios, tenía conventos para hembras y para varones. Tenía observatorios, bibliotecas públicas, escuelas de enseñanza superior y en fin, todo aquello que se requiere para llamarse ciudad capital, del imperio de una raza por demás civilizada. Esa raza que aún hoy día sorprende a los más empinados maestros del siglo XX.
Serían las ocho de la mañana cuando Hkili’ich K’áak’ llegó a su casa. Esta estaba situada opuesta al gimnasio, es decir, en el ángulo S.O. de la plaza principal de Chichén. Tan pronto entraron Hkili’ich le dijo a su hijo:
-Vamos a la biblioteca, vamos a registrar libros. Creo que entre los de mi propiedad tengo la “Historia de los orígenes de los macehuales”. Creo haberlo visto hace dos o tres años.
Pasaron a la biblioteca. Una pieza sin más entrada que la que da acceso a la celda del reverendo Hkili’ich K’áak’.
-Enciende una antorcha Htuukul.
-Sí, padre.
Htuukul cogió de encima de la mesa dos palos e hincando la punta de uno en el costado del otro, frotó con tal violencia, que en menos de dos minutos se hizo llama y entonces aproximó el tah y se iluminó la pieza.
Pasaron a la biblioteca padre e hijo y principiaron a tomar grandes rollos de corteza de árbol que en una especie de alacena, tenía Hkili’ich.
Cada rollo que tomaba leía: “canto a Tseem Punab” (pecho de paloma) “Arte de volar”, “por qué cantó de noche el sak ch’íich’” (cenzontle).
Había ya inspeccionado la cuarta parte de los volúmenes, cuando se dejó oír la voz de los heraldos que desde los ángulos del castillo gritaban por tres veces seguidas, “¡Va a comer el rey!, ¡Va a comer el rey!
Todo el mundo se puso de pie, inclinó la cabeza y exclamó:
-“Los dioses den una buena digestión a nuestro Rey y Señor”.
-Hijas del cielo, cuidadoras del fuego sagrado, pedid a los dioses una buena digestión para nuestro Rey y Señor”.
Dejóse oír una música de tunkules, y t’orochakes y heret’es (Instrumentos de música maya) y luego un cántico que decía:
“Dios que riges los destinos del hombre dad a nuestro Rey y Señor una buena digestión”.
Pasada media hora volvieron a asomar los heraldos en los ángulos del Castillo y gritaron:
-“¡El Rey ha concluido de comer!, ¡El Rey ha concluido de comer!, El Rey… Alabada sea la bondad divina”.
Era costumbre en Chichén anunciar las comidas del Rey, tanto para que los vasallos pidieran a la divinidad la salud para su Rey, como para que ninguno comiera antes que él, porque ésta era una falta de esa majestad que se castigaba con 12 azotes dados en la plaza pública en presencia del pueblo. Así mismo, servía, de anuncio a los menesterosos que iban a comer a las reales cocinas por cuenta del Estado.
Concluidas las plegarias reglamentarias después de haber pedido a la Divinidad la salud para el Rey, Hkili’ich K’áak’ dijo a su hijo:
Toma tu ch’ilib ts’íib (especie de cálamo para escribir) y el bonchakté (pintura roja para escribir).
Y continuó la investigación en los volúmenes de la biblioteca.
Después de media hora de silencioso registro lanzó una exclamación de alegría. Había dado con la “Historia de los primeros hombres de Chichén”, obra escrita por el venerable Hk’ay Kusáam (cantor de golondrina)
-¡Helá!, ¡helá!, ¡hela! (aquí, está) y se puso a leerla en voz alta.
Allá, al poniente de Uxmal, en la cresta de la montaña a poca distancia de la encantadora gruta de las Estalactitas, un poco al norte hace ciento diez y siete ahuaes (períodos de a 24 años) aparecieron tres hombres y tres mujeres. Parecían tres matrimonios, cada uno de los cuales traía dos niños. De los seis, cuatro eran hembras y dos varones. Traían también dos animales cuadrúpedos, que tenían sobre la espalda dos jorobas y tenían cara de danta y los cascos hendidos como el venado.
Un agujero, que aún existe en la montaña, les dio paso.
Al asomar y ver el verdor del monte; al sentir el beso del aire perfumado por el rocío que en la noche refresca aquella cordillera, al respirar a pleno pulmón aquel ambiente, se postergaron y volviéndose al oriente con cánticos sagrados saludaron al sol, que aparecía despertando al rey de los cielos, el padre universal que augura, a sus hijos horas de felicidad. Las aves en aquel momento enviaban su saludo, por medio de sus trinos, al Rey del universo.
Concluidas sus oraciones después de haber dado gracias a su Creador por el feliz término de su viaje, bajaron de la montaña por el lado oriente.
-Htuukul, esto es admirable. Esto es bellísimo. Prescindiendo de la belleza del lenguaje, trae enseñanzas hasta hoy ignoradas en el reino de Chichén. Dijo y extendiendo sobre el piso de la casa el rollo de Ch’ooy (especie de pergamino hecho de árbol ch’ooy) se engolfó en la lectura de los jeroglíficos que llenaban aquella hoja.
Después de un rato de silenciosa lectura, volvió a exclamar cada vez más entusiasmado.
-Oye esto, Htuukul, oye esto:
“Pasados cinco años, cuando aquellos errantes peregrinos habían ya formado sus casas al pie de la montaña, de común acuerdo, decidieron dedicar un monumento que marcara época en la historia y al mismo tiempo consagrar un recuerdo a su país natal.
Al efecto se propusieron construir sobre la entrada de la subterránea vía que los había conducido a esta tierra, un Satstunsat (laberinto igual en todo al célebre y famoso de Creta) yo lo conozco. Existe aún el estado más de una vez al pie del montículo que lo cubre meditando sobre la grandeza del genio de aquellos tres hombres.
He permanecido a la puerta del laberinto horas y horas pensando en los plutónicos trabajos que adornan la tierra.
-¡Aquella galería a dónde ira?, ¡En dónde terminará?, ¿Cuáles fueron los motivos que obligaron a aquellos hombres cuyos nombres están grabados en la puerta del laberinto a abandonar sus lares?, ¿Cuál sería la tierra que los vio nacer?, ¿Cuánto tiempo necesitarían para llegar hasta aquí? Y fijándome en los jeroglíficos que adornan la puerta, después de mucho tiempo de estudio, vine en conocimiento de que su arribo tuvo lugar hace ciento diez y siete ahuaes!”.
-Oye Htuukul prepara todo lo que necesitemos par el viaje. Voy enseguida a noticiarle al Rey, nuestro señor, mi descubrimiento. Quiero leer con mis propios ojos aquellas inscripciones de que habla este Santo Sacerdote.
-Haz los preparativos. Pasado mañana salimos de Chichén.
H Koh Kitam tendido en su esfera haciendo la digestión por la cual había pedido su pueblo con tanta unción.
Dos esclavos con sendos abanicos hechos de la cola de un pavo del monte y adornados con las pintadas plumas del panch’el del yuyum y del ts’unu’un daban aire al más poderoso de la península. Estaba vestido con un uipilil (ancha camisa) que le llegaba hasta las rodillas: el cuello abierto como las túnicas nazarenas, estaba bordada con hilos de colores, representando aves, cuadrúpedos y flores.
Por la abertura del uipilil se veía el hercúleo pecho de hkoh y sobre él un rosario de conchas, caracoles y piedras de obsidiana. En el brazo derecho llevaba un brazalete, hecho también de piedra y esculpido con jeroglíficos que le anunciaban la buena ventura.
Decían las leyendas escritas en el brazalete que reinaría larga y gloriosamente y que durante su reinado se harían en Chichén grandes descubrimientos y trascendentales mejoras.
La somnolencia que sigue a una buena digestión, cerraba los párpados de hkoh sus ministros que se hallaban presentes acordando las benéficas que daban la tranquilidad y bienestar al pueblo chichenesco, guardaron silencio al ver caer los párpados sobre las brillantes pupilas del Rey.
Oyóse en estos instantes la voz del ujier que guardaba la escalinata poniente anunciando la presencia del sumo sacerdote Hkili’ich K’áak’.
El fanatismo en la raza maya siempre fue intenso.
Los sacerdotes de cualquier culto han tenido y aún tienen gran influjo en los descendientes de la más poderosa raza americana.
Un sacerdote era visto como hijo de los dioses y era respetado con la misma veneración que aquellos.
Las vírgenes que guardaban el fuego sagrado eran tan sagradas como él para los habitantes de Chichén.
La voz del ujier que estaba al pie de la escalinata fue repetida por los heraldos de los cuatro ángulos del castillo el portero del regio palacio repitió:
-“¡El gran sacerdote, el hijo de los dioses, el guardador de la fe excelentísimo señor Hkili’ich K’áak’ viene a palacio! El cielo le conceda salud y le perpetúe la sabiduría”.
Abrió los ojos el Rey, tendió la mano y cogió la encima de una esterilla su corona de plumas, se la puso sobre la cabeza y esperó.
A pocos momentos la cortina que cubría la puerta con riquísima pintura agreste, se levantó dejando paso al venerable Hkili’ich K’áak’ tendió las manos hacia el rey y dijo:
-Señor: tus deseos serán cumplidos si los dioses no me niegan su ayuda. Tu mandato será cumplido muy en breve. Mañana, si tu grandeza lo permite cuando el sol despierte estaré muy lejos de Chichén.
Voy a buscar la fuente en que se pueda beber la verdad.
Antes de dos meses estaré de vuelta y lo que yo escriba será puesto ante tus ojos, antes de un año.
Los dioses no pueden dejarte de ayudar en tu trabajo que dará gloria a uno de sus hijos predilectos: el gran Sacerdote Hkili’ich K’áak’ y nombre a mi reinado, que sin jactancia creo que ha sido justiciero y religioso.
Amaneció el día fijado por Hkili’ich para salir de Chichén.
El canto de la chachalaca, era guitarra andaluza que en las mañanas alegra el campo, sonaba con la alegría del despertar feliz. Los grillos daban a la música chachalaquera los puntos altos que parecían los relieves del bordado que la naturaleza enseña a su Creador señal de reverencia. El sol risueño que aún no asomaba a su balcón, enviaba a la tierra los rayos de luz que como espíritus divinos salen de la negrura de las sombras para alegrar las tristezas de la humanidad.
La yuya, el chichimbakal, el ch’eel y el coro alado que anima las selvas de Yucatán, templaban sus flautas para entonar el himno que canta hosannas al Ser Supremo que les ha dado la vida y cuida de su sustento diario.
El p’ul ha’ esa emanación sublime que da vigor a las plantas y que en los países tropicales anima el reino vegetal dándole exhuberancia y haciendo que sus bosques tengan la corpulencia y el ramaje que dan los ríos, vivifican las plantas y dan esplendor a la naturaleza herbácea… los ríos... nos han sido negados, pero la Divinidad, en recompensa de sus faltas, y que atiende a todo lo creado, nos ha dado el p’ul ha’ para sustituir las faltas pluviales, El p’ul ha’ como diamantes engastados en esmeraldas regaba los árboles y arbustos que orlaban el camino que conduce de Chichén a Uxmal.
Hkili’ich K’áak’ después de haber tomado sendas jícaras de chokoj sakan con sus respectivos pimpim waahes, lo que constituía el desayuno de los mayas, fueron al pie del castillo a decir el adiós de despedida al rey Hkoh. Parecía la estatua de grandeza. Parecía la estatua del Coloso de Rodas.
Alto, ancho de pecho, levanta la cabeza que cubría con penachos de plumas, con la mano derecha apoyada en la cadera y jugando con la izquierda los dijes de su rosario, oyó la voz de Hkili’ich que dijo:
-“Oh Rey y Señor, el más grande, el más generoso, el más temido, el más glorioso de los que han regido Chichén, por la gracia del Gran Espíritu, danos tu bendición para que los dioses propicios nos ayuden en la empresa que vamos a acometer que redundará en gloria de tu reinado”.
-“Gran Hkili’ich K’áak’, respondió Hkoh, excelso sacerdote de los Dioses, ellos te acompañen, te conduzcan al fin que te propones que si bien dará a mi reinado renombre, a ti te dará la inmortalidad. Ellos te conducirán al templo de la gloria; ellos te reciban y allí te den el galardón, que por tu ciencia, por tu asiduidad, por tus estudios y perseverancia y por tus maravillas te mereces”.
Las músicas ensordecieron los aires. Las piedras tales que fungían de campanas, atronaron también, haciendo dúo a las músicas, del reino del Eolo.
Emprendió la marcha Hkili’ich seguido por el séquito de sacerdotes que lo acompañaron hasta el límite de Chichén, de las músicas y de su comitiva de cargadores. A su derecha caminaba su hijo Htuukul, que iba con el carácter de secretario suyo.
Al pasar frente al Convento de Monjas, las vestales que cuidaban el templo entonaron un himno en alabanza de Hkili’ich y pidiendo a los dioses protección y ayuda.
Hkili’ich detuvo un instante y extendiendo los brazos hacia el convento dijo:
-“Hijas del cielo, los dioses oigan sus plegarias. La inocencia y las virtudes que de ustedes son estuche, no puedan ser desechas por la divinidad. Los dioses que me acompañan velen por ustedes. Adiós que la virtud y la gracia queden en esta sacrosanta casa”.
Después de caminar cinco días, el sector, a las dos de la tarde, cuando el sol quemaba las espaldas de los indios, llegó Hkili’ich al pie de la sierra en cuya cúspide se levantaba el Satstunsat.
Helo aquí! exclamó, allí está la señal puesta por los primeros hombres que habitaron esta tierra! ¡Qué bien dice Hok Eek’!
Comamos y después de la comida iremos a cerciorarnos de la belleza que guarda ese monumento!.
-Dice Hk’ay kusaam que a la entrada del laberinto está escrita la historia de la expedición de aquellos hombres. Todo lo veremos esta tarde, y si mis estudios no han sido un cúmulo de mentiras, necedades y artificios para engañar a los hombres, o que mis maestros y libros me han engañado, entonces sabré descifrar los caracteres en que está escrita esa historia y podré sin escrúpulos de conciencia, seguir enseñando a la juventud estudiosa de Chichén, las ciencias en que heme imbuido durante tres ahues.
Hka’anal Baak encendió la lumbre y puso a asar una pierna de venado y cuatro tortas de maíz, por barba, y luego que estuvo todo en sazón, bajo un frondoso árbol de pich se sentaron a comer el opíparo asado.
Serían las tres y media de la tarde, cuando después de haber bebido sus respectivas jícaras de pozole, se encaminaron al cerro Hkili’ich, Htuukul y todos los indios que quisieron ver aquellas maravillas de que por todo el tránsito les había hablado Hkili’ich.
Subieron a la sierra por el lado oriente, algunos árboles habían con sus ramas cubierto parte del edificio que Hkili’ich mandó a sus acompañantes echar abajo para despejarlo y poder estimar en toda su extensión aquel monumento que los exploradores antiguos habían levantado par significar el término de su viaje.
Cuando estuvo despejado el terreno y el laberinto, se mostró tal como sus fabricantes lo idearon y construyeron, Hkili’ich se aproximó y rodeó aquel edificio para encontrar la entrada. El edificio era de forma circular, tenía como cinco metros de altura, no tenía techumbre, al menos en la parte que correspondía al exterior. La puerta de entrada daba al sur, sobre ella había un jeroglífico que Hkili’ich leyó fácilmente. Decía: “Entra pero ten cuidado, al volver, de no tomar nunca a tu derecha”. Penetraron a aquel misterioso recinto y después de dar cinco vueltas llegaron a una rotonda de cinco metros de diámetro. En la parte noroeste se veían una puerta en el marco de la cual, por cada lado había una piedra de metro y medio de altura por setenta y cinco centímetros de ancho. Estaban todas ellas llenas de caracteres egipcios. Verla Hkili’ich y echarse sobre ellas, como si fueran seres animados fue el primer movimiento que lo impulsó.
Las dos últimas galerías estaban techadas y la rotonda tenía cuatro puertas que comunicaban con las mismas. El techo de estas tenía tragaluces que alumbraban el recinto.
Hkili’ich se aproximó a las piedras en que estaban escritas la historia de la expedición y acariciándolas, como acaricia el árabe a su caballo dijo a su hijo Htuukul.
-Mañana, después de que el sol salga, lavaremos estas piedras para no perder ni un rasgo de su escritura.
Cuando la música de la naturaleza anunciaba la aparición del sol y celebraba la alborada de un día memorable para el reino de Chichén Hkili’ich K’áak’ se apresuraba para subir de nuevo a la cima del aquel montículo, base de su renombre, cimientos de su grandeza y corona de su ciencia.
Htuukul provisto de un rollo de corteza, sus álamos y su tarro de tinta, esperaba las órdenes de su padre para encaminarse al Satstunsat.
Llego por fin la hora de la marcha; muchos indios con cántaros al hombro llevaban el agua que serviría par lavar las piedras.
Hkili’ich fue el primero que echó agua sobre aquellas piedras y con un manojo de zacate frotó y lavó. Aquello fue la resurrección de la carne. Aparecieron los jeroglíficos con todo el esplendor, con toda la gallardía, con toda la verdad con que fueron grabados. No pudo menos que hincarse de rodillas y extendiendo los brazos al cielo, exclamó:
-¡Oh Dios de los dioses!, ¡Oh, padre celestial! De todo lo creado: recibe mi admiración, recibe mi admiración, recibe mis muestras de gratitud, recibe el homenaje de mi reconocimiento!...se inclinó y lloró.
También la alegría tiene lágrimas.
Htuukul participaba también de la alegría de su padre, pero como joven y poco versado en las arduas tareas del estudio y con el ardor de los años, su alegría se manifestaba apenas por las contracciones de su rostro.
En la primera piedra se leía:
“Oh mortales, descendientes nuestros: sabed que aquí, el día 20 del mes 5º del año 13 del reinado de Faraón, padre adoptivo de Moisés, que reinaba en Egipto, llegamos por la vía subterránea que principia en el centro de la pirámide Keops. Anduvimos 218 días. Trajimos tres camellos cargados de víveres, nuestras mujeres Num aak’, Aakil ken y tsa’ab tuun y nuestros hijos Akil, Ayun, Xpul, Káan Báalam y Sak-noh-ché vinieron con nosotros.
En el tránsito por la vía subterránea, debido a nuestros antepasados, cada etapa del camino está marcada con una cisterna que conserva agua durante todo el año.
Si alguna vez quisieses ir a Egipto, provéete de pan para 220 días, encomienda tu alma a los dioses y penetra. Ah Tun Cauich. Néek’Tuk’Pich ich-ché.
Quince días permanecieron Hkili’ich K’áak’ y su hijo escribiendo el memorial que debía presentar al Rey y que formaría parte del libro que el sumo sacerdote escribía a la sazón.
Terminado el trabajo volvieron a Chichén. Yalkoh tenía noticias por los correos que a diario enviaba Hkili’ich dando cuenta de su descubrimiento y se prepararon grandes fiestas para recibir regiamente al hombre que guiado por su ciencia y sus estudios había descubierto el origen del hombre en Yucatán.
Las músicas poblaron el espacio; el balché se derramó por las plazas y calles. Las fachadas de las casas se adornaron con plantas y hojas. El xiat el ch’it, el halal, el siit y otras palmas se prodigaron.
El camino por el cual debía entrar Hkili’ich estaba regado de ch’it, k’antilix, xkakaltun y otras yerbas olorosas.
Se mandó que las monjas entonaran un himno de bienvenida para que al pasar Hkili’ich por las puertas del convento, se entonara con gran acompañamiento de tunkules, sakatanes, torochakes, helet y otros instrumentos que los mayas eran diestros en tocar. Y el 15 del tercer mes del año 21 del reinado de Hkoh kitam, hizo Hkili’ich su entrada a Chichén.
La alegría fue inmensa. La embriaguez del triunfo del saber hizo época en la historia de los mayas.
El rey dio una recepción en honor de Hkili’ich. Este, a la hora del champán, que se diría hoy, levantó su copa (su jícara) y dijo:
“Este no es más que el introito de una historia que marcará en los anales de Chichén el primer paso hacia el oriente de nuestra vida. Yo juro, si los dioses lo permiten y el Gran Hkoh me autoriza a ello, que recorreré la misteriosa vía y llegaré al pie de esa estatua de que hablan Ah Tun Cauich, Nek Tuk’ y Pich ich ché.
Yo interrogaré a aquellos monumentos; yo haré hablar a aquella estatua. Me dirán muchas cosas que preguntaré; me descifrarán muchos jeroglíficos que me han calentado la cabeza; me darán mucha luz y esa dejará en Chichén. Nuestras bibliotecas podrán ser consultadas por los sabios que habitan los reinos circunvecinos. Nos honraremos proporcionando a los sabios el resultado de nuestros estudios. Chichén será la fuente de la ciencia. La historia radicará con nosotros”.
La salva de aplausos que atronó el aire sólo sería comparada a la que tributaban los romanos a los vencedores en los torneos, allí en la histórica ciudad de Roma.
A los dos meses de aquella fiesta y cuando casi se había olvidado el triunfo de Hkili’ich K’áak, se citó a los doctores del imperio para que oyeran la lectura de diez volúmenes que había escrito el sabio Gran Sacerdote sobre el descubrimiento que había hecho.
La sesión fue solemnísima.
Se hicieron los comentarios más favorables a las conclusiones que Hkili’ich deducía de sus descubrimientos.
Quince días después, sin que nadie lo supiera, salió Hkili’ich en compañía de su hijo y de dos cargadores. Se dirigieron al mismo rumbo que la vez anterior y después de cinco día de marcha se les vio aparecer en la cumbre del cerro en donde aún está el Satstunsat; penetraron por la puerta en cuyo marco existían las inscripciones de que hemos hablado. Esto fue el cuarto día del mes séptimo del año veintidós del reinado de Hkoh.
Pasó el tiempo que Hkili’ich fijó a Hkoh para su vuelta y pendiente de ella permaneció en espera por un mes más y después de pasado ese tiempo llamó al capitán más bravo del ejército y le dijo:
-El Gran Sacerdote Hkili’ich K’áak partió por la vía subterránea que une nuestra tierra con el Egipto, país que existe a doscientos dieciocho días de camino de Satstunsat, y el tiempo que fijó para su regreso ha pasado ventajosamente y estoy inquieto de su suerte y he decidido mandarte en su busca. ¿Me prometes cumplir esta comisión que a todos los hijos de Chichén interesa?
-Manda señor, que yo obedeceré.
-No: no se trata del servicio de las armas en el que por la disciplina estás obligado a cumplir las órdenes que se te comuniquen, ni se trata de asuntos de interés social, civil o militar del reino, porque no te preguntaría si juras cumplir. Se te ordenaría y cumplirías. Se trata de un asunto científico. Asististe a las fiestas que se dieron en honor de Hkili’ich hace año y medio; oirías lo que prometió después que se reunió el consejo de sabios. Leyó lo que había escrito sobre el particular y con la anuencia mía partió por la misteriosa vía para saber si aquello no era una fábula: si se podría caminar por aquel subterráneo camino: hasta dónde llegaba; si aquello escrito a la entrada del subterráneo no es una broma y partió. Hace tres o más meses que debería estar de vuelta y esta es la hora en que no llega. Por esto te he mandado llamar y por eso te pido que me jures que cumplirás el encargo que a tu valor encomiendo. Porque se trata de la ciencia pido favor; si se trata de tranquilidad el imperio me impondría.
-Señor juro por la memoria de mis mayores: juro por el honor de mi flecha; juro por la dicha de los míos, partir y volver con noticias de aquel gran Sacerdote. Si pasado el tiempo que fijarás tú para mi vuelta, ésta no tuviese lugar, habré muerto. Sólo así no cumpliré lo que te juro ante los dioses que me oyen y juzgan que te hablo con la sinceridad de mi alma y con el más firme propósito de cumplir.
Te conozco T’óoloch, por eso me fijé en ti; anda: la causa de la civilización nos está igualmente agradecida. Escoge de entre tus soldados en quienes tengas fe que te acompañen y carguen tu implementa.
A los tres días salió T’óoloch seguido de dos de sus mejores soldados, los que cargaban los víveres necesarios para la larga y peligrosa caminata.
Entraron por la puerta que muda vio entrar y desaparecer a Hkili’ich y Htuukul aquella puerta que parece aún la boca de un animal mitológico que devora cosas y hombres sin paladear.
Luego el tiempo que Hkoh fijó a T’ooloch para su vuelta. Esperó Hkoh un lapso de tiempo que fuera necesario a su entender, para que T’ooloch volviera de su jira, pero pasó también y la preocupación de Hkoh fue mayor y resuelto a investigar el motivo de la demora de aquellos hombres que se habían atrevido a aquella peligrosa aventura, llamó al capitán Htso’ots K’éek’en y le dijo:
-Capitán, dos hombres, el uno, gloria de Chichén por su sabiduría, el otro por su flecha: Hkili’ich el eminente Supremo Sacerdote y el valiente capitán T’óoloch, se internaron por un subterráneo que Hkili’ich decía llegar a Egipto, país de nuestros progenitores y en consecuencia cuna de nuestra raza.
Cuatro años, ocho meses hace que Hkili’ich salió de aquí y dos años y cuatro meses que el valeroso T’óoloch fue en busca suya y ya ves que hasta este momento no llegan. ¿Y tú valiente capitán, te atreverías a ir en busca de aquellos compañeros nuestros?
-Oh poderoso Hkoh, no sólo por tratarse de aquellos hombres que se han sacrificado en aras de la ciencia, sino por servirte y no dejar ilusionada tu esperanza al fijarte en mí. Iré con muchísimo gusto.
Y se fue y corrió la misma suerte que sus antecesores en la arriesgada empresa del viaje subterráneo.
Después y a moción del cuñado de T’óoloch se formó una caravana que con el permiso de Hkoh, partió con el mismo objeto que llevó a Tóoloch y Tso’ots. Formaban la expedición cinco jóvenes enérgicos, valerosos, dedicados al estudio de las ciencias. Llevaban un plan para no arriesgar la existencia inútilmente, es decir, querían luchar con los obstáculos que habían ocasionado la pérdida de seis miembros estimabilísimos del imperio de Chichén.
Se fueron aquellos bravos jóvenes. Los acompañó hasta las afueras de la ciudad una numerosa concurrencia.
Penetraron al Satstunsat, desde cuyas puertas se despidieron de sus familiares y amistades.
Hkoh, con el fin de proveer a todas las precauciones que se pudieran tomar, estableció en la cumbre del cerro en donde se hallan las ruinas del Satstun sat una guarnición que cuidara de la entrada, pues llegó a temer que los reyes de Uxmal y de Sotuta, celosos de la gloria de Chichén, hubieran descubierto el secreto de Hkili’ich. Mandó asimismo, que un correo diario, rindiera novedades a la Corte.
Una de tantas mañanas al ir a relevar al centinela, a las cinco, se le encontró tendido a la entrada del subterráneo con la cabeza vuelta hacia dentro de él y los pies fuera: tenía las manos arañadas, las costillas trituradas y una baba blancuzca lo untaba a todo él. Aún le latía el corazón, y debido a los remedios que le prodigaron sus compañeros, pudo abrir los ojos a eso de las ocho de la mañana. Se le preguntó lo que le había pasado y sólo se pudo conseguir oír que gritaba:
¡Hwaay! (el brujo) y presa de convulsiones falleció a las tres de la tarde. Fuera el miedo a la superstición, es el caso que la guardia se redobló y los centinelas se colocaron de dos en dos.
Una noche en medio del silencio que rodeaba a la guardia de Satstunsat, oyóse el grito desesperado de uno de los centinelas de la entrada del subterráneo. La guardia corrió al lugar de donde partían los gritos y encontraron a uno de ellos tendido en el suelo, sin sentido y al otro encuclillado. Era el que gritaba.
Interrogado por el comandante dijo: que de la puerta de la cueva había salido una culebra que tenía crines, que los ojos despedían lumbre y que era tan gruesa que ajustadamente pasaba por la puerta. Que el largo podía calcularse en cuarenta y cuarenta y cinco varas. Dijo que Chim, su compañero, estaba sentado de espaldas y que la culebra le había dado un coletazo que lo tumbó y privó de sentido; que él viendo aquel monstruo había gritado y que a sus gritos la fiera se había introducido en el negro agujero del subterráneo.
Al día siguiente, el correo noticiaba a Hkoh el incidente, y ocho días después y previa una exquisita investigación fue retirada la guardia que custodiaba Satstunsat y una cuadrilla de albañiles tapó la entrada.
Mandó por bando solemne que se venerara a la serpiente como la tumba viva del insigne sacerdote Hkili’ich K’áak y dando ejemplo a su pueblo mandó poner dos serpientes de piedra formando balaustrada a la escalinata del Castillo, que mira al norte, balaustrada que aún se conserva.
Pasaron los siglos. La bóveda que formaba el techo de Satstunsat, cayó y unos turistas que visitaron las ruinas hicieron nueva entrada al laberinto y fue visitado por cuantos tuvieron conocimiento de su existencia.
Se cuenta que en el siglo XIX alguno tuvo el atrevimiento de entrar y no volvió. Entonces, para precaver nuevas desapariciones, las autoridades de Maxcanú, a cuya jurisdicción pertenece, puso en la puerta del subterráneo. ¡Alto! Se prohíbe pasar.