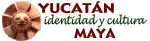1 De acuerdo con los datos del INEGI,1995,
la población mayor de cinco aņos que habla maya en el estado de Yucatán
es de 545,902, es decir el 39.7% de sus habitantes. De este total cerca
de 47,000 son maya-monolingües de los cuales el porcentaje es más alto
en la mujer.

2
La convivencia de más de 450 aņos de la lengua maya con el espaņol ha producido un inevitable hibridismo en ambas lenguas.

3 La milpa es un complejo sistema económico,
social y cultural, donde se produce maíz y cultivos asociados (frijol,
calabaza, chile, etc.). Las actividades y ceremonias relacionadas con
el ciclo agrícola de la milpa son: el
ch'a'a cháak (o ceremonia
de petición de lluvia), el
waajil kool (o primicia de la milpa,
el
jóolche' (o rogaciones).

4 La lengua maya es el indicador más
importante de la composición étnica y en la zona costera-henequenera los
municipios que ocupan las tasas más bajas de población maya hablante son:
Baca, Buctzotz, Cansahcab, Celestún, Conkal, Chicxulub Puerto, Dzemul,
Dzidzantún, Dzilám González, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Mérida, Mocochá,
Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Tixkokob,
Umán, Yaxkukul y Yobaín. (Véase INEGI, 1997).

5 Del vocablo náhuatl huipil, se adaptó
a la fonética maya como
íipil, pero por regla general, en maya
yucateco, todas las palabras que comienzan con vocal al conjugarse se
les antepone las prefijos w, y. Así queda:
in wíipil, a wíipil, u
yíipil (mi hipil, tu hipil, su hipil).

6
Nahuatlismo introducido por los espaņoles que fue perdiendo vigencia en Yucatán a mediados del siglo XX, conservándose aún en la porción oriental y noroeste del estado de Quintana Roo. Véase Peón, Alicia (2000).

7
Pueden verse los trabajos de Villa Rojas, A. (1977) y R. Redfield, (1977).

8 En la ciudad aún se ve con cierto
desprecio a los maya hablantes, a las "mestizas". Por ejemplo, la relación
que establecen las patronas con las "muchachas del servicio" son generalmente
de carácter patronal, lo que no ocurre en el medio rural. Una situación
similar se presenta con las vendedoras ambulantes. El apellido maya ya
no es, como antaņo, un indicador para clasificar a las personas como indígena,
aunque no ha dejado de ser estigmatizante.

9 En Tzucacab como en otras localidades
del Sur, la ausencia de escuelas privadas "obliga" a las familias a enviar
a sus hijos a las diferentes escuelas públicas, donde conviven niņos y
niņas de los más diversos estratos socieconómicos, lo que no ocurre en
la capital.

10
En Tzucacab, Yucatán, según el INEGI, 1997, los maya hablantes representan el 68% de la población.

11
Véase Espinoza, G. (Ed.) (1999).

12 En el Sur, tanto el bordado (
xook
chuuy) como el urdido de hamacas (
wak' k'aan) se realizan
mayormente bajo el "sistema de encargos" en el que comerciantes de Ticul
y Mérida dan empleo a las campesinas mayas

13 Las parteras, por ejemplo, aparecen
en comunidades sureņas como los curadores tradicionales más claramente
perfilados en cuanto a sus funciones e identidad, lo que no ocurre con
otros curadores tradicionales varones (curanderos y espiritistas). Aunque
con la presencia de la medicina alópata (institucional y privada) tanto
curanderos como parteras han sufrido un paulatino desplazamiento por las
formas modernas de curación.