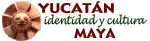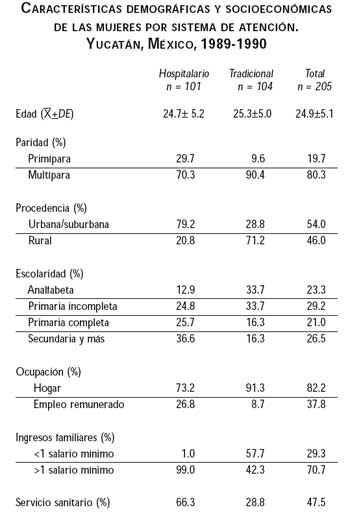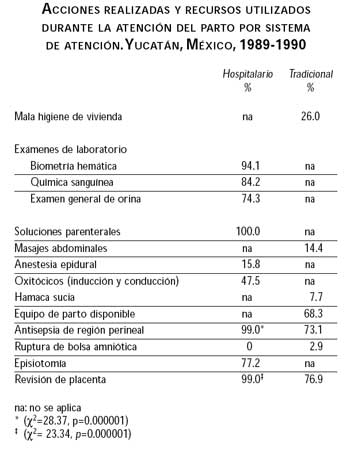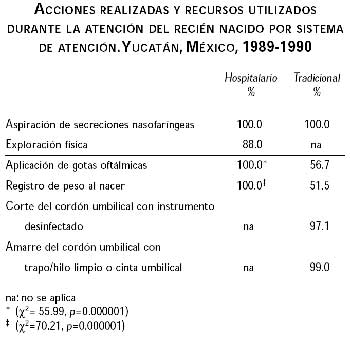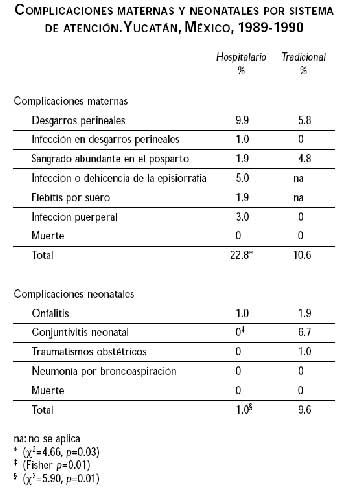Méndez-González RM, Cervera-Montejano MD.
Comparación de la atención del parto normal
en los sistemas hospitalario y tradicional.
Salud Publica Mex 2002;44:129-136.
El texto completo en inglés de este artículo está
disponible en: http://www.insp.mx/salud/index.html Resumen
Objetivo. Comparar la atención del parto por vía vaginal
entre los sistemas hospitalario y tradicional, para identificar
recursos y procedimientos utilizados, y la aparición de complicaciones
maternas y neonatales derivadas del tipo de atención.
Material y métodos. Estudio transversal realizado
en tres hospitales de la ciudad de Mérida y cuatro municipios
del estado de Yucatán, México, entre 1989 y 1990. La
muestra estuvo constituida por 205 mujeres que tuvieron
parto por vía vaginal. Se observó la atención del parto y, a
los 15 días posparto, se les entrevistó para detectar complicaciones
maternas y neonatales. Se calcularon proporciones
y se aplicó ji cuadrada para compararlas. Resultados. Se
presentaron complicaciones en ambos sistemas. Sin embargo,
en el hospitalario predominaron las maternas y en el
tradicional, las neonatales. El número total de complicaciones
fue similar. Conclusiones. La calidad de la atención fue similar
en ambos servicios. Las complicaciones observadas
pueden atribuirse a los recursos y acciones utilizados en
cada sistema. Se requieren más estudios de este tipo para
contar con evaluaciones objetivas de las ventajas y desventajas
de ambos sistemas y contribuir a mejorar la calidad de la
atención materno-infantil. El texto completo en inglés de
este artículo está disponible en: http://www.insp.mx/salud/
index.html
Palabras clave: parto domiciliario/complicaciones; parto natural/
complicaciones; atención hospitalaria/complicaciones;
parteras tradicionales; México
En las últimas tres décadas, el modelo médico de
atención del parto por vía vaginal, sin complicaciones,
ha sido objeto de creciente escrutinio,1-3 debido
a su tratamiento hospitalario y a la utilización rutinaria
e innecesaria de tecnologías médicas que, además
de ser incómodas para la mujer, pueden llegar a alterar
su salud o la del recién nacido. Tal es el caso de la
posición de litotomía que se utiliza por comodidad del
médico, no obstante que favorece la aparición de desgarros
perineales, además de tener efectos negativos
sobre la ventilación pulmonar y la presión sanguínea
de la madre;4,5 el rasurado del vello púbico que puede
incrementar el riesgo de infección al producirse pequeñas
laceraciones;6 la aplicación de enema, a pesar de
que la expulsión de materia fecal durante el parto no
aumenta la tasa de infecciones y de que no las previene;
7 la administración de solución glucosada por
vía parenteral, que puede reducir la tolerancia al dolor;
8 la inducción y conducción química del parto que
puede ocasionar hiperestimulación con alteraciones
fetales por anoxia, hemorragia intracraneal, espasmos
uterinos con posible separación prematura de la
placenta, laceraciones del canal del parto y ruptura uterina;
9-11 la episiotomía, aunque no previene desgarros,
no es más fácil de reparar que éstos,12 no mejora la función
de los músculos perineales13-15 y, además, puede
producir laceraciones severas, dispareunia y pérdida
sanguínea.16,17
Como resultado, en diversos países industrializados
se han desarrollado modelos alternativos, en los
que el parto es considerado un evento natural y es
atendido, con nula o mínima utilización de tecnología
médica, en hospitales, centros especiales o en el domicilio
de la mujer por parteras-enfermeras o parteras
profesionales, egresadas de escuelas de partería.18-20
Otra es la situación en países donde la medicina
académica coexiste con una todavía fuerte medicina
tradicional. En esta última, el parto es concebido
como evento natural y su atención es competencia de
las parteras tradicionales, quienes hacen uso de conocimientos
y recursos comunitarios y pueden haber
recibido cursos de capacitación, en cuyo caso recurren
también a prácticas de la medicina académica.
En estos países, la atención se ha centrado, fundamentalmente,
en la capacitación de las parteras tradicionales
y su incorporación a los sistemas de salud para
disminuir la mortalidad materna y neonatal. Esto se
refleja en la literatura médica publicada de 1975 a la
fecha, de la cual 63% aborda estos temas. En menor
proporción, se destaca la importancia de las parteras
como agentes tradicionales de salud (23%) y se describen
las concepciones y prácticas tradicionales (14%).
De estos últimos, sólo dos evalúan dichas prácticas.21, 22
Uno de ellos,22 realizado en el estado de Morelos, destaca
la necesidad de diseñar programas de capacitación,
a partir de la evaluación de las ventajas y
desventajas de la atención brindada por las parteras
tradicionales, considerando tanto la lógica del sistema
cultural de la comunidad a la que pertenecen, y de
la cual se derivan sus conocimientos y prácticas, así
como los parámetros de la medicina académica.
La importancia de evaluar la calidad de la atención
del parto por vía vaginal, ofrecida por el sistema
hospitalario y por el sistema tradicional en México,
queda destacada al considerar que 25.3% de la población
nacional vive en localidades rurales23 y en éstas,
44.5% de los partos es atendido por parteras tradicionales.
24 En otras palabras, la cobertura de la atención
tradicional del parto es, aproximadamente, la misma
que la hospitalaria para la población de zonas rurales
depauperadas, en su mayoría, indígena. A ello se
suma 23.7% de mujeres atendidas por parteras en localidades
de 2 500 a menos de 20 000 habitantes.24
En Yucatán se ha estimado que 50% de los partos
es asistido por parteras.25 Los estudios sobre la atención
tradicional del embarazo y del parto en el estado
son de carácter antropológico médico.3,26-28. En ellos, se
destaca su importancia dentro del grupo de agentes
tradicionales de la salud y se describen y valoran positivamente
las prácticas y procedimientos de atención.
Contrastando con estos estudios, existe una percepción
generalizada en el ámbito médico que atribuye a las
parteras tradicionales la responsabilidad de la mortalidad
materna y perinatal en el estado, por la mala
atención que brindan.28 Sin embargo, no existe ningún
estudio que evalúe las ventajas y desventajas de la
atención del parto por vía vaginal otorgada por el
sistema hospitalario y por el sistema tradicional en
Yucatán.
Si bien, en teoría, no deben ocurrir complicaciones
en la atención del parto por vía vaginal, es un hecho
que se presentan. Por ello y ante la carencia de estudios
que aporten elementos para mejorar su atención,
se hizo una investigación cuyo propósito fue comparar
la efectividad de dicha atención en los sistemas
hospitalario y tradicional en Yucatán, partiendo de la
hipótesis de que las diferencias en los procedimientos
y recursos utilizados en cada sistema podrían ocasionar
complicaciones maternas y neonatales diferentes.
Material y métodos
El estudio, realizado en 1989-1990, en el estado de Yucatán,
México, fue de tipo transversal y comparativo.
Se evaluó la atención del parto y del recién nacido brindada
por un hospital de cada una de las institucionesmás importantes del sistema nacional de salud, Secretaría
de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicados
en la ciudad de Mérida, y por 21 parteras de los
municipios de Valladolid, Temozón, Ticul y Halachó.
Para su ejecución se obtuvo el consentimiento de las
personas que atendieron el parto y de las mujeres estudiadas.
Se calculó una muestra de 216 mujeres, considerando
la población femenina en el estado, el número
de mujeres en edad reproductiva, la proporción de
éstas que tuvo un parto y un intervalo de confianza
de 95%. Con base en la estimación de partos atendidos
por parteras tradicionales (50%), la muestra se dividió
en igual proporción para cada uno de los sistemas
estudiados. Las 108 mujeres estudiadas en el sistema
hospitalario se distribuyeron de acuerdo con la cobertura
de cada una de las tres instituciones oficiales de
salud en el estado. En el tradicional no se pudo establecer
la proporción de casos a estudiar por municipio,
debido a que no existe información sobre su cobertura
a ese nivel. Las mujeres estudiadas fueron seleccionadas,
durante un periodo de seis meses, por muestreo
sistemático entre aquellas que se presentaron para
recibir atención del parto en cada sistema y sin complicaciones
del embarazo. Se les observó desde el ingreso
a la sala de labor en el hospital o desde que la
partera acudió a su domicilio, hasta el posparto inmediato.
Se aplicaron dos instrumentos que consideraron
prácticas comunes y específicas de los dos sistemas. El
primero consistió en una guía de entrevista y de observación
del proceso de atención del parto, dividida
en dos partes. Una, enfocada a captar información demográfica,
socioeconómica y ginecobstétrica y otra a
registrar, mediante observaciones directas, las acciones
y recursos utilizados durante la atención del parto y
del recién nacido. El instrumento se aplicó en la sala
de labor o cuando la partera había llegado al domicilio,
estando ya la mujer en trabajo de parto. A los 15
días posparto, se visitó a las mujeres en su casa para
identificar complicaciones maternas y neonatales que
pudieran haberse derivado de la atención, utilizando
una guía de entrevista que las interrogaba sobre signos
y síntomas asociados con aquéllas. Las complicaciones
maternas estudiadas en ambos sistemas fueron desgarros
perineales, infección en desgarros, sangrado
abundante durante el posparto, infección puerperal y
muerte. Además, en el sistema hospitalario se incluyeron
infección y dehicencia de la episiotomía, y
flebitis por suero. En el caso de las complicaciones neonatales,
se consideraron onfalitis, conjuntivitis neonatal, neumonía por broncoaspiración, traumatismos
obstétricos y muerte.
La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo
de tres pasantes de medicina y seis mujeres de los
municipios. En un principio, se planeó que los primeros
realizaran todas las observaciones. Sin embargo,
durante las entrevistas de selección, manifestaron que
las parteras “carecían de los conocimientos y preparación
adecuados”. Considerando que esta actitud
podía llevarlos a introducir sesgos en la información,
se decidió que levantaran sólo la información del sistema
hospitalario y que mujeres de los municipios hicieran
lo propio en el sistema tradicional.
Estas mujeres fueron seleccionadas de una lista
proporcionada por las parteras y cumplieron con los
criterios de ser bilingües maya-español, alfabetas, tener
una buena relación con las mujeres y las parteras y
ser respetuosas del trabajo de estas últimas.
Los nueve observadores fueron capacitados en
métodos y técnicas de levantamiento de información,
incluyendo el significado de cada uno de los ítems y la
manera de formular y registrar las observaciones directas
y las preguntas y las respuestas. Después de
capacitados, se realizó una prueba piloto de los instrumentos
en cada uno de los dos sistemas, en la que
participaron con la autora principal. No hubo diferencias
entre la información captada por esta última y el
personal de campo, ni fue necesario hacer cambios en
el contenido de los ítems.
La información fue procesada con el SPSS versión
6.0. Se utilizó la prueba de ji cuadrada para comparar
los procedimientos comunes y el número de
complicaciones maternas y neonatales entre sistemas,
agrupando, por una parte, la información de los tres
hospitales y de las parteras de los cuatro municipios,
por otra.
Resultados
El número de casos con información completa se redujo
a 205, de los cuales 101 corresponden al sistema hospitalario
y 104 al tradicional. El cuadro I presenta información
general de las mujeres. Las características
socioeconómicas, incluyendo lugar de procedencia,
fueron compatibles con el sistema de atención al que
recurrieron. Así, la mayoría de las mujeres atendidas
en los hospitales era de origen urbano y suburbano,
tenía mejor nivel de escolaridad, mejores ingresos, poco
más de la cuarta parte contaba con un empleo estable
y tenía menos hijos. En cambio, en el sistema tradicional
la mayoría era de origen rural, analfabeta o con
primaria incompleta, y con ingresos familiares menores
a un salario mínimo.
El cuadro II presenta las acciones realizadas y los
recursos utilizados para la atención del parto en ambos
sistemas. El hospitalario se caracterizó por la aplicación
de interrogatorio general y exploración física
hechos en el servicio de admisión. Aunque con variaciones,
se efectuaron exámenes de laboratorio. Posteriormente,
las mujeres fueron trasladadas a la sala de
labor, donde se les proporcionó una bata del hospital
y permanecieron acostadas en una cama; se les rasuró
el vello púbico; se les aplicó solución por vía parenteral,
enema evacuante, anestesia epidural y oxitócicos.
De ahí, se les llevó a la sala de expulsión, donde, en
una mesa de puntos, se les colocó en posición de litotomía
haciéndoseles antisepsia de la región perineal,
episiotomía y, en el posparto, revisión de la placenta.
El parto fue atendido por médicos internos de pregrado,
generales y ginecobstetras. Al comparar entre hospitales,
se encontró que en el ISSSTE el número de
partos atendido por los últimos (68%) fue significativamente
mayor (X2=15.17, p=0.0005) que en el de la SSA
(25.6%) y en el del IMSS (24.3%).
Cuadro I
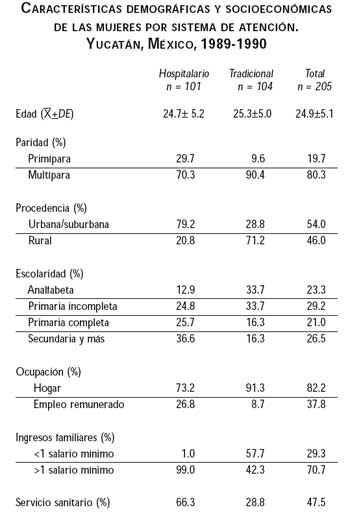
Cuadro II
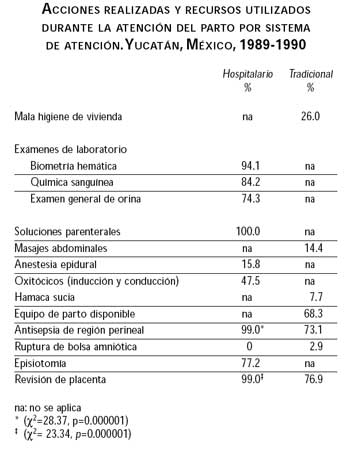
En el sistema tradicional, los partos fueron atendidos
en las viviendas de las mujeres. Las parteras suelen
recomendarles tener disponibles dos hamacas
limpias, una para la atención del parto y la otra, para
que madre e hijo descansen. Es costumbre que la
partera arribe una vez que la mujer presente los dolores
de parto. Aunque se observaron diferencias, durante
el trabajo de parto, la mujer pudo caminar y se
hicieron masajes abdominales o “sobadas” para estimular
las contracciones uterinas y acomodar el tipté.*
En el momento del parto, la mujer se sentó en una
hamaca, extendió sus brazos y se agarró con fuerza de
los extremos de ésta; el esposo u otro familiar cercano
se colocó detrás, poniéndole los brazos debajo de las
axilas para que se apoyara con seguridad. Se realizaron
antisepsia de la región perineal y ruptura de la bolsa
amniótica, prácticas aprendidas por las parteras que han tomado cursos de capacitación. En el posparto
revisaron la placenta. La edad promedio de las parteras
fue de 61.3±4.7 años y 47.6% había recibido cursos
de capacitación. El número de parteras capacitadas
de Ticul (77.8%) fue significativamente mayor (Fisher
p=0.030) que el de las de los otros tres municipios juntos
(25%).
Se encontraron diferencias significativas en dos de
los tres procedimientos comunes a ambos sistemas:
antisepsia de la región perineal y revisión de la placenta,
los cuales fueron practicados con mayor frecuencia
en el sistema hospitalario.
En el cuadro III se presentan las acciones realizadas
y los recursos para la atención del neonato en
ambos sistemas. En el hospitalario se emplearon aspiradores
o perillas para extraer las secreciones nasofaríngeas;
tijeras desinfectadas y cintas umbilicales para
amarrar el cordón y, en todos los casos, se contó con
báscula y gotas oftálmicas. En el tradicional, las secreciones
fueron extraídas por la partera en forma manual,
envolviendo sus dedos en algodón o mediante
perilla; se utilizaron cintas de trapo, hilos de hamaca o
cintas umbilicales, cortándose el cordón con navajas
de rasurar o tijeras. No todas las parteras contaban con
báscula y gotas oftálmicas. Después del parto, las parteras
bañaron a los recién nacidos.
Como en el caso de la atención del parto, se encontraron
diferencias significativas en dos de los tres
procedimientos comunes a los sistemas: aplicación de
gotas oftálmicas y registro del peso al nacer, los cuales
fueron realizados con mayor frecuencia en el sistema
hospitalario.
Una comparación al interior de cada uno de los
sistemas reveló diferencias significativas en la atención
entre hospitales, y entre parteras. En el hospitalario,
sólo se encontró diferencia en la exploración física del
recién nacido. En el sistema tradicional se observaron
diferencias en la antisepsia de la región perineal, la higiene
de la vivienda, la disponibilidad del equipo de
parto, la revisión de la placenta y la práctica de masajes
abdominales o “sobadas”, los que, de acuerdo con
nuestras observaciones, más que estimular las contracciones
uterinas proporcionan alivio al dolor durante
éstas. Asimismo, se encontraron diferencias en la aplicación
de gotas oftálmicas y en la obtención del peso
del neonato.29
Como hemos señalado, aunque no deberían ocurrir
complicaciones en la atención del parto por vía vaginal,
éstas se presentan. El cuadro IV muestra que las
complicaciones maternas fueron más frecuentes que
las neonatales. Las primeras afectaron a 33.4% de las
mujeres pero no se presentó ningún caso de cesárea.
Las segundas a 10.6% de los recién nacidos.
Cuadro III
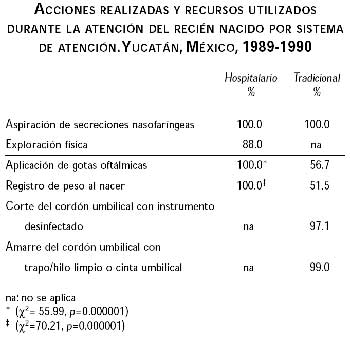
Cuadro IV
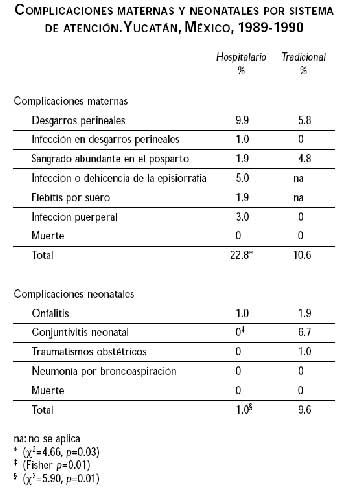
En conjunto, en el sistema hospitalario se presentó
un número significativamente mayor de complicaciones
maternas que en el sistema tradicional y en éste
se presentaron más complicaciones neonatales que en
el primero. Al comparar cada una de las complicaciones,
no se encontraron diferencias significativas en
el caso de las maternas pero sí en el de las neonatales.
La conjuntivitis neonatal fue más frecuente en el sistema
tradicional que en el hospitalario.
Finalmente, se comparó el número total de complicaciones
entre sistemas, sumando el número de
complicaciones maternas y neonatales. En el hospitalario
se presentaron complicaciones en 23.8% de los
casos y en el tradicional en 20.2%. La diferencia no fue
estadísticamente significativa (X2=0.20, p=0.65).
Discusión
Los resultados muestran la existencia de complicaciones
maternas y neonatales, aun cuando se trata de
partos por vía vaginal. Las complicaciones observadas
se relacionan con los procedimientos y recursos utilizados
para la atención del parto y del recién nacido.
Así, se encontró que las complicaciones maternas fueron
más frecuentes que las neonatales, aunque su distribución
en cada sistema fue diferente. Mientras que
las primeras fueron más frecuentes en el sistema hospitalario,
en el tradicional se presentaron con mayor
frecuencia las complicaciones neonatales.
La mayor frecuencia de complicaciones maternas
en el sistema hospitalario puede atribuirse al manejo
inadecuado y a la utilización de tecnologías médicas
innecesarias en la atención del parto por vía vaginal.
Los partos fueron atendidos por personal médico
con diferente grado de especialización, sin que hubiera
criterios que definieran el perfil o características
de adiestramiento necesarios para su atención. El empleo
indiscriminado de tecnologías puede aumentar
el riesgo de complicaciones maternas y neonatales y,
además, contribuir al encarecimiento del servicio. La
complicación más frecuente fue el desgarro perineal,
seguida por la infección o dehicencia de la episiotomía.
Aunque la posición de litotomía puede incrementar el
riesgo de desgarros perineales, la causa principal de
éstos es el manejo inadecuado del periné durante
la fase expulsiva del parto. La infección y la dehicencia
se añaden a los riesgos de la episiotomía y
pudieron ser consecuencia del empleo de materiales
o instrumentos contaminados. Aunque la infección
pudo también haber sido causada por negligencia de
las mujeres. En un estudio realizado en un hospital
de la Ciudad de México, la infección de la episorrafia
ocupó el segundo lugar entre las infecciones nosocomiales
posparto.30
En el sistema tradicional, la complicación materna
más frecuente fue también el desgarro perineal, la
cual, como señalamos, es consecuencia de un manejo
inadecuado del parto. La mayor frecuencia de complicaciones
neonatales en el sistema tradicional puede
atribuirse a la falta de recursos o a un manejo inadecuado.
Específicamente, la conjuntivitis neonatal fue la
complicación más frecuente y sólo se presentó en este
sistema. Es interesante señalar que todos los casos se
presentaron en Ticul, a pesar de que la mayoría de
las parteras había recibido cursos de capacitación y
de que aplicaron gotas oftálmicas a 88.1% de los
neonatos.
En términos de la evaluación de servicios de salud,
estos resultados sugieren que la atención del parto
por vía vaginal y del recién nacido en ambos sistemas
es comparable en cuanto a calidad. Es decir, en
los dos existe el riesgo de que se presenten complicaciones
maternas y neonatales. En el caso de las primeras,
se observó que en ambos se presentaron
complicaciones severas que pueden poner en riesgo la
vida de la madre (sangrado abundante en el posparto
e infección puerperal). Sin embargo, en el sistema hospitalario
se observó un mayor número de complicaciones
menos severas que, si bien no comprometen la
vida de la mujer, sí afectan su salud, estando algunas
de ellas ligadas a la tecnología médica (infección o dehicencia
de episiotomía y flebitis por suero). En cuanto
a las complicaciones neonatales, se observó una
mayor frecuencia en el sistema tradicional, aunque la
mayoría de los casos se refiere a una complicación que
no compromete la vida del recién nacido (conjuntivitis).
No obstante que, por tratarse de partos por vía
vaginal, el número de complicaciones fue relativamente
pequeño, éstas pueden atribuirse a deficiencias
en los procedimientos y recursos utilizados y, por tanto,
pudieron ser prevenidas. En el sistema hospitalario,
las deficiencias pueden relacionarse con la falta de entrenamiento
adecuado del personal y al uso indiscriminado
de recursos y tecnologías médicas, y en el
sistema tradicional a la carencia de recursos mínimos
indispensables, a la falta de capacitación o de calidad
de la misma.
Es interesante hacer notar que en el sistema hospitalario
el conjunto de procedimientos y recursos utilizados
para la atención del parto y del recién nacido
fue relativamente homogéneo, mientras que en el sistema
tradicional se observó una variación relativamente
grande. Esto puede deberse a la lógica que
subyace a cada sistema, la cual se deriva de con cepciones diferentes sobre el ser humano y la naturaleza.
22 En el caso del primero, se trata de un saber
institucionalizado, cuya transmisión involucra el
aprendizaje escolarizado. En el segundo, se trata de
un saber subordinado cuyo aprendizaje involucra la
transmisión oral y el aprendizaje empírico. Estas diferencias
son rara vez consideradas en el diseño de programas
de capacitación para personal de salud y
parteras, y del currículo de la carrera de medicina.
Son escasos los estudios que evalúan los recursos
y procedimientos utilizados por parteras tradicionales
y sus ventajas y desventajas. Los pocos que lo han
hecho han evaluado positivamente los masajes abdominales22
y la posición de cuclillas para el parto.21, 31
Desde luego, es necesario considerar las limitaciones
de este estudio. Primero, fue pequeño debido a
que se enfocó a evaluar la atención del parto por vía
vaginal, el número de eventos observados, es decir, las
complicaciones maternas y neonatales. Segundo, se
realizó antes de que se estableciera la Norma Oficial
Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio y del recién nacido32 y de las
recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS),33 que suprimen procedimientos médicos
rutinarios e innecesarios.
Sin embargo, los resultados encontrados son congruentes
con los estudios que evalúan la tecnología
médica y las prácticas de parteras tradicionales y sugieren
la necesidad de llevar a cabo estudios que,
como el presente, evalúen los recursos y procedimientos
que cada sistema utiliza para atender el parto por
vía vaginal y al recién nacido. Independientemente de
que provengan de los saberes y prácticas tradicionales
o de la medicina académica, es necesario identificar
aquellos que por sí mismos o por su utilización incorrecta
o indiscriminada representan un riesgo para la
salud materno-infantil, así como aquellos que aseguran
una atención con calidad y calidez,32 además de
adecuada al contexto en el cual viven las mujeres. De
esta manera, este tipo de estudios contribuiría a una
evaluación objetiva de los sistemas hospitalario y tradicional,
la cual, aunada a estudios de carácter antropológico
médico, permitiría valorar el importante
papel que juegan las parteras en la salud materno-infantil,
así como al diseño y evaluación de programas
de capacitación, que consideren sus necesidades y
prácticas, permitan su participación activa y den seguimiento
a las acciones de supervisión y provisión
de recursos. Finalmente, estudios de este tipo también
podrían contribuir a evaluar el impacto de la Norma
Oficial y de las recomendaciones de la OMS sobre la
práctica médica y la propia capacitación de las parteras
empíricas.
Agradecimientos
Agradecemos al personal de los hospitales, a las parteras,
a los pasantes de medicina, a las mujeres que levantaron
la información y a las participantes. Agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el apoyo para realizar este estudio (convenio p219CCOL880947).
Fecha de recibido: 8 de enero de 2001 • Fecha de aceptado: 19 de octubre de 2001.
Solicitud de sobretiros: MISS Rosa María Méndez G. Departamento de Ecología Humana, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados,
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Km 6 Antigua Carretera a Progreso, 97310 Mérida, Yucatán.
Correo electrónico: rmmg@mda.cinvestav.mx
Departamento de Ecología Humana, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, Mérida, Yucatán,
México.