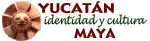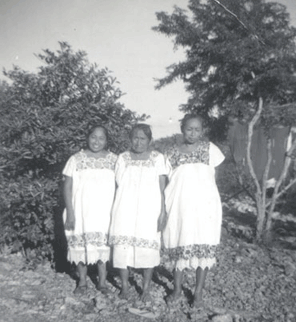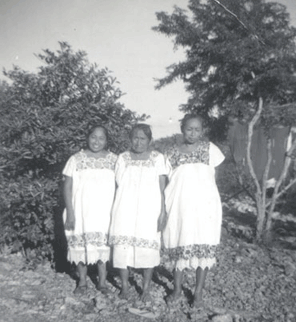 Al
centro doņa Higinia Pech Cetz y sus hijas
Al
centro doņa Higinia Pech Cetz y sus hijas
En este artículo se pretende hablar de la transmisión
de valores en tres épocas que han marcado la vida de las familias de Huhí,
1) la época de las haciendas a principios del siglo XX; 2) fuera de las
haciendas y 3) a partir de los proceso de migración.
La información que se utiliza en este material
formó parte de una investigación realizada en Huhí, Yucatán sobre "Religión
y los símbolos sagrados en la vida cotidiana de las familias campesinas" 1995.
La transmisión de de valores en la época de las haciendas de principios
del siglo XX
En ese tiempo los hombres y las mujeres trabajaban
juntos en la hacienda, en la casa del patrón, en la milpa y en el plantel
bajo las órdenes del dueņo de la hacienda. El decidía por las personas,
y sancionaba la mala conducta o faltas que cometían los individuos en
su trabajo o en su familia.
Según mi abuela, Doņa Higinia Pech Cetz, que
en paz descanse, ella vivió en una hacienda henequenera cerca de Hocabá,
Yucatán, que se llamaba Buena Vista, de ella recibí la información que
a continuación se transcribe.
"El patrón y la patrona exigían que los padres
de familia llevaran a sus hijos e hijas a trabajar con ellos en el plantel
y en la milpa, nadie se escapaba de aprender a cortar pencas de henequén.
También aprendieron el trabajo del monte, sembrar, deshierbar, cosechar,
etc. todo el trabajo lo hacía el hombre juntamente con su esposa, porque
así lo quería el patrón".
Los padres de familia no decidían sobre el matrimonio
de sus hijos, era el patrón quien concertaba el matrimonio entre los
muchachos y muchachas.
"Yo me casé a los 12 aņos y mi hermana a los 13, no sabíamos quiénes
iban a ser nuestros maridos, el patrón mandó llamar a todas las muchachas
y nos dijo": -Maņana domingo, se van a casar todas las muchachas que
mandé llamar. -Inmediatamente nos entregaron una muda de ropa. Mi hermana
no quería casarse, se lo dijo al patrón y éste ordenó meterla en el
corral donde había una mula. El animal comenzó a patear a mi hermana,
mientras el patrón le preguntaba si aceptaba casarse, si ella decía
no, la acercaba otra vez al animal hasta que ella accedió. Al día siguiente
llegó una plataforma trayendo a muchachos de Xocchel y nos designaron
nuestros maridos. Inmediatamente se hizo la misa. Todas las muchachas
de la hacienda contrajeron nupcias con jóvenes desconocidos".
"Después de la boda, los recién casados pasamos al servicio del patrón
y de la patrona, teníamos que trabajar para ellos durante un mes. Todo
ese tiempo no vivíamos con el marido, al cumplirse el mes nos dieron
casa y empezamos a vivir como marido y mujer, pero con la obligación
de acompaņar al esposo a la milpa y en el plantel. No había consideración
para las mujeres embarazadas ni para las recién paridas. Yo fui a trabajar
en el plantel al día siguiente de dar a luz, entre las matas de henequén
amarraba la hamaca de mi primer hijo".
Todos aprendieron a vivir de esa forma, los niņos se acostumbraron a
la vida dura, porque compartían siempre con sus padres el trabajo, los
regaņos, los castigos del patrón, y participaban juntos en las celebraciones
religiosas que se realizaban en la hacienda. Los padres seguían el mismo
modelo del patrón durante el proceso de endoculturación de sus hijos.
 Loreto Máas Pech hijo de
doņa Higinia y familia
Loreto Máas Pech hijo de
doņa Higinia y familia
Fuera de las haciendas 1925
Cuando las familias abandonaron las haciendas hacia
1925 se sintieron, según mi abuela, "liberados de la esclavitud". Fue
el comienzo de una vida diferente para el hombre y la mujer, eran dueņos
de su propiedad y trabajan para ellos. La mujer era ama de su casa y,
como esposa, compartía su experiencia con el marido.
Los padres de familia siguieron transmitiendo
los valores a sus hijos como ellos lo habían aprendido de sus padres.
Las madres insistían que sus hijas aprendieran las labores domésticas
y el trabajo del monte para que al casarse puedan también compartir
con el marido y los hijos la cosmovisión del agricultor.
Como familias extensas se compartía mano de
obra entre hombres y mujeres. Por ejemplo, todos trabajaban la milpa,
las mujeres se dividían el trabajo doméstico para acabar pronto.
El padre tenía un papel bien definido, era el
jefe de familia y tenía que proporcionar todas las cosas necesarias
para el hogar. Compartía sus experiencias con sus hijos, les enseņaba
el trabajo de la milpa y la cosmovisión del pueblo y del agricultor;
por ejemplo, a amar el monte y tener una íntima relación con los dioses
de la naturaleza. El hombre no sólo decía al hijo: has esto, él mismo
hacía lo que se le ordenaba y así el niņo aprendía viendo cómo sus padres
se esforzaban por hacer bien cada actividad y se alegraban por su trabajo.
La mujer no era aquella que con sus reglas y
con su libro ordenaba lo que tenía que hacerse, ella trataba de ser
femenina, aun ayudando al marido en la milpa. No era mujer de mucha
pintura, ni muchas cosas, sino una mujer que trataba de adquirir las
virtudes propias de las mujeres de su época como: la comprensión, la
amabilidad, la generosidad, la limpieza, la sencillez, el sacrificio,
etc; en otras palabras, una mujer capaz de enfrentar problemas cotidianos
en su familia y de buscar una solución y una explicación a cada acontecimiento.
A nosotras jamás nos enseņaron a ser mujeres
cobardes, ni sumisas. Yo provengo de un pueblo y mi abuela, q.d.p, vivió
en una hacienda y jamás nos hicieron sentirnos inferiores; por el contrario,
la mujer tiene que ser alguien, la mujer no tiene por qué sentirse cobarde,
ni sentirse despreciada o apartada. Esa fue la obligación de las madres,
enseņar a sus hijas todas las virtudes que ellas practicaban y en especial
el amor que por todo lo relacionado con el trabajo doméstico: ser buena
lavandera, buenas cocinera, aunque sea lo más tradicional del pueblo.
Mi abuela decía: "aprende a cocinar, no importa que sólo sean frijoles,
cocínalos de diferentes maneras". Era necesario que también se aprendiera
a ser cuidadosa con la ropa. En aquella época, las mujeres enseņaban
a sus hijos a zurcir la ropa; sin embargo, actualmente son pocas las
que lo hacen, otras las consideran cosas del pasado.
 Dola Higinia, acompaņada
de sus bisnietos,
Dola Higinia, acompaņada
de sus bisnietos,
su nuera Ramona Collí Chí e Hilaria Máas Collí
A partir de la migración en la década de los setenta
Con la desaparición
de la actividad henequenera, los pobladores de Huhí tuvieron que migrar
en busca de mejores alternativas de subsistencia. Con la migración empieza
otra etapa de la transmisión de valores diferente de la que existía
en la vida tradicional de la familia.
La mujer que acostumbraba acompaņar al marido
en la milpa y lo ayudaba con el trabajo, con la nueva modalidad adoptada
por el marido de integrarse al sistema migratorio, ella ya no podía
acompaņar a su cónyuge como acostumbraba hacerlo porque el trabajo que
realizan es diferente de la actividad tradicional del pueblo, además
el lugar del trabajo es fuera del pueblo.
Actualmente todos los varones casados o solteros
y las solteras, emigran a otras ciudades a Mérida, Yucatán; Cancún,
Quintana Roo y, a los Angeles, California a vender su fuerza de trabajo.
A partir de 1970 comienzan los cambios en la
vida tradicional de la familia, los hombres ya no permanecen todos los
días en el hogar, aunque siguen siendo los jefes de familia, pero no
comparten su experiencia con sus hijos, ni la responsabilidad de transmitir
las tradiciones culturales ni los valores morales. Ellos delegan toda
la responsabilidad a sus esposas. Estas son las que llevan todo el peso
del hogar, la responsabilidad de enseņar a sus hijos, toman decisiones
acerca de los problemas cotidianos más no pueden solucionar problemas
que afecten la vida de sus hijos e hijas, estos se tienen que solucionar
entre el marido y ella.
La mujer que era considerada solamente ama de
casa y realizaba las labores domésticas como una obligación hacia el
marido y los hijos, como mujer soltera o casada no salía fuera de la
población, todas sus actividades las efectuaba en el hogar. En la actualidad
las cosas han cambiado, desde los 15 aņos las muchachas emigran a la
ciudad de Mérida a vender su fuerza de trabajo. La mayoría se contratan
en el servicio doméstico y otras en las industrias maquiladoras o en
el sector comercial.
El trabajo femenino, antes considerado como
una labor exclusiva de la esposa, es ahora una actividad productiva,
asalariada; el servicio doméstico se ha valorado. Las mujeres que prestan
este servicio, no lo consideran una actividad humillante como lo fue
en la época de las abuelas.
En ese tiempo se usaba con desprecio el sustantivo
maya xk'ōos "la sirvienta" que significa servir a alguien en
calidad de esclava. En la actualidad las muchachas lo consideran una
actividad profesional, aunque sirvan la casa de una familia, su trabajo
no es gratuito, tiene una remuneración económica e, incluso, un aguinaldo,
que les permite colaborar con sus familias y comprar ropas. Esto paulatinamente
ha ido cambiado la mentalidad de los padres sobre la preferencia que
tienen hacia los hijos varones. Ahora es bien recibido el nacimiento
de una niņa.
La forma de vida que llevan los habitantes de
Huhí ha propiciado cambios en la convivencia familiar, padres e hijos
no pueden ahora compartir sus experiencias, el padre no puede orientar
a sus hijos ni conocer los problemas que tienen los muchachos y muchachas
porque emigran a otras ciudades a trabajar, unos se ausentan del hogar
durante tres aņos, algunos por quince días y otros viajan diariamente.
Toda la obligación de transmitir los valores que eran compartidos entre
el padre y la madre, se ha quedado bajo la responsabilidad de la esposa.
Ella tiene que vigilar el aprendizaje de los hijos, es la transmisora
de los valores morales, culturales y religiosos. Pero sólo puede cumplir
con sus funciones mientras los hijos son pequeņos; además ella no puede
ahora enseņar una actividad económica a los varones como lo hace con
las hijas porque ya hace aņos que la mujer no aprende el trabajo de
la milpa. Por eso es necesario que los dos intervengan durante el proceso
de endoculturación de sus hijos, no se puede excluir a ninguno de una
responsabilidad tan grande.
Los hijos varones necesitan de la presencia
del padre, es un modelo para ellos, de él aprenden a afrontar los problemas
propios del hombre y a imitar las cualidades del padre. Las hijas, por
su parte, asimilan todo lo que las madres les enseņan y les exigen observar
las cualidades que consideran apropiadas para las mujeres de su época.
Actualmente la mujer toma sus propias decisiones,
ella decide con quien contrae matrimonio, pero siempre necesita del
permiso de los progenitores.
En las tres etapas, observamos cómo la transmisión
de valores se ha adaptado a cada época, pero conservando siempre los
valores aceptados en la comunidad y aprenden a afrontar los problemas
que surgen por la desintegración familiar.
Las madres de familia tratan de cumplir con
su obligación de educadoras en una época de cambios. *Antropóloga Social
Egresada de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY
Profesora-investigadora Asociada de la Unidad de Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma de Yucatán  |