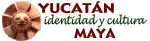|
Los recursos de la sobrevivencia colectiva
A pesar de la explotación de la sociedad maya impuesta por el régimen colonizador, las repúblicas indígenas lograron permanecer, hasta el fin de la época colonial, con un conjunto de recursos corporativos que les permitieron sobrevivir colectivamente. Se trata de los bienes pertenecientes a las comunidades y administrados por sus cabildos. Destacan entre estos recursos: la tierra, concepto que incluye el agua y los montes; las cajas de comunidad; los bienes de las cofradías de los santos, y el tequio o trabajo comunitario. En Yucatán el recurso determinante para la sobrevivencia indígena durante la Colonia fue la tierra comunal, ya que permitió continuar la producción de maíz y resguardar la creencia en los yumtzilo’ob o deidades de la naturaleza. La legislación indiana asignó a los pueblos diversas formas de posesión de la tierra; en el caso de Yucatán, las comunidades fueron dotadas del fundo legal para el asentamiento y las construcciones de servicios, del ejido como reserva de uso colectivo para la caza y la recolección y de las llamadas tierras comunales en donde los indígenas cultivaban la milpa anual de manera rotativa. Sin embargo, la formación de los pueblos indígenas en los primeros años coloniales generó una contradicción entre el uso de la tierra y el nueva sistema de propiedad territorial impuesto desde afuera, en buena medida discordante con las necesidades y la cultura productiva de los mayas.
Dentro de las tierras del común cada varón adulto seleccionaba anualmente una parcela desocupada, una vez marcado el terreno éste se consideraba como una posesión personal durante el tiempo que se cultivara. Esta milpa recibía la denominación de primer año o de roza y era la que mejores frutos rendía, pero el indígena podía sembrar al año siguiente ese mismo terreno bajo la denominación de milpa de segundo año o de caña, manteniendo el derecho de abrir una milpa nueva. Es difícil saber la extensión que tuvieron estas milpas entre los años 1750 y 1821, ya que las condiciones ecológicas y sociales han variado mucho desde entonces, pero existe la referencia de que la administración colonial obligaba a cada indígena a sembrar 60 mecates (2.4 hectáreas) como mínimo cada año.
El sistema de milpa influía de manera determinantes en las necesidades territoriales de los pueblos y ranchos, ya que cada uno de ellos requería al mismo tiempo fracciones de tierra en cultivo y fracciones en descanso. Así lo aseguraba un comisionado de visita al expresar que “les cuesta menos ir ganando terreno en sus sementeras que a los diez o veinte años les vuelven a servir y las encuentran siempre fogosas sin otro auxilio que el de la misma naturaleza”. Hacia el interior de la comunidad ello provocaba una necesidad de expandir la reserva de tierras al mismo ritmo del crecimiento demográfico. Para los españoles, por el contrario, los montes que estaban en descanso representaban extensiones desocupadas o baldías que podíanser aprovechadas para el fomento de la ganadería y de la agricultura comercial. El sistema de milpa, el único adecuado a las condiciones naturales de la península de Yucatán, definía, asimismo, un tipo de patrón de asentamiento de la población indígena muy diferente al que deseaban los españoles. Debido a lo pedregoso y permeable del suelo y a lo delgado de la capa de suelo siempre ha sido necesaria la rotación de las parcelas para la siembra de maíz, porque en realidad la fertilidad de la tierra depende de la quema del monte alto, que apenas permite la realización de dos cosechas. Después de ser utilizada una parcela se requiere dejarla descansar por un periodo de entre 10 y 20 años, a fin de que el follaje se recupere y pueda ser empleada nuevamente. Bajo esas condiciones, el manejo productivo y social del territorio por parte de las repúblicas indígenas tenía como norma la dispersión, proceso que los españoles veían como muy negativo porque los pueblos cabecera continuamente daban origen a ranchos que se situaban en las tierras del común o incluso en las tierras realengas.
La dispersión de los asentamientos indígenas estaba determinada por el agotamiento de las tierras cercanas en la periferia de los pueblos. Diversas familias se ausentaban para establecerse en lugares en donde la altura de la vegetación les podía asegurar una buena cosecha, formándose con ello un rancho. Era común que los ranchos se encontraran a varias leguas de los pueblos que les dieron vida, lo que dificultaba el dominio sobre esa parte de la población nativa. Para la elección del lugar en donde se asentaba el rancho era indispensable disponer de una fuente de abastecimiento de agua, así que los cenotes y los pozos naturales y aguadas fueron los lugares privilegiados para este tipo de asentamientos.
El gobierno colonial se preocupó constantemente por mantener a los indígenas en el interior de los pueblos y por reubicar a los habitantes de los ranchos. Existen suficientes referencias que atestiguan la preocupación de los “blancos” por lo que ellos mismos denominaban la dispersión de los indígenas en los montes, especialmente hacia lugares apartados como el sur y el oriente de la península yucateca.
Los religiosos procuraban atraer a los fugitivos, mientras que los gobiernos intentaban seducirlos prometiendo el cobro de menos tributos. Hacia fines de la época colonial a los indígenas fugitivos que retornaban al control del gobierno se les otorgaba el carácter de indígenas de barrio, lo que significaba pagar solamente la mitad del tributo.
No obstante todos estos esfuerzos, durante el siglo XVIII, la dispersión de los asentamientos indígenas desbordó el control de los religiosos y del gobierno. Hacia 1749, el obispo Francisco de San Buenaventura escribía sobre la provincia e informaba sobre la existencia de 234 pueblos, más de 900 ranchos y de aproximadamente 350 estancias de cría de ganado. Muchos de los nuevos asentamientos quedaban bajo la jurisdicción de una parroquia y eran conocidos por los representantes del gobernador en los partidos, pero de otros sólo se tenían noticias y los indígenas avecindados en ellos pronto dejaban de reconocer a los religiosos y a las autoridades no indígenas.
La dispersión también era estimulada por diversos factores que alentaban a los winico’ob a refugiarse en los montes. Entre las principales causas para el abandono de los pueblos destacan: el crecimiento demográfico frente a las tierras disponibles, los excesos en las cargas tributarias y en los servicios personales, los movimientos migratorios en los años de hambre debido a las sequías y malas cosechas, así como el deseo de escapar de las deudas contraídas y de los malos tratos. Todos eran motivos suficientes para buscar refugio en lugares apartados. Sin embargo, los mayas de los ranchos aislados no perdieron aislados no perdieron contacto con los que habitaban en los pueblos; realizaban intercambios comerciales y con toda seguridad mantuvieron su fidelidad a los caciques. Asimismo, existen diversos indicios que nos sugieren que se registró un retorno a la práctica de costumbres religiosas prehispánicas. La movilidad territorial de los indígenas fue un problema creciente durante el último siglo colonial, al grado que hacía muy difícil el cobro de las cargas tributarias.
Aparte de las tierras comunales, la sociedad indígena colonial también reconocía la propiedad privada de la tierra, ya que algunos de sus integrantes llegaron a poseer parajes, ranchos, estancias y hasta haciendas en régimen de propiedad privada. Algunos principales y caciques accedieron a cierto nivel de riqueza que permitía la compra de tierras, pero la propiedad privada no se extendió entre los winico’ob debido a la costumbre del control corporativo de la tierra por parte de la nobleza, a la necesidad de rotación de tierras para los cultivos de maíz y a la nula capacidad de acumulación de recursos monetarios. Los títulos de Ebtún demuestran la continua preocupación de las repúblicas indígenas de Yucatán por la conservación de sus tierras comunales, tanto frente a otras repúblicas colindantes como ante la propiedad particular. Sin embargo, esta fuente también ejemplifica la adquisición, herencia y venta de tierras por parte de algunos individuos. Así, por ejemplo, en 1797 los indígenas de Cuncunul entablaron una querella en contra de Ebtúnpara conservar un terreno (Tontzimín) que les habían comprado tiempo atrás, aunque en el litigio quedó claro que con ese motivo los de Cuncunul se habían apropiado también de otras tierras que empleaban para su milperías. En el alegato los principales de Ebtúnpropusieron devolver los 25 pesos, producto de la venta sacando el dinero de su caja de comunidad y los representantes de Cuncunul ofrecieron pagar el arrendamiento de las tierras que estaban utilizando ilegalmente. En el transcurso del siglo XVIII una parte de las tierras que se encontraban bajo el régimen de propiedad individual de los indígenas empezó a ser acaparada por los criollos con el propósito de expandir sus estancias. Un buen ejemplo lo ofrecen los títulos de propiedad de la hacienda Chaltunhá, situada en la comprensión de Izamal, que refieren varias compras de tierras a indígenas principales de esa república en 1714 y 1736, como “el tablaje de montes” adquirido del cacique don Estaban Mukul y de su hermano Eugenio por la cantidad de siete pesos, quienes declararon: “estos montes eran de nuestro abuelo Antonio Iuit cuando nos lo donó en su testamento cuando Dios lo llamó a juicio”. También el maestro de capilla, Manuel Chim, y su hermano don José vendieron un tablaje por 20 pesos.
El segundo recurso importante para la sobrevivencia colectiva de la población maya fueron las cajas y bienes de comunidad de las repúblicas indígenas. Constituían el eje de las finanzas de los pueblos y, al mismo tiempo, mediaban en las relaciones con el sistema colonial que obtenía de ellas capital. Formadas en su mayor parte por recursos monetarios desde los primeros tiempos de la Colonia, eran un resguardo para la sobrevivencia de las comunidades. Su importancia radicaba en ser un fondo ante las necesidades y las frecuentes crisis agrícolas que asolaban la península. Existía una caja por cada república, aun en los casos en que se encontraran divididas en parcialidades y que mantuvieran sus propios caciques, como la república de Calkiní, que se mantenía formada por cinco de ellas hacia 1791.
En la Nueva España cada tributario estaba obligado por la legislación indiana a labrar 10 mecates de milpa o pagar un real y medio, al año, como contribución al fondo de su comunidad. Pero en Yucatán, según informaba el gobernador don Arturo O’Neill en 1797, los indios pagaban “desde tiempo inmemorial” el equivalente de cuatro reales al año en lugar de los 10 mecates de maíz. Así, la mayor parte de los bienes comunales eran monetarios, como lo atestiguan diversas fuentes, pero al menos una parte se acopiaba en especie.
Además de las cajas de comunidad, las repúblicas controlaban otro tipo de bienes: los solares baldíos o sin dueño en el interior de los pueblos pasaban a su administración y se consideraban propiedad del común; asimismo, los cenotes que se empleaban para la obtención del agua pertenecían al común y eran vigilados por las repúblicas. En muchas ocasiones dichos cenotes se volvían insuficientes y el pueblo requería de la construcción de pozos y norias, obras que se emprendían con fondos de la caja de comunidad.
Sin embargo bajo los designios de la Ordenanza de Intendentes de 1786, las cajas de comunidad de las repúblicas indígenas de Yucatán pasaron a ser administradas por la tesorería real creándose un fondo general de las comunidades que llegó a constituir en corto tiempo un cuantioso capital, calculado hacia 1813, en más de medio millón de pesos. En 1797, por orden del gobernador de la provincia, se preparó un reglamento de las cuentas anuales de las cajas de los pueblos de Yucatán para adecuarlas a la Ordenanza de Intendentes, en donde se redefinieron sus ingresos, que estarían formados por los cuatro reales anuales de cada indígena tributario, dos reales de cada medio tributario y el producto del arrendamiento de tierras comunales.
También se establecieron diversas categorías de gastos, que incluyeron el impuesto del dos por ciento de lo recaudado para el subdelegado de intendencia, el salario anual del escribano de la república, el salario del maestro de primeras letras que tenía la misión de castellanizar a los mayas, los pagos para la fiesta del santo patrono del pueblo, el Jueves Santo y el Hábeas Christi, los gastos en la construcción y conservación de la noria y los egresos propios de la casa real y de audiencia. Quedó a cargo de los subdelegados de los partidos la administración y manejo de los caudales que producían los bienes de comunidad de su partido, dando razón pormenorizada de los ingresos y gastos a la caja real. Los arcones en donde se guardaba el dinero recabado por los caciques y justicias, así como los papeles correspondientes a otros bienes, se concentraron en los pueblos que funcionaban como cabecera del partido. Aparte de los gastos normales, con frecuencia las repúblicas se hacían cargo de construcciones u otras actividades que representaban erogaciones particulares. Por ejemplo, hacia 1817 los indígenas de Xcan-Boloná solicitaron se les permitiera construir su caso de audiencia con el sobrante de su fondo de comunidad.
El tercer recurso de sobrevivencia colectiva consistió en el manejo de estancia y bienes de cofradía. El cumplimiento de los objetivos religiosos y el auxilio de los hermanos necesitados requería de continuos gastos, así que las cofradías procuraron la acumulación de recursos económicos, entre los que destacan las estancias y haciendas. Los fondos económicos de los santos se formaban de diversas maneras: contribuciones o limosnas de sus integrantes, así como derramas y trabajos voluntarios en la producción de maíz. Pero la mayor parte de los bienes que se lograron acumular fueron producto de donaciones o ventas de tierras hechas por los u chun t’ano’ob o las repúblicas para la fundación de estancias ganaderas. Cuando fue necesario, adquirieron la tierra por medio de la compra a particulares.
A mediados del siglo XVIII, la mayoría de las cofradías indígenas de Yucatán había fundado una estancia de donde se obtenían los gastos para realizar la fiesta anual, la vestimenta del santo, las comidas, las ceremonias religiosas y las corridas de toros. Al igual que las estancias de los españoles, las que pertenecieron a los santos lograron una rápida prosperidad en sus construcciones y en la cantidad de ganado que llegaron a tener. Estas empresas en manos de las comunidades indígenas ayudaron a incrementar sus recursos disponibles para hacer frente a las continuas calamidades ya que el ganado se empleaba para evitar las hambrunas en los años de sequía y escasez de maíz, además permitieron reforzar la posesión colectiva del suelo ante la intención de los españoles por obtener la propiedad de la tierra. Así lo advertían los indígenas de Dzan al afirmar que las estancias “forman sus labranzas en dichas tierras, sin la espera de algún disgusto como lo pueden tener de los presente poseedores”.
Finalmente, otro recurso para la sobrevivencia colectiva fue la organización del trabajo comunitario, el tequio, que le permitía al pueblo realizar diferentes empresas de beneficio social, así como la construcción de obras públicas. Todos los indígenas tributarios, con excepción de quienes ocuparan cargos, estaban obligados a cumplirlo. Mediante estos trabajos organizados por las repúblicas se procuraba la construcción y el aseo de las calles y plazas públicas, la edificación de iglesias, audiencias, norias, etc. Los tequios se realizaban regularmente los domingos después de la asistencia obligatoria a la misa, pero también se podía convocar a un trabajo extraordinario en otros días. El tequio era un trabajo agotador por tratarse, casi siempre, de labores de construcción. Por ejemplo, debido al carácter pedregoso e irregular del suelo de la península era muy difícil la tarea de abrir caminos y calles. En Tihosuco se tuvo que trabajar “con mucha fuerza” durante un año para allanar nada más que cinco cuadras.
La integración y el manejo de los recursos corporativos y de las tierras comunales por parte de los principales permitieron, hasta la década de 1780, que las repúblicas dispusieran de importantes fuentes de subsistencia para afrontar los frecuentes y difíciles años de calamidades naturales, aumento de los precios del maíz y hambrunas. Las sequías eran un peligro constante para los cultivos de la milpa y todo parece indicar que se presentaban en ciclos de entre cinco a ocho años consecutivos, con un fuerte impacto en determinadas zonas, y de manera atenuada en las otras regiones. Por ejemplo, en 1726 se registró una gran sequía a la que siguió una “cruelísima hambre”, mientras que en 1842, Stephens refiere el súbito incremento del precio de la carga de maíz de dos reales a cuatro pesos por la falta de lluvias. Por otra parte, los temporales, ciclones y tormentas, también eran un peligro latente para las cosechas y viviendas, especialmente en las comunidades cercanas a las costas. En septiembre de 1818 un temporal arruinó las milpas del partido de Valladolid y el subdelegado tuvo que recurrir a compras de emergencia para abastecer el pósito. Un tercer factor de riesgo para la agricultura lo constituían las frecuentes plagas de langosta que atacaban repentinamente y producían escasez de alimentos. En 1769, por ejemplo, hubo una gran plaga de langosta y los indígenas tuvieron que buscar sustento en árboles, pájaros y bosques.
En Yucatán las calamidades como las sequías, temporales y plagas hacían muy frágil el equilibrio entre la producción de maíz y la población indígena, y de ahí que la historia consigne graves problemas de muerte por hambrunas. Frente a esas contingencias las repúblicas asumían diversas estrategias, familiares y colectivas, dependiendo en buena medida de sus recursos corporativos.
Entre las estrategias familiares hay que destacar el consumo de los animales de traspatio, la búsqueda de raíces y otros frutos en los montes, así como la migración hacia zonas menos afectadas durante algún tiempo, lo que los españoles conceptualizaban como fugas. Sin embargo, eran las estrategias colectivas las que más ayudaban a la sobrevivencia; el dinero de las cajas de comunidad se empleaba para la compra de maíz en las épocas de escasez y el ganado de las estancias de cofradías era sacrificado para distribuir carne salada entre los habitantes. Es obvio que al ser dependientes del maíz cosechado por los indígenas para su consumo, los españoles también se veían afectados durantes esos años; sin embargo, contaban con mayores recursos para paliar el hambre, compraban maíz en otras regiones de la Nueva España, sobre todo a los indígenas de los lugares poco afectados por las calamidades.
Los recursos corporativos también jugaban un papel decisivo cuando las comunidades eran asoladas por las epidemias de cólera, debilitando a la población indígena y dejando una secuela de muerte y orfandad entre los menores. En especial, las cofradías, en su papel de organizaciones para la salvación del alma después de la muerte y de ayuda mutua, se hacían cargo de los entierros, de las ceremonias religiosas y del apoyo económico a los parientes de los difuntos. Durante el siglo XIX se registran al menos dos grandes epidemias de cólera en Yucatán que afectaron, básicamente, a la población indígena, una en 1833 y otra en 1853.
Material tomado de: La memoria enclaustrada. Historia de los pueblos indígena de Yucatán, 1750-1915. Bracamonte Pedro, México 1994 ISBN 968-496-262-2 (Volumen) 968-496-259-2 (obra completa)
Siguiente |