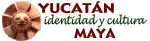 |
Hoy es: Miércoles, 8 de Octubre de 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
El presente estudio está enfocado al conocimiento de las características culturales de población rural en Yucatán. El área de estudio es por tanto el estado de Yucatán, aunque se comprende que los valores y pautas socioculturales de los habitantes rurales de Yucatán pueden ser las mismas que las de los habitantes, también rurales, de los estados de Campeche y Quintana Roo; pero, la delimitación del área de acuerdo a rasgos y pautas culturales requerida una investigación previa por lo que me circunscribo al área comprendida dentro de la delimitación política de Yucatán.
Por cultura, concepto tan abstracto y general, entenderé un modo de vida, que incluye costumbres cotidianas y ceremoniales, actividades productivas y la forma en que éstas se realizan, así como actitudes y hechos que singularicen este modo; una cosmovisión propia a la cual le atribuyo una concepción del mundo y de sí mismos con los valores y modelos que le sean inherentes y como núcleo de estas concepciones, una lengua. Considero a la población rural yucateca como heterogéneo culturalmente desde el punto de vista de una mayor o menor integración a los modelos y pautas de vida capitalistas. En relación a otras zonas de México en donde habitaban en territorios reducidos, más de un grupo étnico en el momento de la conquista, por lo que el mestizaje no fue entre una cultura étnica y la española, sino entre culturas étnicas y la española, Yucatán puede ser considerado como homogéneo en términos culturales (mestizaje: maya‑español, únicamente); más, como dije, la investigación considera heterogeneidad cultural en Yucatán desde el punto de vista de mayor o menos integración a la cultura inherente a la sociedad capitalista. Las modalidades concretas del desarrollo histórico, económico y social, que se dieron diferentes en áreas de Yucatán, condicionaron las relaciones entre la cultura maya y la española primeramente, y hasta en la actualidad, siempre estas modalidades económico‑sociales condicionan las relaciones entre la que denomino cultura tradicional, rural campesina y la cultura de la sociedad capitalista. Las diferentes relaciones que entre la cultura dominante (capital) y la dominada (tradicional rural) se establecen, propician una mayor o menor conservación de esta última y en contra parte una mayor o menor integración al sistema. Por lo anterior, me refiero a la cultura rural yucateca como más tradicional en los casos en los que se conserva más apegada a la cultura maya campesina y menos tradicional cuando se encuentra más afectada o modificada por las pautas de vida modernas o capitalistas y por ende citadinas. No le llamo cultura étnica ni en los casos de mayor conservación cultural maya en algunas comunidades yucatecas, porque este término se asocia con una cultura que se conserva sin modificaciones significativas y con una cohesión de grupo que se identifica, y a la vez se considera diferente ideológica y culturalmente en el contexto nacional lo cual quizá puede darse en algunos casos aislados, pero no es un término adecuado para uso general.
Es precisamente la aseveración anterior, el núcleo del estudio; es decir, la intención de esta tesis es la comprobación de una hipótesis referente al planteamiento enunciado. Alejandra García Quintanilla La hipótesis inicial de esta investigación planteaba que en Yucatán, durante el llamado auge henequenero (1870‑1915), había ocurrido un cambio en el carácter de la producción: esta había adquirido el carácter capitalista. En contra de lo que la mayoría de los historiadores afirmaban al calificar la producción de esclavista o feudal argumentando la violencia cotidiana, el trabajo forzoso, la ausencia de un mercado interno, yo oponía que a la circulación capitalista de la mercancía henequenera ‑evento que nadie rebatía‑ no podía sino corresponder una producción capitalista. Mi hipótesis decía que la unidad de producción predominante, la hacienda henequenera era una empresa capitalista, la diferencia central con el capital industrial consistía en la forma del capital productivo, medios de producción y medios de vida para los trabajadores, en vez de medios de producción y fuerza de trabajo. Planteaba que con el henequén Yucatán entró a gravitar al espacio interno del modo de producción capitalista, sólo que lo hizo en forma anómala. Hablaba de la anomalía en el sentido empleado por Marx para explicar la existencia del eslavismo capitalista del sur de Estados Unidos. La ausencia de un mercado interno no constituía un obstáculo para la rama henequenera pues la circulación se completaba en el mercado externo, aunque si lo era para el desarrollo de otras ramas.
Sabemos que el henequén fue epicentro y motor de la acumulación en ese período. Fue indiscutiblemente la rama que impulsó, marcó la pauta de crecimiento y el limite al resto de la economía. Pero si no estudiamos el lugar que en concreto ocupo en el conjunto de la estructura economía, nuestras apreciaciones y caracterizaciones estarán irremediablemente sesgadas. Más aún cuando en este caso, en la misma rama henequenera coexisten por una parte, una lógica en la acumulación y un desarrollo de las fuerzas productivas que difícilmente podríamos calificar de precapitalista, junto a relaciones de trabajo forzoso. Había que estudiar la producción en su conjunto, los movimientos del capital, el desarrollo de las fuerzas productivas y entonces se podría hablar de las relaciones sociales de producción. José Antonio Lugo Pérez Este trabajo muestra los cambios operados en la economía de las unidades domésticas de producción de los ejidatarios de Santa María Acú a partir de las políticas emitidas por el Estado, dirigidas fundamentalmente a la actividad ganadera, que fueron: La Ley Ganadera del Estado de Yucatán, el Plan Nacional de Desmonte y la Diversificación Agropecuaria implementadas en la década de los 70's. Dichas acciones tuvieron los siguientes efectos en el sistema productivo de los agitadores: a) la erradicación de la ganadería campesina de libre pastoreo; b) la conformación de un grupo de ejidatarios en ranchos de pequeños propietarios; c) la implantación de unidades ganaderas ejidales. Hechos que posibilitaron el surgimiento de una tendencia hacia la diferenciación socioeconómica al seno de Santa María Acú. Para conocer la importancia de la actividad ganadera en el proceso de cambio socioeconómico experimentado en Santa María Acú, se ubicó la problemática en 3 periodos: a) el primero se remonta brevemente al momento en que regía la autoridad del hacendado, previo a la Reforma Agraria del 37, y en donde los acasillados desarrollaban diferentes labores relacionadas con el henequén y la ganadería, ambas para el usufructo del propietario, así como de actividades productivas que efectuaban los trabajadores de Acú para su subsistencia; b) el siguiente periodo abarca de 1940‑1970, en éste se analiza la situación de los ejidatarios después de la Reforma Cardenista, es decir, momento en que iniciaron sus actividades de subsistencia de una manera autónoma, tales como la milpa y sus cultivos simultáneos, la cacería y la ganadería de libre pastoreo. Tratamos de ubicar la importancia de esta última dentro del conjunto de las prácticas económicas de las familias; c) el tercer periodo, que constituye la segunda parte de este trabajo, se desarrolla a partir de los sucesos acontecidos durante la década de los 70's, cuando se implementan la Ley Ganadera, el Plan Nacional de Desmonte y la Diversificación Agropecuaria que conllevaron a la transformación del sistema económico de los habitantes de la hacienda, acabando con la costumbre de hacer las sementeras, con la cacería y principalmente con la ganadería de libre pastoreo. Como resultado de esta disposición surge un grupo de ganaderos que, resistiendo los embates de esta disposición, lograron establecerse en unidades ganaderas de pequeños propietarios, para lo cual contaron con el apoyo del Gobierno Estatal y Federal.
En este apartado se aborda las formas de comercialización del ganado de los pequeños propietarios; la actividad ganadera ejidal iniciada como parte de las políticas del Estado para afrontar la crisis, y lo que significó para la economía de los ejidatarios. Finalmente se discute la diferenciación socioeconómica surgida al seno de Santa María Acú como resultado de las políticas implementadas en la década de los 70's. Hilaria Máas Collí Este trabajo es un intento por demostrar cómo el hombre aprende su cultura mediante una educación informal durante las diferentes etapas de su vida. Y cómo los chemaxeños transmiten su cultura mediante el proceso de endoculturación y socialización a que someten al individuo desde su nacimiento hasta la muerte. Se entiende por educación informal, al proceso que dura toda la vida, por la cual cada individuo adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través de las experiencias diarias y del contacto con su medio. Por cultura, todo lo que el hombre hace en su medio ambiente como son: su lenguaje, sus creencias, su música, su forma de vestir, su trabajo, su moral, sus ceremonias y costumbres tradicionales y la asimilación de nuevos elementos culturales introducidos en la comunidad por agentes externos. Y por endoculturación, el proceso consciente o inconsciente de acondicionamiento que se efectúa en el individuo dentro de los límites sancionados por las costumbres observadas en la comunidad. La endoculturación de los chemaxeños durante los primeros años de su vida se refiere más al mecanismo dominante para la formación y su estabilidad cultural. En cuanto al proceso que opera en gente más madura, es muy Importante en la producción del cambio, ya que toda persona tiene capacidad de aprender cualquier cultura y trabajar efectivamente como miembro de cualquier sociedad.
En esta investigación iniciamos con el tema sobre el embarazo y nacimiento porque parece ser la manera más lógica para explicar el proceso del ciclo de vida, que servirá para demostrar cómo se efectúa la enseñanza informal que reciben los chemaxeños durante su vida. Las personas que reciben un aprendizaje informal, son las futuras madres. Estas, para proteger al niño en gestación, se disponen a recibir y practicar las sugerencias que reciben de las mujeres adultas, quienes, por la experiencia que poseen, inician a las más jóvenes, que por primera vez van a ser madres, a observar ciertas prácticas con el fin de proteger al niño en gestación y la salud de ellas mismas. Las parteras desempeñan un papel muy importante en las atenciones prenatales, en el parto y después del nacimiento, se preocupan de cuidar a la recién parida y al pequeño. La partera, la suegra y las mujeres adultas ayudan con sus consejos a la joven madre para atender debidamente al recién nacido. En el siguiente apartado se aborda la socialización del niño desde los primeros meses de su nacimiento hasta su adolescencia. Se habla también de las ceremonias observadas por los chemaxeños para con sus hijos, y la participación de los pequeños en las actividades económicas realizadas por sus padres. Se trata también del cuidado que deben tener con los del sexo opuesto. Se puede apreciar cómo el niño va adquiriendo su cultura por medio de su participación en todas las celebraciones que efectúan sus padres durante el año. También se refiere a todos los trámites que efectúan los padres de familia, antes, durante y después de la celebración del matrimonio de sus hijos. Las personas que reciben un aprendizaje son los contrayentes; a quienes se les explica cómo deben observar todas las ceremonias que se efectúan en un matrimonio. Los encargados de dar la orientación a los jóvenes son, además de los padres de familia, el sacerdote y el hmeen quienes intervienen directamente el día de la celebración del matrimonio. Se aborda la visión fatalista de los chemaxeños ante la enfermedad; la agonía; el amortajamiento y las diferentes normas de participación en el velorio y el entierro; las celebraciones después de la muerte y el día de los difuntos. Acontecimientos que sirven como medio de enseñanza a las personas que se encuentren ante un enfermo o un difunto (como cuidar a un enfermo, amortajar un difunto y las preocupaciones que deben tener ante un cadáver). También se habla de la consideración que se debe tener a los difuntos ya que aun muertos se les debe guardar respeto.
Se hace una consideración final donde se especifican los cambios ocurridos en la comunidad, los agentes que contrarrestan los cambios ocasionados por influencias externas y la presencia de agentes de cambio al interior de la misma. Jorge Pacheco Castro La presente tesis tuvo como objetivos, en primer lugar, discutir el deterioro económico del sistema productivo de las unidades campesinas de Cepeda, Halachó Yucatán; en segundo, discutir los factores y agentes que inciden y aceleran su proceso de pauperización y, finalmente, conocer los mecanismos que adoptan y que les permiten su supervivencia en condiciones de infrasubsistencia. En la medida en que la sociedad campesina de Cepeda forma parte de una estructura social más amplia, se hizo necesario ubicarla en el contexto socioeconómico del sistema capitalista; el cual, en primera instancia, rige las relaciones sociales de producción de los diversos sectores productivos que en él tienen cabida. En este sentido se consideró los diversos procesos económicos, políticos y sociales que surgen de la vinculación de estas unidades campesinas con el Estado (a través del ejido y de las actividades que les impone como ejidatarios), así como otros sectores productivos con los que tienen contacto. La contextuación de la sociedad campesina de Cepeda me presentaba los objetivos de mi investigación inmersos en una serie de factores que generaban diversas acciones simultáneas que incidían e inciden en el sistema productivo de los campesinos. Por tanto para abordar dicha problemática principié por ubicar cada una de las variables que la conformaban: a) la crisis henequenera; b) la crisis agrícola de subsistencia y la crisis agraria nacional; c) la intervención del estado a través de sus programas productivos y; finalmente, para entender la forma en que los campesinos ejidatarios subsisten ante el deterioro económico de su sistema, consideré de fundamental importancia incluir una cuarta variable que me condujera a conocer las estrategias que asumen para afrontar su situación.
Nancy Villanueva Villanueva La intención de este trabajo fue cuestionar la conceptualización oficialista de las artesanías que se difunde tanto en los medios masivos de comunicación como en libros escritos por especialistas. Esta concepción considera que las artesanías son producidas en los hogares indígenas o campesinos, con técnicas y diseños coloniales y aún prehispánicas que se han ido transmitiendo de padres a hijos; reminiscencias de un pasado lejano que con cambios no esenciales han logrado sobrevivir y convivir con el mundo moderno; producciones precapitalistas en un sistema dominado por el capitalismo. Contrariamente con este concepto, en este trabajo se muestra que las hoy llamadas artesanías muchas veces se producen bajo relaciones capitalistas y que los diseños, estilos y formas han variado para adecuarse a los gustos y requerimientos de los nuevos consumidores urbanos. Antes del incremento de la actividad, todo el proceso de trabajo se realizaba al interior de la familia; la venta a través de intermediarios no era frecuente; la mayoría de las veces la familia productora comercializaba directamente su producción. Con la ampliación del mercado el proceso se disgregó, las familias sólo ejecutan parte del proceso productivo, no controlan el proceso total y para sus ventas se veían obligados a acudir a los intermediarios.
Este cambio en la organización de la producción es producto del proceso de diferenciación social que se gesta al interior de las antiguas familias productoras; del seno de éstas surgieron los intermediarios, acaparadores y los capitalistas. A mediados de la década de los sesenta, momento en que se incrementó la producción de artículos de huano y de prendas bordadas, las familias campesinas de Halachó atravesaban por una crítica situación económica; sus ingresos por el cultivo de la milpa y por su trabajo en los planteles de henequén del ejido o de sus particularidades, se redujeron; en tanto, los precios de los productos que necesitaban comprar para su subsistencia se incrementaban. Ante esta situación las familias de Halachó recurrieron a otras alternativas de ingreso: a) fomento de cultivos henequeneros, b) venta de su fuerza de trabajo, c) elaboración de artesanías; estas estrategias de ingreso adquirieron mayor importancia y permanencia en la economía de las familias. Emilia Echeverría León Con el presente trabajo pretendo expresar una perspectiva de las prácticas mortuorias que se generan de la dinámica familiar y con éstas dar a conocer un aspecto de la cultura de las familias de Maní. El objetivo general de la investigación fue describir la participación de cada una de las personas que conforman un grupo doméstico en las prácticas mortuorias. Asimismo como repartición del trabajo que surge de dichas manifestaciones, basada principalmente en la división social del trabajo por sexo y edades. Se entiende por prácticas mortuorias aquellas que están relacionadas con la muerte de una persona o con las celebraciones que realizan durante la conmemoración del día de los difuntos, es decir; las diligencias que conciernen al funeral o a los rezos que se ofician en memoria de un difunto. El sujeto de estudio de la investigación sobre prácticas y ceremonias mortuorias se centró principalmente en los miembros que componen un grupo familiar, ya que las manifestaciones funerarias son organizadas a nivel del grupo doméstico. En la primera parte del trabajo se describen los tipos de familias que se encuentran en la localidad con el propósito de demostrar cómo se presentan dichas agrupaciones, ya que forman parte de la dinámica misma del tema que se aborda. El tema seleccionado para investigar resulta interesante para el investigador ya que las prácticas mortuorias forman parte de las manifestaciones culturales de los manienses además son una forma de expresar recuerdo, cariño y respeto a sus familiares muertos, a la vez que constituyen un conjunto de creencias y prácticas que han sido observadas desde el inicio de su vida.
En esta investigación se enumeran los servicios con que cuentan los pobladores de Maní, organización religiosa, fiestas tradicionales y los tipos de familias que habitan el pueblo. Todas estas familias se describen desde el objeto de su organización y participación de la familia en las prácticas mortuorias y la división social del trabajo que se genera de dichas relaciones familiares, y se hace con la finalidad de introducir al lector al conocimiento del pueblo. Se expone primeramente la conceptualización de la vida y la muerte desde el punto de vista de los pobladores de Maní, después se plantean las formas más frecuentes de muerte en dicho pueblo con el propósito de diferenciar las diversas prácticas que se llevan a cabo en cada caso de defunción. Al igual se describen la repartición de ocupaciones ceremoniales que se generan en las actividades mortuorias, por último se especifica la participación de la familia en la conmemoración del día de los difuntos o hanal pixan. José Humberto Fuentes Gómez Los enfoques metodológicos para abordar la medicina tradicional y las hipótesis y teorías para explicarla han sido diversos, pero convergen en un punto común: otorgar a esta medicina su lugar en las sociedades rurales e incluso en vastos sectores de las poblaciones urbanas. Este marcado interés por estudiar los problemas de la medicina tradicional resulta lógico y justificado, y se explica por la funcionalidad y persistencia de ésta. Infinidad de pobladores se enfrentan a los problemas de salud manteniendo los sistemas etiológicos‑terapéuticos tradicionales. Ya conservando en forma arraigada algunos elementos ‑que como veremos en este trabajo tienen orígenes prehispánicos y coloniales‑ o refuncionalizándolos ante las nuevas situaciones provocadas por los cambios que afectan a la sociedad tradicional. La investigación tuvo por objeto de estudio conocer las causas que explican la funcionalidad y persistencia del sistema médico tradicional, entre los pobladores de Pustunich, Yucatán y los pacientes foráneos que utilizan los servicios de los agentes curativos de esta localidad. La presentación de la medicina tradicional en Pustunich obedece a que forma parte integrante de la cultura tradicional, es la más adecuada para las necesidades de quienes la utilizan, opera en un ámbito diferente al de la medicina moderna y colabora al mantenimiento de la sociedad tradicional. Miguel A. Güémez Pineda La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad rural de Pustunich, comisaría municipal de Ticul ubicada al sur del Estado de Yucatán, que se caracteriza por preservar, al igual que otras poblaciones de Yucatán, muchos de sus valores culturales tales como la práctica del curanderismo, la partería y la herbolaria medicinal. En la actualidad, cuenta con los servicios de diez agentes tradicionales de salud, principales portadores y conservadores de la terapia nacional, quedando integrados de la siguiente manera: seis curanderos y/o yerbateros y cuatro parteras empíricas, personajes cuyas funciones perviven en la actualidad y constituyen una alternativa para la salud. En Pustunich, la práctica del curanderismo surge como una necesidad de la sociedad de contar con recursos de curación para las enfermedades que padecían. Hasta hace aproximadamente dos décadas este municipio no tenía contactos importantes con la medicina moderna. Los curanderos en ese tiempo trataban tanto enfermedades de carácter natural ‑calenturas, catarros, infecciones, vómitos, diarreas, etc., como de tipo tradicional ‑mal de ojo, hechizo, aires, etc. Sin embargo, a fines de la década de los 60's con el desarrollo y expansión de la medicina moderna en las zonas rurales, sus funciones como curanderos, al menos de padecimientos naturales, van poco a poco siendo absorbidos por el médico occidental y por los medicamentos de patente. El curanderismo era en esa época una práctica importante, no solamente en la comunidad estudiada, sino en gran parte de la zona sur del estado, especialmente los lugares más aislados. Los elementos del curanderismo eran los más disponibles para el tratamiento de las enfermedades y persistían algunas prácticas terapéuticas en forma más arraigada que hoy en día. Asimismo, para el tratamiento y atención del embarazo y parto, las parteras empíricas han sido, y continúan siendo, las principales agentes de salud encargadas de estos menesteres. Las comadronas son el recurso más accesible y culturalmente aceptadas con que cuentan las mujeres para dar a luz, más aún en aquellas comunidades que no tienen a su disposición los servicios de la medicina moderna y aun existiendo ésta sigue siendo una disposición que no está realmente al alcance de la mayoría de las personas. El enfoque con que se abordó esta problemática fue eminentemente sociocultural. Se plantea que la medicina tradicional es una expresión propia de la cultura de la población que se desarrolla junto y al margen de la medicina moderna y cumple funciones bien definidas para los sectores subalternos aunque sean éstos de una manera limitada y perfectible. Asimismo, se plantea que la medicina tradicional ‑al menos en el caso de Pustunich‑ persiste, se complementa con la introducción de elementos de los servicios modernos de salud, pero no desaparece. Carlos Enrique Tapia El presente trabajo de investigación surgió de la necesidad de comprender y explicar la organización política de los indígenas mayas yucatecos durante el período 1821‑1847; época que comprende desde la independencia local y nacional hasta antes de la llamada guerra de castas. Nuestro objetivo no es encontrar los orígenes del conflicto bélico del '47, sino exponer la situación y dinámica de las repúblicas de indígenas en el contexto de la sociedad yucateca independiente. De esta manera, la importancia, implicaciones y limitantes de los cuerpos de república, son algunas interrogantes que tratamos de responder. Dicho estudio es parte de un proyecto que arrancó formalmente a principios de 1984 titulado Relaciones interétnicas y conflicto social en Yucatán, 1821‑1910; el cual tiene por objetivo investigar las condiciones políticas, sociales y económicas de la población indígena yucateca en el marco de una sociedad de transición. En este sentido, nuestro interés particular gira en torno a las repúblicas de indígenas; explicar y comprender su espacio de acción jurídico‑administrativo, su estructura y ejercicio del poder forman, en principio, nuestros criterios para adentrarnos a la problemática que planteamos. De este modo, el fenómeno lo abordamos desde cuatro ángulos: a) el impacto de las reformas republicanas sobre la organización política indígena, b) los cambios y los problemas de ésta a nivel estructural y funcional, c) el proceso municipal y la forma en que éste afectó la dinámica de los cuerpos de república, y d) el carácter de la vigencia, transformación y tendencias de dicha institución en el Yucatán decimonónico. En este informe se discuten los cambios introducidos en la sociedad yucateca por el constitucionalismo español, a raíz de la promulgación de la Constitución de 1812. Las reformas al sistema municipal y las implicaciones de este proceso constituyen nuestro interés. Así mismo se examina el contexto del régimen republicano adoptado por Yucatán en 1823, la restauración de las repúblicas de indígenas y la instrumentación de la política municipal de dicho sistema. También comprende un acercamiento a las fuentes jurídicas de la política municipal republicana (1823‑1847), señalando sus tendencias formales y prácticas. Por lo mismo, examinamos las relaciones entre las repúblicas de indígenas y los ayuntamientos. La discusión se centra en los problemas que conllevó el surgimiento e institucionalización de las instancias municipales en los pueblos y la pérdida de poder de los cuerpos de república. Sergio Quezada Esta bibliografía reúne la mayoría de los libros, folletos y artículos que se encuentran en las cinco bibliotecas más importantes de Mérida, Yucatán: Biblioteca Central‑Estatal Sección Crescencio Carrillo y Ancona, Biblioteca del Centro Regional de Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Biblioteca Carlos R. Menéndez, Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Biblioteca Alfredo Barrera Vásquez de la Escuela de Ciencias Antropológicas de nuestra Universidad. Luis A. Ramírez Carrillo Esta investigación buscó conocer en forma directa la problemática que enfrentan los pequeños campesinos productores de hortalizas, a distintos niveles: el contexto regional en que se ha desarrollado la horticultura es el objetivo del primer informe. Las condiciones de producción, la organización del trabajo la dimensión social del cultivo de hortalizas, el del segundo. En el tercero y último se indaga y valora la interrelación y mutua dependencia entre las esferas económicas y políticas a nivel de la comunidad y se observan cómo actúan en una coyuntura política especifica, los distintos grupos sociales, relacionados o no, con la actividad hortícola. Los resultados en su conjunto, nos permiten una mejor comprensión de las condiciones bajo las que surge y se desarrolla una alternativa al trabajo henequenero y, sobre todo, de los problemas y limitaciones que enfrentan los campesinos que la efectúan. Creemos que de esta información se desprende una perspectiva más moderada de las posibilidades de desarrollo agrícola, concebido únicamente como incrementos de productividad y tecnificación de la parcela. Si el desarrollo agrícola a través de la pequeña producción campesina ha de lograrse es indispensable concebirlo como una actividad integral, que comienza en la parcela y termina en los grandes y pequeños mercados urbanos. Debe ser comprendido como un problema de organización de los productores y como un problema político, pero de ninguna manera sólo como un problema económico. El acceso a crédito y recursos de capital es indispensable, pero tanto como eso, lo es el control que los productores alcancen sobre los medios de comercialización. Solamente una organización productiva que contemple la participación directa de éstos en el mercado, puede garantizar el crecimiento de la horticultura y de otras actividades agrícolas en la zona henequenera. De no ser así, nos enfrentaremos a un estancamiento o a un crecimiento muy limitado de actividades que, como las hortalizas, han demostrado ser viables en condiciones agronómicas y ecológicas y muy difíciles. Rosendo Solís Medina Las enfermedades que predominan en los países periféricos del modo de producción capitalista o de economía dependiente son principalmente de dos tipos: respiratorias y de las vías digestivas, ambas íntimamente relacionadas con un tercer factor también característico de dichas regiones, el factor nutricional. Los índices de dichas enfermedades son más elevados en las zonas rurales y suburbanas, atribuyéndose a ellas gran parte de las defunciones, principalmente entre los infantes.
En nuestro país las tasas de enfermedad a grandes rasgos muestran esta misma tendencia, lo cual es más evidente en las regiones consideradas como zonas deprimidas. El estudio de estos problemas de salud rebasa los ámbitos de la investigación médica y epidemiológica tradicional y muestran cada vez más la necesidad de ser enfocados desde una perspectiva cada vez más amplia, de preferencia multidisciplinaria. Entre estos estudios destacan actualmente los de orientación social, económica y cultural, considerándose también de manera no menos importante los puntos de vista ecológicos y politológicos buscando establecer a menudo relaciones causales o condicionales. Los estudios de carácter biológico ya han sido ampliamente desarrollados, llegando al conocimiento intimo de las alteraciones bioquímicas y celulares. Los de corte económico y sociológico muestran también las diferencias relativas a la estructuración y estratificación social aunque sin integrar plenamente una interpretación globalizadora que profundice en los factores de índole cultural. Por último, en los trabajos que abordan la problemática cultural en relación a la salud, se ha polarizado el análisis hacia los niveles de educación escolar como índice de integración al desarrollo, minimizándose el papel de la educación no formal en relación con los problemas de salud relevantes para la sociedad. Sin embargo, la importancia que presenta el estudio de los factores culturales e ideológicos en relación con los problemas de salud de las áreas marginales ha sido reconocida ya por las instituciones oficiales de salud que recalcan la necesidad de profundizar el conocimiento sobre los tipos de obstáculos que impiden el cambio en actitud y modos de comportamiento y la necesidad de modificar los valores y creencias refieren también, la necesidad de ayuda de especialistas en antropología cultural ‑para‑ conocer ese sentir tradicional de muchas comunidades de América Latina y el Caribe.
Gina Villagomez Valdés La pregunta central que se planteó en esta investigación es: ¿cuáles son las actividades que conforman el trabajo doméstico en una comunidad de la zona henequenera, qué las determina y qué representa su realización? De aquí se desprenden varias consideraciones más especificas: ¿Qué factores intervienen en la determinación del tipo y cantidad de las actividades del trabajo doméstico?, ¿Se distribuyen las tareas domésticas entre los diferentes integrantes del hogar? Y si esto sucede ¿Cómo se distribuyen y a partir de qué consideraciones?, por último ¿Qué forma adquiere lo realizado con el trabajo doméstico?, esto es ¿Cómo se materializa? Los propósitos que se persiguen al estudiar estos problemas son: proporcionar mayor información sobre el tema de trabajo doméstico en el ámbito rural como una forma de contribución a esta área de investigación en donde sus aspectos concretos han sido poco tratados; a la vez, transmitir la evidencia empírica obtenida podrá aportar elementos de juicio para fundamentar políticas y acciones orientadas a la incorporación de la mujer al desarrollo, ya que cuando se formulan proyectos productivos encaminados a este fin se suelen relegar el papel de esposa‑madre‑ama de casa y la función que realiza con el trabajo doméstico, dando por resultado que no se cumplan los objetivos previstos o bien que éstos se enfrenten a una serie de dificultades. La escuela en el medio rural, con sus diversas modalidades, ha sido en términos culturales, el arma principal a través de la cual la incorporación a la cultura nacional se gesta. Con ella, se implementan distintas enseñanzas y mecanismos que al producir cambios culturales dirigidos, conducen a la integración nacional, incluso con pretendidos ritmos acelerados. Este estudio se realizó en dos localidades rurales del estado de Yucatán, que pertenecen a dos zonas socioeconómicas y culturalmente diferenciadas, pretende entonces, con el esclarecimiento del papel de la educación formal, de la escuela primaria como agente de cambio cultural, ubicar aquellos aspectos que requieren considerarse para hacer posible una práctica educativa no aculturadora, sino pluralista. En esta investigación se desarrollan las características del estudio de los procesos de cambio cultural delimitando las culturas o unidades culturales que intervienen en el proceso y sus respectivas características. Posteriormente contextualizamos la naturaleza histórica y social del cambio a escala nacional, como una primera base para la posterior contextualización de las comunidades. Se relata de manera breve la historia de los proyectos culturales hasta la aparición del proyecto pluralista, vinculados todos con los aspectos relativos a la educación formal en el medio rural. Othón Baños Ramírez Hace ya varios años que se ha venido señalando que el ejido mexicano está en crisis, particularmente desde el punto de vista de su producción y del bienestar material de los ejidatarios. Con relación a este complejo fenómeno, la sociología, tanto como otras disciplinas de las ciencias sociales, trata actualmente de confrontar el reto académico que ha sido sintetizado de la siguiente manera: el estudio de las relaciones sociales del campesino y de éste con las otras clases de la sociedad, tiene que enfatizar la investigación respecto a la naturaleza actual del ejido en sus múltiples variedades, pues el ejido no sólo es central, como institución básica de enlace entre la clase campesina y el Estado, sino también como campo de lucha en el medio rural.
En efecto, el ejido contemporáneo no es simplemente una forma de tenencia de la tierra, ni tan solo un espacio físico o territorial, el ejido es eso y más. Es una unidad de producción y reproducción social articulado a un complejo de relaciones sociales de económicas y políticas, que enlaza de manera duradera a los campesinos con el Estado. El moderno ejido mexicano es el resultado de un largo proceso de luchas campesinas, no es producto de una teorización abstracta, ni ocupa un lugar fijo en el sistema económico y político. Por todo ello, y puesto que la mayor parte de los ejidos llevan ya más de medio siglo de existencia, se presume que dicha relación Estado‑ejidos y ejidos‑campesinos tiene un significado teórico importante que hace falta dilucidar. En esa perspectiva, y en base al caso concreto del sistema ejidal de la zona henequenera de Yucatán, una tesis sustantiva que orienta la exposición de este trabajo es de que históricamente el ejido colectivo de las agricultoras estatizadas no reproduce campesinos sino ejidatarios. Me apoyo en la experiencia concreta de los ejidatarios henequeneros que llevan ya casi cincuenta años de existencia como tales. A partir del ejido henequenero las relaciones sociales tradicionales se han modificado en contenido, y han tenido como centro de gravedad los aparatos de Estado. Los sujetos principales de esas relaciones son por un lado los funcionarios representantes del aparato estatal y por el otro los ejidatarios. En medio de este tipo de relaciones y de la praxis social acorde a ellas, cobra existencia el sujeto social ejidatario. Cuya característica es que trabaja la tierra como si fuera ésta un medio de subsistencia y no un medio de producción, lucha por tanto por mejores condiciones de pago por su trabajo y no por la tierra o el producto de ésta. Sería inadecuado encajonarlos en la categoría proletarios agrícolas puesto que aparte de que suelen concurrir al mercado de trabajo urbano, fuera del ámbito ejidal, conservan un vínculo mucho muy significativo con la tierra por la vía de la milpa. Otra tesis complementaria de la anterior, es de que el ejido henequenero es la base económica fundamental desde la cual el grupo doméstico ejidatario despliega una estrategia que le permite asegurar el mínimo para su subsistencia. En muchos sentidos el crédito oficial juega un papel de primera importancia por lo que se refiere a la conformación del orden social vigente. Por medio del crédito, que sólo se recupera en un 30 por ciento, el Estado abarata la fuerza de trabajo y se crea un mercado interno para la industria. En este sentido la reforma agraria en Yucatán ha jugado un papel eficiente, pues al mantener el ejido asegura la reproducción del sistema social regional en su conjunto.
Melchor Campos García La Etnia Maya en la Conciencia Criolla Yucateca, 1810-1861 1987, 239 Págs. Historiar la antropología en Yucatán requiere de entrada sistematizar la problemática acorde a sus propios momentos de definición y rescatar los contenidos con la finalidad de entender el papel de lo indígena en el proceso de diferenciación étnica a identificación regional de la sociedad peninsular. El intervalo a estudiar de 1810-1861 es un momento del desarrollo de Yucatán en que la cuestión indígena impacta crucialmente en la sociedad peninsular y en la conciencia criolla. Esta tesis consta de dos partes, que si bien son disimbolas por su contenido, están unidas en aspectos conceptuales. La primera parte es el marco de referencia en donde se da cuenta de las etapas relevantes del desarrollo de la antropología mexicana. Atendiendo a su tradición y la periodización y contenido en la Colonia se discute la pertinencia de establecer un paralelismo en Yucatán con esa historia general de la antropología en México. A partir de esta comparación se propone que en el caso de Yucatán los antecedentes de la antropología se dan de 1810 a 1861 y se vierten hipótesis que fundamentan esta proposición. La segunda parte es el cuerpo de la tesis, ya que en ella se estudia la etnia maya en la conciencia criolla yucateca. Esta cuestión se expone en el siguiente orden: a) Los sanjuanistas y el problema indígena, 1810-1814;b) Viajeros y anticuarios en la foja del carácter de la patria yucateca, 1840-1847 y c) El criollo yucateco ante la guerra social, 1847-1861.
Vista la exposición a priori, pareciese que es un resumen bibliográfico de lugares comunes donde se dice o habla algo sobre la a maya; sin embargo se sigue un orden histórico, destacándose en cada etapa los acontecimientos sociales, políticos e ideológicos más relevantes que ocurren e inciden en el desarrollo de la cuestión indígena. Al abordar los contenidos discursivos se presta atención de manera temática a las tesis reivindicativas que se plantean en cada etapa sobre el pasado y presente de la etnia maya y su quiebre al manifestarse el ser rebelde del indígena. En las conclusiones se persigue establecer las bases para el análisis de la cuestión indígena en Yucatán a fin de retomarla en otros momentos. En 1861 se inicia una segunda etapa de viajeros y anticuarios extranjeros, cuyas investigaciones aportan nuevos datos historiográficos y arqueológicos. La antropología en Yucatán esta representada por el Pbro. Crescencio Carrillo y Ancona, (1837-1897) quien inicia su institucionalización y cuya calidad académica de sus investigaciones es reconocida nacional e internacionalmente. Ana Rosa Duarte Duarte Este trabajo fue dividido en dos etapas: en la primera se sistematizan las manifestaciones de la educación informal, los cambios ocurridos a través del tiempo en la forma de transmitir las pautas y la dinámica que han presentado estos cambios. El propósito principal de esta primera etapa fue recabar información empírica para conocer y ubicar el problema, establecer hipótesis, afinar ideas, entrar en la discusión teórica y metodológica que ha prevalecido en los últimos años y plantear el esquema de investigación que se siguió en la segunda parte del proyecto. Esta primera etapa consistió en seguir de cerca los cambios ocurridos y su repercusión en el papel tradicional de la mujer en el hogar, el grado de aceptación o rechazo y la dinámica que han seguido estos cambios. Para ello, se analizó el proceso de formación o socialización de la mujer campesina, tomando como base su edad y función dentro de la familia con relación a los cambios y definir cuál es su papel actual en su hogar y en la comunidad.
En este trabajo: a) Se hace referencia a los cambios estructurales ocurridos, como consecuencia de los cambios económicos en el país, el Estado y por ende en la comunidad, con el fin de señalar que cuando una cultura tradicional está en crisis la introducción de nuevos elementos se hace necesario y por lo tanto tiene una aceptación relativamente fácil. b) Se describe el papel de la mujer en las tres etapas de vida en el grupo doméstico, resultado del proceso de formación en la niñez, que despliega en su papel de hija, esposa, nuera, suegra y abuela; momentos en los que desempeña un papel muy importante en la consolidación del grupo y la formación de los nuevos miembros de la sociedad, entre los que impone la conciencia de moralidad para que acepten su papel en la comunidad de la cual forma parte y de esta manera lograr su estabilidad como individuo, como familia y como grupo social. c) Se analiza la información confrontándola con los conceptos y se concluye que los cambios materiales han ocurrido más fácilmente a diferencia de los cambios ideológicos, sobre todo en el caso de la mujer, quien se ocupa de vigilar la estabilidad de su hogar con el fin de lograr el equilibrio entre las relaciones de los miembros de su familia. Asimismo se describe el papel de la mujer en las actividades comunitarias, su participación y grado de conciencia comunal y la funcionalidad socioeconómica y cultural del grupo doméstico. d) Seguidamente se analiza la cotidianidad de la mujer y para esto se describe el espacio donde se desarrolla la trama de la cotidianidad, así como los agentes de cambio y los del conservadurismo, se señalan también los cambios materiales en la forma de vida introducidos en el hogar hasta la actualidad. e) Por último, se presentan algunas consideraciones en la que se señala que la mujer campesina es el individuo que por su formación ‑en la que recibió los códigos de su cultura impuestos por el grupo social del cual forma parte tiene que luchar con lo tradicional y lo moderno para lograr la funcionalidad del grupo sin necesidad de crear conflictos y de esta manera continuar en la dinámica de cambio social en el que se desenvuelve.
José Arturo Güémez Pineda Este trabajo se circunscribe al estudio de la resistencia indígena en Yucatán durante la primera mitad del siglo XIX, específicamente en el período 1821-1847, o sea, desde la entrada de Yucatán a la vida independiente hasta el año en que se inició la guerra de castas. Cabe señalar que este estudio es parte de un proyecto titulado Relaciones interétnicas y conflicto social en Yucatán 1821-1910 cuyo objetivo general ha radicado en investigar las condiciones económicas, políticas y sociales de la población indígena durante el primer siglo de la era independiente. Este estudio se dividió en tres partes, en la primera se presenta una reseña que contempla el desarrollo que ha tenido la discusión sobre los antecedentes de la guerra de castas, a fin de analizar las tendencias que han predominado en los estudios sobre las condiciones de la sociedad indígena durante las primeras décadas de la época independiente. En la segunda parte se presenta un panorama estadístico de la distribución de las haciendas en la península, así como un esbozo de los principales ramos productivos en las distintas regiones del agro yucateco, a fin de mostrar la importancia de la ganadería en la zona noroeste, específicamente en el distrito de Mérida, y también los conflictos inherentes a la incompatibilidad de la actividad ganadera con la actividad de los agricultores. En este mismo apartado se describe la tipología de los sirvientes sujetos a las haciendas y se destaca la acción jurídica de la elite orientada a normar el sistema de peonaje y a contrarrestar la incidencia de fuga y abandono de labores. En la tercera y cuarta parte se tratará exclusivamente el tema de abigeato. En gran medida la tercera está conformada con la información que se obtuvo de los expedientes promovidos contra indígenas de pueblos, haciendas, ranchos y barrios de la capital que incurrieron en el robo de ganado en la comarca del distrito de Mérida. Con esa base se estructuró una secuencia desde las circunstancias que propiciaban el abigeato, la integración de las bandas, hasta la red judicial que se encargaba de aprehender y enjuiciar a los infractores.
La cuarta parte se integró con las diversas acciones y disposiciones legislativas promovidas por los hacendados, a través de organismos del gobierno del estado, cuya finalidad se orientaba a contrarrestar el robo de ganado en las haciendas yucatecas en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX. En ese sentido, se destaca el carácter represivo que adquirían las medidas dictadas, su trascendencia en los sistemas de vigilancia sobre los habitantes de los pueblos, haciendas y ranchos; así como en la creación de instituciones y en la modificación de las leyes orientadas al castigo de los que ocurrían al delito de abigeato. Landy Santana Rivas Protestantismo y sus Aplicaciones Sociales en el Campo Yucateco 1987, 138 Págs. El protestantismo en México si bien fue importado existen hasta nuestros días muy diversas formas de relaciones entre iglesias de México y extranjeras, no puede adjudicarse el crecimiento de éstas a dicha relación ya que como se ha mencionado, los factores culturales, históricos y geográficos influyen en el grado de aceptación y de asimilación de una determinada doctrina. Los factores que influyen en el crecimiento de una religión, pueden ser tanto externos como internos, es decir, no sólo el apoyo de organizaciones extranjeras sino también por el grado de proselitismo que una iglesia o grupo religioso ejerza en un lugar concreto. Por otro lado, hay que saber distinguir cual de las dos causas es más evidente, mientras que en algunos lugares pueden influir más factores externos, en otros los internos sean en realidad el motor del cambio ideológico. Otro indicador que hay que tomar en cuenta es el momento histórico, pudiendo inducirse que en la etapa de penetración del protestantismo evidentemente hubo mayor influencia extranjera como también en los años subsecuentes, pudiendo disminuir paulatinamente al irse estableciendo cada día más esta nueva doctrina. El problema de estudio que en este trabajo se trata, surge precisamente de la notable proliferación de iglesias y grupos religiosos protestantes en el campo yucateco y las preguntas que se plantean es el porqué de esta proliferación, cuál es la relación que se establece entre la nueva ideología y los adeptos y qué repercusiones trae consigo la adopción de la doctrina protestante. A lo largo de la investigación encontrarnos respuestas, si no totales, las mayores posibles dentro de las mismas restricciones de la propia investigación y se adentra al fenómeno religioso en un contexto rural, dentro de un grupo de población especifico: los adeptos al protestantismo residentes en la zona sur de Yucatán. Este trabajo pretende mostrar un aspecto muy concreto de conocer la cotidianidad de un gran número de personas vinculadas con la práctica religiosa protestante, al mismo tiempo aportar elementos para la mejor comprensión de la problemática regional, ya que la religión no actúa aisladamente, sino que se relaciona íntimamente con el sistema capitalista dependiente, propio de los países latinoamericanos.
Landy Santana Rivas En la actualidad es notable la proliferación de grupos religiosos en el campo y la pregunta que queda al aire es el porqué de esta proliferación. En nuestra comunidad estudiada, de 5,395 habitantes, 872 pertenecían a iglesias y grupos religiosos protestantes, esto es, el 16.16% de la población total. Puede parecer poco o mucho, según como se vea; pero si tomamos en cuenta que la religión católica ha sido y es la religión hegemónica, es también cierto que algo está sucediendo que permite esta proliferación. Mucho se dice que el desarrollo del protestantismo se debe a la actuación de misioneros extranjeros, esto en Yucatán no se puede aplicar, ya que si bien fueron éstos quienes iniciaron las primeras iglesias, en nuestros días la mayoría de los pastores protestantes son mexicanos, y en el caso de los distintos grupos pentecostales, aún más. Este desarrollo de los protestantismos responde a la expansión de la labor evangelizante que un día iniciaron dichos misioneros, y que ahora continúan las mismas iglesias con sus obreros y pastores. Ahora, si no existieran condiciones internas no tendría el resultado que está teniendo. Son varios los factores que supuestamente intervienen en este fenómeno: l) la atención que los pastores protestantes prestan a los feligreses, ya que una vez que el simpatizante muestre interés por la doctrina se le visitará insistentemente; 2) existe hacia el interior de los grupos división de los fieles en sociedades, las cuales abarcan edades y sexos, lo que ocasiona una mayor frecuencia en las reuniones y actividades propias de ellos que ayuda a la integración de sus adeptos; 3) existen tanto pastores y obreros como grupos religiosos, en tanto que el sacerdote católico es uno y en su mayoría tiene bajo su jurisdicción rancherías y poblados menores que visitan generalmente una vez a la semana.
La nueva relación que se establece entre el protestantismo y sus adeptos no es pasiva, ya que tanto la religión influye en la vida de los creyentes abriendo nuevas perspectivas, interpretaciones de la vida; como al mismo tiempo los adeptos actúan sobre el protestantismo al interpretarlo para la explicación de su entorno y de su mundo. Como se puede ver existe una relación dinámica en el campo entre el protestantismo y los adeptos a él, mortificándose ambos, y logrando una coherencia en sus concepciones acerca de su existencia. Emma Rosa Alonzo Marrufo En el contexto de los conflictos interétnicos de nuestro país el presente estudio se inscribe en la problemática del proceso de deculturación que los grupos étnicos afrontan en la dinámica de las políticas económicas y culturales del estado mexicano. La educación formal institucionalizada de la que participan tales grupos se aborda como factor que apoya y acelera dicho proceso. El término deculturación se utiliza para designar el proceso en que un grupo étnico va perdiendo los elementos culturales propios al mismo tiempo, de manera poco armoniosa va llenando el vacío dejado por la cultura original de una versión parcialmente poco elaborada que pasa por cultura nacional. La educación institucionalizada ha sido un instrumento privilegiado de la política del Estado; ha penetrado en la vida social, articulándose a su movimiento y se ha convertido en un eje que influye y a la vez es influido por todos los procesos colectivos. El sistema educativo es parte y producto de nuestro sistema económico y político; se interrelaciona con él, reproduce y consolida la estructura social.
La educación formal es aquella que se efectúa a través de la escuela. Como institución social del estado se caracteriza por ser oficial y nacional, por poseer un personal especializado para su ejecución en un lugar específico y con horarios definidos para ello; por un funcionamiento organizado en niveles y grados de estudio, y por una estructura organizativa y administrativa que define y programa los contenidos y objetivos de la misma. Es reconocida oficial y socialmente a través del otorgamiento de títulos y certificados. Asimismo es una vía de socialización. La escolaridad es un canal socializante que vincula a las poblaciones indígenas y campesinas al contexto de la cultura nacional; al conjunto de normas, valores, creencias y expectativas que en ese ámbito circulan. Se realiza a través de las actividades escolares, formales e informales; los programas y contenidos del mismo; los textos escolares; pasar lista; el ejercicio de la autoridad; el asco; la disciplina; etc. Tales actividades manifiestan relaciones sociales con una visión cultural altamente ajena a la cultura de las comunidades indígenas; ajena en el sentido de que las actividades, normas, valores, cosmovisión, etc. que se transmiten en la escuela no pertenecen a la realidad cotidiana de las poblaciones indígenas. El estudio consideró la comunidad, la familia y la escuela, como instancias socializadoras que hacen referencia a una lógica de ordenar y delinear los elementos que constituyen su estructura y que justifican su razón de ser; cuyas acciones hablan de la forma en que se manifiesta la cultura y las maneras en que ésta se renueva, se reproduce o se transforma si es preciso. Rosendo Solís Medina El protestantismo en la comunidad puede verse a través de diferentes momentos o coyunturas; cada denominación parece tener su momento de penetración, auge, estabilidad y fragmentación. Como hemos visto, la penetración del protestantismo no ha sido un fenómeno casual, sino que ha sido estimulada de diferentes maneras a través de las políticas educativas y económicas vigentes en diferentes periodos. Sin embargo, las condiciones generales en que operan las diversas tendencias imprimen el sello característico, la aceptación o el rechazo por parte de la comunidad. Además, el conjunto social no sólo constituye un elemento pasivo de aceptación‑rechazo, sino que también opera sobre las formas y los contenidos del discurso y la organización religiosa, imprimiendo en ocasiones su propia orientación e interpretación, aunque a veces meramente situacional.
Las condiciones históricas, étnicas y culturales sobre las que se inscribe el fenómeno nos permiten hablar de un protestantismo latinoamericano, con cara propia de la que los mismos protagonistas son conscientes. El estilo de protestantismo que actualmente adquiere mayor arraigo es el pentecostalismo, aunque algunos opinan que los testigos están en un repunte; ambos protestantismos, básicamente emotivos integran tanto las raíces históricas como las condiciones socioeconómicas y el carácter de sus adeptos. La condicionante más general que opera sobre las comunidades rurales latinoamericanas reside en los procesos de modernización tecno-industrial. La modernización, junto con la marginación y explotación va ligado a situaciones de crisis que producen una especie de reactividad social que predispone a las comunidades a la búsqueda de alternativas sociales e ideológicas que muchos parecen encontrar en el protestantismo carismático La incidencia del protestantismo en la transformación personal de los sujetos, pero que llega a ser masiva, no puede dejar de hacemos pensar que quizás estamos ante la conformación de un nuevo tipo de campesinos que rebasa la teoría del saco de papas, con una mayor conciencia de sí mismo como sujeto social y de su propia capacidad para transformar su realidad, que se siente ligado a otros grupos por lazos étnicos y culturales y que pretende reapropiarse de su historia. Un campesino que sujeto a trabajo migrante e inmerso en los sistemas de comunicación universal asimila paulatinamente los avances y requerimientos propios de la modernización. Un campesino cuya meta es no atenerse meramente a la milpa, que ahorra, que busca un mayor control sobre su propia vida por lo que admite con mucha dificultad los controles del estado. Este campesino se va convirtiendo en un estereotipo que va llamando la atención y que resulta ideal para enfrentar los problemas propios de la cotidianidad rural en situaciones de trabajo.
Regresar |
| Đ Universidad Autónoma de Yucatán Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi" Unidad de Ciencias Sociales Dirección General de Desarrollo Académico |
|