1. Una significativa contribución americana.
Al modo que en sus nidos,
que cuelgan de las ramas,
las tiernas avecillas
se mecen y balanzan;
con movimiento blando,
en apacible calma,
así soy yo voy y vengo
sobre mi dulce hamaca
"ĄSalud, salud dos veces
al que inventó la hamaca!"
Suspendidas entre puertas,
en medio de la sala,
Ąqué cama tan suave
tan fresca y regalada!
Cuando el sol con sus rayos
ardiente nos abraza,
ŋde qué sirven las plumas
ni las mullidas camas?
"ĄSalud, salud dos veces
al que inventó la hamaca!"
Con estas bellas y sutiles décimas, el médico, literato
y patriota colombiano José Fernández Madrid (1789-1830) agradece infinitamente
a los creadores de la hamaca por los -quizá- mejores momentos de su agitada
vida (Erasto,1982:187-190).
Conveniente es preguntarse: ŋQuiénes
fueron los inventores de la hamaca? ŋCuándo y cómo se difundieron por
algunas regiones americanas? ŋCuándo entraron a la Península de Yucatán?
ŋEn qué momento fueron conocidas por primera vez por los europeos? ŋQué
usos se les han encontrado? ŋQué vinculaciones se pueden establecer entre
las hamacas y las prácticas médicas tanto indígenas como occidentales?
De acuerdo a la documentación disponible,
las hamacas tienen su origen en los grupos nativos pertenecientes a la
cultura arawak o arahuaca, que se extiende por el norte de Sudamérica,
es decir, en los territorios correspondientes a Venezuela, Colombia, Brasil
y las Guayanas.
La difusión regional alcanzó las cálidas
regiones tropicales limitadas por las líneas geográficas de Cáncer y Capricornio,
por lo que ahora se les encuentra en toda la América ecuatorial desde
México hasta el Paraguay.
El miércoles 17 de octubre de 1492, los
hombres de Cristóbal Colón visitaron la isla antillana denominada Fernandina
donde encontraron que sus casas "eran de dentro muy barridas y limpias,
y sus camas y paramentos de cosas que son como redes de algodón." Con
esta anotación en el diario del explorador genovés se tiene la primera
descripción -aunque sea vaga- del menaje americano.
Luego, el navegante portugués Pedro Alvarez
Cabral descubre las costas del Brasil en abril de 1500, y por supuesto,
también da cuenta de la existencia de las hamacas.
No fue sino hasta 1537 cuando el cronista
espaņol Gonzalo Fernández de Oviedo en la Historia General y Natural de
las Indias, islas y tierra firme del mar océano hace la primera descripción
minuciosa de la hamaca.
..bien es que se diga qué camas tienen los indios en esta isla Española, a la cual cama llaman hamaca; y es de aquesta manera: una manta tejida en parte, y en partes abierta, a escaques cruzados, hecha red (porque sea más fresca). Y es de algodón hilado de mano de las indias, la cual tiene de luengo diez o doce palmos, y más o menos, y del ancho que quieren que tenga. De los extremos de esta manta están asidos e penden muchos hilos de cabuya o de henequén (...) Aquestos hilos o cuerdas son postizos e luengos, e vanse a concluir cada uno por sí, en el extremo o cabos de la hamaca, desde un trancahilo (de donde parten), que esta fecho como una empulguera de una cuerda de ballesta, e así la guarnescen, asidos al ancho, de cornijal a cornijol, en el extremo de la hamaca. A los cuales trancahilos ponen sendas sogas de algodón o de cabuya, bien fechas, o del gordor que quieren; a las cuales sogas llaman hicos (porque hico quiere decir lo mismo que soga, o cuerda); y el un hico atan a un árbol o poste, y el otro al otro, y queda en el aire la hamaca, tan alta del suelo como la quieren poner.
E son buenas camas e limpias, e como la tierra es templada, no hay necesidad de ropa encima, salvo si no están a par de algunas montañas de sierras altas donde haga frío (...) Pero si en casa duermen, sirven los postes o estantes del buhío, en lugar de árboles, para colgar estas hamacas o camas; e si hace frío, ponen algunas brasas, sin llama, debajo de la hamaca, en tierra o por allí cerca, para se calentar.
Precisamente en esta obra aparece por
primera vez un interesante grabado que muestra la hamaca suspendida de
dos palmeras, sin embargo el artista tuvo evidentes problemas técnicos
pues la presentación de la superficie de reposo es presentada en forma
vertical, lo cual seguramente resultaba inverosímil para el lector europeo
(1959:117-118).
Fray Bartolomé de Las Casas también las
describe con detalle, aņadiendo que una buena anchura de la hamaca permite
que la persona se acueste en forma atravesada. Además afirma que "quien
usa dormir en ellas cosa es descansada", que "son muy limpias" y que en
el verano europeo "serían harto estimadas"(1951:214). Esto último resultó
profético pues ahora un buen número de hamacas americanas se venden a
Holanda, Alemania, Francia e Inglaterra.
Menos conocido que Oviedo y Las Casas,
el fraile dominico Tomás de la Torre detalla en 1545 que en Tabasco y
Chiapas, la "Hamaca es una red de cordeles delgados de un [tal] arte hecha
que, sin verse, no se puede bien declarar (...) Y en estas duermen comúnmente
los indios, los hombres digo..." (Citado por Ruz, 1994:134).
Las hamacas en México
La mayoría de expertos del mundo maya seņalan que las hamacas
fueron introducidas por los conquistadores espaņoles en la península de
Yucatán. Fray Diego de Landa no las menciona en su Relación de las Cosas
de Yucatán, sin embargo algunos arqueólogos contemporáneos seņalan la
existencia de algunas vasijas que representan a dignatarios mayas recostados
en algo similar a una hamaca.
Durante la época colonial el empleo de
las hamacas en Yucatán se generalizó, de tal manera que los viajeros,
aventureros y exploradores europeos que cruzaron la península en el siglo
XIX relatan su uso cotidiano por todas las clases sociales incluyendo
ellos mismos. El viajero austriaco Federico de Waldeck en su Viaje pintoresco
y arqueológico a la Provincia de Yucatán, 1834 y 1836, recomienda abstenerse
de ingerir bebidas alcohólicas, no descubrirse la cabeza bajo lo inclementes
rayos del sol y "...cuando está uno forzado a dormir a campo raso, es
necesario desvestirse enteramente, envolverse en una frazada y acostarse
así en su hamaca".
El norteamericano John Stephens (1805-1852)
y el dibujante inglés Frederick Catherwood (1799-1854) durante las exploraciones
en las abandonadas ruinas mayas siempre cargaron con sus inseparables
hamacas.
En el puerto de Sisal, el científico
francés Arthur Morelet menciona haber dormido con inmenso placer en la
hamaca "...arrullado por el murmullo de los cocoteros y por el ruido lejano
del mar (...) este gozo lo sentía plenamente en mi cama aérea".
Désiré Charnay, otro viajero francés
que estuvo en Yucatán en 1882 describe como el mobiliario de la vivienda
ocupada por las familias mestizas "...se reduce a la hamaca, uno o dos
cofres para guardar los vestidos de los días de fiesta, y una butaca de
cuero y de respaldo bajo". También relata como estas hamacas son los "...únicos
lechos adoptados por los indios".
Las primeras fotografías del explorador
inglés Alfred Perceval Maudslay en sus recorridos por Guatemala y México
muestran la presencia de las hamacas en los campamentos colectivos y en
su propio alojamiento en la Casa de las Monjas en Chichén-Itzá. Tal residencia
es calificada como "excelente" y aņade que "Incluso fuimos capaces de
conseguir una cierta comodidad".
Los viajeros extranjeros en el Istmo
de Tehuantepec también dejaron constancia escrita de sus vivencias en
las hamacas. El gobierno francés de Napoleón III envió con fines políticos-económicos
al abate Charles Etiene Brasseur para informar de las características
estratégicas del comercio a través del mencionado istmo antes de la construcción
del canal interoceánico en Panamá. En la crónica de su estancia durante
1859-1860 nos deja el siguiente pasaje lleno de lirismo al dormirse al
aire libre:
Una gran hamaca de tejido higiénico en cinco o seis dobleces, me sirvió de colchón y me tendí cubierto por mi cobija, con la cabeza apoyada en mi mochila como almohada. La noche estaba tranquila y serena más allá de toda expresión; una frescura suave y perfumada con emanaciones lejanas de la selva, daba a mis sentidos una languidez deliciosa que contrastaba con el aire caliente y viciado que respiraba algunos minutos antes (en un cuartucho de hotel).
Por encima de mi cabeza miles de estrellas de oro, de un tamaño desacostumbrado, se desprendían de la bóveda azul que, hasta en sus infinitas profundidades, parecía inundada por una especie de polvo luminoso, donde mis ojos absortos buscaban incesantemente descubrir nuevas constelaciones. Esta insignificancia, con la cual nada se puede comparar en las frías regiones de nuestra Europa, me arrastraba de fantasía en fantasía; yo me transportaba a un mundo ideal, creyéndome en tiempos antiguos (...) En esta contemplación deliciosa poco a poco olvidé el cielo y la tierra, los mosquitos y el rancho (...) mis ojos embotados se cerraron y pronto dormía profundamente.
El artista alemán Johann Moritz Rugendas
(1802-1858) dejará numerosos ejemplos del empleo cotidiano de las hamacas
en las zonas tropicales de México, tanto en la costa del Golfo como del
Pacífico.
Descripciones actualizadas
 Todas las etnografías contemporáneas
en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, seņalan el uso habitual de la hamaca
en los hogares indígenas pero también en los espacios urbanos donde mejora
la calidad de los materiales hilados.
En la península de Yucatán existen seis
clases de hamacas de acuerdo al material con que están elaboradas: de
"mecate" o hilo corriente, de hilo de mecate más fino, hilo fino de henequén
tipo Chemax, la de cáņamo, de lienzo o lona, y la de lujo que es denominada
de "hilera".
Debido a la elevada demanda interna y
turística, la industria de las hamacas constituye una notable aportación
económica para cientos de familias mayas. Entre otros pueblos peninsulares
son famosas las hamacas urdidas o confeccionadas por los habitantes de
Tixkokob, Cacalchén, Chumayel, Izamal, Mayapán, Pencuyut, Tihosuco, Teabo,
Tekit, Tipical y Calkiní.
Para los lacandones de la selva chiapaneca
es el principal elemento del mobiliario doméstico. Son muy angostas y
cortas por lo cual han sido consideradas como "sumamente incomodas", aparte
de que son elaboradas con fibra de henequén, cortezas de árboles y lona
gruesa de importación. En los últimos aņos algunas comunidades lacandonas
ya han cambiado a catres de lona.
Fuera del ámbito maya se ha reportado
la utilización de las hamacas entre los mixes y los zapotecos de Oaxaca,
grupos indios y mestizos en las costas de Tabasco, Veracruz y Guerrero.
Cabe mencionar que en muchos de estos lugares existe un uso complementario
de camas, catres, petates y hamacas. Por ejemplo, en la costa de Chiapas
acostumbran dormirse en las hamacas pero cuando disminuye el calor se
pasan a la cama.
En Juchitán que es la segunda ciudad
más poblada del estado de Oaxaca, se elaboran hamacas de excelente calidad
que se venden bien en las comunidades vecinas. Su empleo rural y urbano
en el Istmo de Tehuantepec también es elevado.
En el estado de Guerrero, los habitantes
nahuas de Copalillo elaboran hamacas de diversa textura y calidad que
venden en las zonas turísticas de Taxco, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo
y otros lugares de la República Mexicana.
Precisamente en las zonas cálidas, los
factores que favorecen el uso de la hamaca por encima de la cama son la
frescura, el balanceo, la protección contra los abundantes insectos rastreros,
el bajo costo de adquisición y mantenimiento, así como la posibilidad
de ampliar el espacio doméstico al recoger la hamaca y detenerla de un
sólo extremo.
2. Eros y Tanatos: Las hamacas en el ciclo vital
En la iconografía europea del siglo XVI al XIX aparece
con frecuencia la figura del médico junto al paciente encamado y de hecho
la palabra clínica deriva del griego klíne que significa lecho. Grabadores
y pintores italianos, holandeses y otros nos brindan excelentes ejemplos
de esta asociación. Con el descubrimiento del continente americano los
artistas europeos representaron imágenes semejantes pero esta vez al médico
indígena se le observa curando con elementos propios como el tabaco y
con el enfermo confortablemente acostado en su hamaca (Wilbert, 1987:12,16).
El universo de la holganza, el reposo y la reflexión
En el mundo occidental, la hamaca evoca el disfrute de
la holganza. La publicidad turística de agencias de viajes, compaņías
aéreas, complejos hoteleros, instituciones bancarias, entidades gubernamentales
e incluso las empresas cervecera, cafetalera y otras, repiten con frecuencia
las imágenes de individuos reposando en una hamaca guindada en fuertes
y verticales cocoteros.
Las representaciones visuales son románticas,
idílicas y paradisíacas e invitan al ocio, al descanso y el reposo. Vacacionar
en los sitios turísticos de la América tropical ya incluye en el paquete
básico, el gozo ilimitado de la hamaca.
Debemos recordar que estas significativas
alusiones de la hamaca por la civilización occidental no son recientes,
prácticamente fueron creadas desde que se difundieron en Europa los famosos
grabados editados por Teodoro De Bry en Francfort, Alemania de 1590 a
1634. Según el hispanista J.H. Elliott, la América De Bry fue durante
unos doscientos aņos la única y más completa referencia del mundo americano:
Era a De Bry a quienes los lectores de
la época acudían para descubrir la apariencia y las costumbres de los
indios americanos; y era también a De Bry a quien acudían para obtener
descripciones pormenorizadas de los primeros encuentros entre los europeos
y los pueblos autóctonos del Nuevo Mundo, y pavorosas imágenes de la conquista
espaņola de las Indias (1995:7).
En esa obra se exhibe por primera vez
la hamaca (o chinchorro) como un mueble cotidiano en la vida indígena
americana pero también se descubre la apropiación del mismo para la comodidad
del hombre europeo. En este sentido, resulta ejemplar el grabado donde
aparece el viajero italiano Girolamo Benzoni, autor de La Historia del
Mondo Nuovo (1565), en una hamaca platicando con un cacique nicaragüense.
Sir Walter Raleigh en su búsqueda de
El Dorado se relaciona con los indios que habitan la Guayana en el litoral
continental. Relata que gustan mucho de las bebidas vegetarianas y que
suelen disfrutar tales brebajes en la amplia comodidad de sus hamacas.
Grabados y pinturas de siglos posteriores
muestran a mujeres afanosas preparando la comida mientras que los hombres
descansan. Ello dio origen a la leyenda negra del apático, perezoso y
holgazán indio americano. El mito de la haraganería nativa se extendió
por doquier.
El ingeniero francés Armando Reclus (1843-1927),
al explorar el istmo de Panamá observa el extremo peligro de las hamacas
para los hombres en la América tropical:
¡Las hamacas, amigos [sic] pérfidos, más peligrosos [sic] que el clima, la prostitución y la embriaguez! Se las encuentra por todas partes, en todas las habitaciones de la casa, o ya suspendidas de las ramas en los bosques. Parece que os llaman, que os convidan; ellas os mecen deliciosamente en aquella cálida atmósfera durante la pesadez que después de la comida se apodera del cuerpo. ¡ Se estira uno en ellas con tanta satisfacción, después de una excursión por la selva! ¿Dónde mejor que en aquel lecho aéreo puede lucharse con cualquier inoportuna idea, en tanto que con los ojos entornados se miran ascender las azuladas espirales de humo que despide el cigarro?
¡Desgraciados de vosotros si vuestra alma no está lo bastante bien templada para resistir la molicie de aquel lugar de perdición, porque bien pronto pasaréis allí los días enteros, sin tener fuerzas para salir; el hombre más activo se convertirá en un indolente, soñoliento siempre, al que minará la anemia. El primer deber de todo aquel que quiera conservar su energía física y moral, es declarar una encarnizada guerra a la hamaca. El dictador que dispusiera de bastante poder para hacerlo y decretara la inmediata destrucción de todas ellas, haría al país el servicio más grande y digno de tenerse en cuenta cuando se hablara de los realizados en pro del mejoramiento moral y material del país. (1982 [1881] :73)
A pesar de las fantasiosas y ridículas recomendaciones
de los europeos, los trabajos etnográficos contemporáneos demuestran la
existencia de otros ritmos de trabajo, otros valores y otras normas muy
diferentes al concepto occidental de trabajo/reposo. El antropólogo mexicano
Miguel Covarrubias lo define así:
Nada es tan ajeno a la realidad como el concepto
que se tiene de que la vida en el trópico no es más que un descanso tranquilo en una hamaca, el entonar una melodía al son de una guitarra y el apenas estirar de un brazo para alcanzar una fruta deliciosa que pende de un árbol para saciar el hambre. Lo cierto es que, ya sea en trópico o en cualquier otro sitio, tanto hombres como mujeres y niños deben trabajar arduamente en el desarrollo de sus labores (1980:347).
Los zapotecos del Istmo de Tehuantepec
en Oaxaca, México, "trabajan con calma, sin prisa, deteniéndose en ocasiones
para mecerse en una hamaca hasta refrescarse" (Ibid, 339) y más adelante
relata que "Una vez terminada la comida y después de un suculento festín,
la familia se recuesta en las hamacas para dormir una siesta antes de
continuar sus labores en la tarde" (ibid, 440).
En general, los indios americanos de
regiones cálidas trabajan más en la recolección de frutos, la cacería,
la agricultura y otros menesteres, durante la madrugada para evitar los
fortísimos rayos solares, reposan al medio día y restablecen actividades
laborales al atardecer. Como se observa es un ritmo completamente diferente
al impuesto por occidente.
Por otra parte hay que mencionar que
el empleo de la hamaca tiene un significado de riqueza cultural que sólo
puede ser analizado en función de la comparación con aquellos pueblos
que carecen de ella y que duermen en el suelo. Para el antropólogo francés
Claude Levi-Strauss la pobreza estaría representada por la ausencia de
una hamaca para dormir:
Entre los indios de América Tropical
a quienes se debe la invención de la hamaca, la pobreza está simbolizada
por la carencia de este utensilio y de cualquier otro que sirva para dormir
o descansar. Los nambiquara [pueblo de la amazonia brasileņa] duermen
en el suelo y desnudos. (1976:273)
Por esta razón, a este pueblo se le considera
como uno de los más pobres del continente en términos materiales.
Por el contrario, en el plano de la espiritualidad
y la reflexión tenemos a los individuos que emplean la hamaca más allá
de las funciones de reposo y descanso como un lugar de meditación individual
y colectiva. Entre los kunas del Panamá las asambleas nocturnas que se
realizan en la casa comunitaria o Casa del Congreso, son dirigidas por
los sailas (autoridades locales), quienes sesionan cómodamente sentados
en sus hamacas (Cobb, 1986:488-9). Más allá de esa comodidad, en la cosmovisión
del pueblo kuna, las hamacas ubicadas en el centro de la Casa son sagradas
y representan
...el regazo de la Madre Tierra de la
que, los que la invocan, extraen su sabiduría. De acuerdo a la tradición
primigenios en medio de la sangre, fueron introducidas a la Casa del Congreso
por el héroe cultural Tatipe, esta situación les confiere una potencia
sagrada y las hace aptas sólo para los sailas, nadie más puede utilizarlas.
(M. Bartolomé y Alicia Barabas, 1998:168, citando a J. Howe).
Y todo aquel que se atreva a usarlas
-no siendo autoridad- son castigados con un manojo espinoso.
Por otra parte, también es frecuente
que los hombres piensen en su futuro personal y social e incluso incuben
productos artísticos como el mismo Levi-Strauss quien:
Una tarde, cuando todo dormía bajo el calor aplastante acurrucado en mi hamaca y protegido de las "pestes" como se dice allá, por el mosquitero cuya etamina cerrada vuelve el aire menos respirable aún, me pareció que los problemas que me atormentaban proporcionaban material para una pieza de teatro. La concebí con tanta precisión como si ya estuviera escrita (...) Durante seis días escribí de la mañana a la noche. (1976:380)
Sin duda, guerrilleros como Ernesto "Ché"
Guevara y el subcomandante Marcos han legado lecciones de política y estrategia
militar desde el apacible balanceo de sus respectivas hamacas. Este último,
en una de sus recientes comunicaciones refiere en sus ya muy celebradas
posdatas:
Estaba yo una tarde con el Pedrito fumando los
dos (él un cigarro de chocolate y yo la pipa) cuando entonces se me da el quererme hacer como el Viejo Antonio, y empiezo a aleccionar al Pedrito (tojolabal, dos años cumplidos) sobre la vida y oros [sic] dolores. Y empiezo a decirle: -Mira Pedrito, hay cosas que debes saber para cuando crezcas. Cosas importantes como hacer el nudo de las botas, abrocharte la camisa sin que te sobren botones, acomodarte en la hamaca, encender la pipa con la cazuela boca abajo, y otros etcéteras que ya irás aprendiendo. Pero ahora vamos a hablar de cuando un hombre ama a una mujer... (La Jornada, septiembre 1998:6).
Sus enemigos políticos en el gobierno
no le perdonan al subcomandante su rebeldía e insubordinación. Así el
coordinador de asesores del Secretario de Gobernación le reclama públicamente
que:
No se vale que tenga de rehenes a los mexicanos y que un puñado de hombres quebranten el estado de derecho. "No se puede estar acostado en una hamaca, entre las ramitas y fumando una pipa y desde allí exigir justicia social" (La Jornada, marzo de1998:6).
Un espacio de placer y erotismo
En la película mexicana "La Tarea" dirigida por Jaime Humberto
Hermosillo, una de las escenas inolvidables es aquella donde la pareja
realiza una serie de acrobacias amorosas en una móvil y espaciosa hamaca.
En la literatura latinoamericana no faltan descripciones de su utilidad
en el campo del erotismo. El mismo Dr. José Fernández Madrid expresaba:
Ven, que los dos cabemos,
Amira idolatrada;
sobre mi pecho ardiente
ponme tu mano blanca.
ŋNo sientes cuál me late?
ŋNo sientes cuál me abrasa?
ĄOh Amira encantadora!
ĄOh sonrisa! ĄOh palabras!
"ĄSalud, salud dos veces
al que inventó la hamaca!"
Igualmente en el terreno de la pintura y la fotografía
existen obras que expresan una gran vitalidad que traslucen el placer
y la sensualidad. De hecho, ya apareció en Cancún, Quintana Roo un calendario
correspondiente a 1998 donde una pintora, Ana Barreto, nos ilustra las
enormes posibilidades del amor en lo que han denominado el "hamaca-sutra,
el arte de amar en hamaca" (López-Beltrán, 1997). Los yucatecos afirman
-con sonrisas incontenibles- que la posición más difícil es aquella donde
los dos amantes se encuentran en la hamaca... pero Ąparados!
En el terreno antropológico son escasas
las referencias con esta temática y algunos estudiosos del folklore se
han resistido a escribir sobre este asunto tan íntimo como delicado.
De la poca información que hemos recolectado
sobresalen los siguientes datos:
Los wayanos de Surinam cuentan el siguiente
mito sobre una mujer insaciable:
Mientras una muchacha trepa a un árbol kumu, un hombre le mira la vagina. La muchacha se niega acostarse con él en el bosque pero le propone ir a la aldea. Allá se tienden en una hamaca pero aunque el hombre está cansado, ella no quiere dejar de hacer el amor. El semen del hombre cae a las nueces de kumu que ha puesto la muchacha bajo la hamaca. A insistencia de ella, el hombre la penetra nuevamente, pero su pene, ya hinchado y alargado, le rompe la vagina. (p.39).
En los pueblos ribereņos del Orinoco
recorridos en el siglo pasado por el médico francés Jules Crévaux, encuentra
un ritual iniciático llamado maraké . Tal ceremonia:
...es un suplicio impuesto a niņos de
8 a 12 aņos de edad y a los adultos que aspiran a casarse (...)
[Después de una noche de danzas] Al amanecer
los bailarines se quitan los trajes, y en seguida empieza el suplicio
del maraké. El piay [o curandero] Panakiki hace que tres hombres cojan
a uno de los aspirantes al matrimonio: el uno le sujeta las piernas, el
otro los brazos y el tercero le echa la cabeza atrás. Entonces le aplica
al pecho los aguijones de un centenar de hormigas que están sujetas por
medio del cuerpo en un enrejado de junco. Estos instrumentos de suplicio
son de formas muy raras representando un cuadrúpedo o una ave fantástica.
A continuación aplica a la frente del paciente otro enrejado lleno de
avispas, y luego hace que unos y otros insectos le piquen alternativamente
todo el cuerpo. El desgraciado sujeto a tal tormento cae infaliblemente
acometido de un síncope y hay que llevarlo a su hamaca como un cadáver;
una vez en ella se le amarra fuertemente con unas cuerdas trenzadas que
cuelgan a uno y otro lado y se enciende un poco de fuego debajo de ella.
El suplicio continúa sin interrupción:
los desdichados pacientes son llevados uno tras otro a una cabaņa; y como
el dolor les obliga a hacer movimientos desordenados, las hamacas se balancean
en todos sentidos, produciendo vibraciones que hacen retemblar la cabaņa
hasta el punto de temer que se derrumbe.
Los jóvenes que han sufrido el maraké
han de continuar en la hamaca quince días sin comer otra cosa más que
un poco de cazabe seco y pececillos asados en las brazas.
(...) Los [pueblos] apalais como los
rucuyos no pueden casarse sin haber pasado por estas pruebas pues de lo
contrario estarían expuestos a engendrar solamente hijos enclenques y
enfermizos. (1981:182,183 y 220)
Formas un poco más benignas de maraké
son descritas en Venezuela por Marc de Civrieux entre los cumanagotos
y etnias vecinas como los kari'ņas y caribanos (1980:225).
Finalmente, mencionaremos la belleza
y coquetería de las mujeres mestizas de toda América quienes encuentran
en la hamaca a una aliada para sus seductoras aventuras.
El lugar del parto... y del sufrimiento paterno
Hay múltiples observaciones sobre la vivencia del embarazo,
parto, puerperio y amamantamiento en hamacas.
En el Istmo de Tehuantepec, la gente
acostumbra colocar una escoba debajo del catre, cama o hamaca donde descansa
o duerme la mujer embarazada o el recién nacido con la finalidad de ahuyentar
a un ser diabólico (bi dxa') que acostumbra "chupar la sangre"
del producto intrauterino o del bebé, provocando su muerte (Dr. R. Villalobos,
comunicación personal, 1996)
En la actualidad, todavía los mestizos
e indígenas mayas peninsulares nacen, crecen, se reproducen y mueren en
hamacas. Datos etnográficos obtenidos en Quintana Roo demuestran como:
Durante las primeras fases o dolores del parto,
la mujer permanece en su hamaca recibiendo masajes abdominales
(...) Posteriormente la mujer se pone de pie o de rodillas, ayudándose a sostener mediante un rebozo que se le pasa por las axilas y que se sujeta luego a uno de los travesaños de la casa. De rato en rato se le permite descansar recostándose en la hamaca. (Villa Rojas, 1985:164).
Sin embargo, Brigitte Jordan, una investigadora
alemana escribió en 1978 un texto ya clásico en la literatura antropológica
acerca de la atención del parto en varias partes del mundo. Por primera
vez describe con detalle el proceso de parto entre las mujeres mayas de
Yucatán, pero a diferencia de las descripciones previas donde los investigadores
no estuvieron presentes en el momento del parto, esta antropóloga si asumió
personalmente dicha experiencia vital.
En su obra describe las variadas posiciones
ginecológicas tradicionales e incluye una interesante reseņa del parto
donde la mujer parturienta es atendida en hamaca (1978:15-44).
Entre los wayú o guajiros de Venezuela, el etnólogo Michel Perrín seņala
que:
La mujer está colocada en el interior de una choza, en la penumbra, o por la noche, a la luz de una vela, tendida en una hamaca bajo la cual se ha depositado una capa de arena sobre la tierra apisonada, para absorber los líquidos. esta fina capa de arena (shiinapala) puede también extenderse sobre un cuero colocado sobre la misma hamaca. La mujer da a luz generalmente en cuclillas, ayudada por su madre o una pariente próxima, o bien de pie, asiéndose a una barra horizontal. El cordón umbilical se corta , sea por cremación, con ayuda de un tizón encendido, sea con los dientes. (...) Según algunos médicos que las han observado, estas prácticas no tienen consecuencias desagradables, y el tétanos neonatal no se presenta (Perrin, 1986:158)
El antes citado Levi-Strauss nos ofrece
en un excelente artículo sobre la eficacia de la curación simbólica, una
interpretación del canto indígena de los kuna de Panamá cuando existe
un rarísimo caso de parto complicado. El curandero convoca a los espíritus
protectores para que ayuden a la parturienta y les dice:
La enferma yace en su hamaca, ante vosotros;
su blanco tejido está extendido, su blanco tejido se mueve dulcemente.
El débil cuerpo de la enferma está extendido;
cuando ellos despejan el camino de Muu, éste chorrea algo como sangre;
el chorro se derrama bajo la hamaca, como la sangre, todo rojo;
el blanco tejido interno desciende hasta el fondo de la tierra;
en medio del blanco tejido de la mujer, un ser humano desciende... (1980:172-173).
De esta manera se hace una manipulación
curativa donde el chamán no interviene directamente en el cuerpo de la
paciente ni tampoco utiliza algún remedio vegetal, animal u otro, espérandose
un resultado, que con frecuencia resulta eficaz.
Relacionado con la polaridad frío/caliente
y sus desequilibrios, entre los zapotecos del Istmo se prohíbe el empleo
de las hamacas en los primeros ocho días posteriores al parto porque puede
producir "enfriamiento" a la madre y postergar su plena recuperación.
Intentando tener más calor las indias
rucuyas recién paridas acostumbran un baņo de vapor dentro de su hogar:
"...(la mujer) se tiende en una hamaca debajo de la cual se pone una piedra
hecha ascua, la cual se riega con agua" (Crévaux, 1981:180).
En varios grupos indígenas sudamericanos
se acostumbra la llamada "couvade" o "cuvada" donde es el hombre el que
tiene que permanecer varios días o semanas recostado en el chinchorro
para que su hijo/a no tenga en lo futuro enfermedades diversas mientras
que la mujer se va reintegrando a las actividades domésticas. Al parecer
se trata de una protección dirigida a las deidades y/o espíritus relacionados
con el agua y la tierra.
Al explorador Carlos Wiener en su Viaje
al Rio de las Amazonas y a las cordilleras (1879-1882) esta experiencia
en el último caserío indígena del Alto Maraņón en Perú, le pareció sumamente
regocijante:
En barrancas he presenciado una escena doméstica divertida. la mujer había dado a luz el día anterior, un niño de color rojo, el cual estaba haciendo gestos y contorsiones en una hamaca minúscula, mientras su madre iba y venía desde donde él estaba al hornillo, y de éste a un rincón donde labraban vasijas de tierra cocida. El marido, de doliente rostro, lanzaba en su hamaca sordos gemidos. El infeliz tenía que cuidarse ocho días seguidos porque su mujer debía estar enferma ¡Pobre hombre! (1981:109)
Por su parte Crévaux relata la siguiente anécdota entre los rucuyos:
Al día siguiente llego a casa de otro conocido [rucuyo],
el jefe Namoli; este no se haya en el desembarcadero; pero en su lugar
encuentro al piay Panakiki, el cual me dice que el tamuchy [jefe de aldea]
no puede salir de casa porque su mujer acaba de dar a luz un niņo. "Si
entras en su choza, me dice, tus perros morirán enseguida." Poco cuidado
me da esta amenaza, por la sencilla razón de que no tengo perros.
Encuentro a Namaoli tendido en su hamaca, mientras su mujer va y viene por el interior de la cabaña. El indio tiene un aspecto tan grave que cualquiera le creería enfermo, pero no es así. En el país de los rucuyos, el hombre es el que se acuesta mientras las mujeres se pasea. Mi colega Panakiki repite en mi presencia la orden que había dado ya a su cliente, esto es que esté acostado una luna, y que no coma pescado ni caza muerta a flechazos, contentándose con cazabe y pececillos cogidos con una planta narcótica llamada cucu; si infringe esta orden, su hijo morirá o será contrahecho. (1981:180)
Murdock seņala que entre los witotos del noroeste del Amazonas, en la
confluencia de Brasil, Colombia y Perú:
La madre presenta al recién nacido al padre y al día siguiente reanuda sus trabajos en los campos, volviendo sólo por la noche para amamantar al niño. pero el padre descansa durante una semana o más en su hamaca, observando ciertas reglamentaciones en su dieta y recibiendo las visitas de congratulaciones de sus amigos. Su cuvada -que es el nombre que se da a esta simulación por parte del padre del papel desempeñado por la madre en el parto- dura hasta que se ha cicatrizado el ombligo de la criatura y durante ese tiempo no debe comer carne ni cazar ni siquiera tocar sus armas (1987:365)
Es de tres a cinco días en la etnia kaidá
o cayuá en el Mato Grosso do Sul del Brasil en su frontera con el Paraguay
(Galvâo, 1996:183). En cambio, entre los sáliva de Venezuela son cuarenta
días si es varón y sesenta si es una hembra (Morey y Morey, 1980:273-274).
Después del parto se inicia el acostumbramiento
de los recién nacidos a la hamaca:
...cuando la madre ya ha sido aseada y cambiada
de ropa, se le entrega el hijo para que lo amamante y conserve
a su lado; es así como la criatura se adapta desde luego a la hamaca, pues no se conoce el uso de cunas especiales (Villa Rojas, 1985:164).
En la Península de Yucatán, madre e hijo
comparten la hamaca pero si es necesario que cada quien tenga su propio
espacio se hace un nudo en los brazos de la hamaca (t'ub en maya) que
provoca una división en dos compartimentos (Campos-Navarro, 1997:269).
Cabe insistir en la importancia que tiene
la convivencia cercana de la madre y el lactante (McKenna, 1996:14-15)
así como el efecto de tranquilidad y sueņo que provoca en los niņos el
balanceo de la hamaca.
Medio de transporte para enfermos
Hace poco más de 20 aņos cuando realizaba mi servicio social
como médico en un centro de salud ubicado en el municipio de Jalapa, en
el estado de Tabasco, no faltaron pacientes que llegaban de las comunidades
rurales subidos en una hamaca que permanecía colgada de un fuerte travesaņo,
sostenido en sus extremos por hombres-cargadores.
Lo increíble es que ya desde los primeros
aņos posteriores a la conquista en el siglo XVI uno de los transportes
más empleados fue el de la hamaca. Fray Tomás de la Torre escribe en 1545
que:
Estas [hamacas] usan ellos para llevar a sus
señores y principales y a los enfermos. Y en éstas andan ahora las mujeres de Castilla que van en camino y aun los españoles se hacen llevar en éstas cuando van a sus pueblos, especialmente cuando es mal camino por donde no pueden ir a caballo (Citado por Ruz, 1994:134) [Subrayado nuestro].
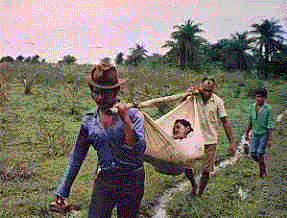 Por supuesto, "ellos" eran los sometidos
indios a quienes se le obligaba a trabajar como cargadores. Fray Bartolomé
de Las Casas -otro religioso dominico- exponía en 1571 esta situación:
"Mucho tiempo duró dar yndios en los tumbos para cargar todo los que cada
uno pedía, e aun para amacas, si quería camynar en ombros de yndios" (citado
por Cãmara, 1983:27). Fue tal la expoliación y el abuso de la fuerza indígena
que las autoridades novohispanas se vieron obligadas a prohibir esta forma
de transporte, sin embargo después sería la carga directa en las espaldas
de los indios (Ruz, 1994:134). Por supuesto, "ellos" eran los sometidos
indios a quienes se le obligaba a trabajar como cargadores. Fray Bartolomé
de Las Casas -otro religioso dominico- exponía en 1571 esta situación:
"Mucho tiempo duró dar yndios en los tumbos para cargar todo los que cada
uno pedía, e aun para amacas, si quería camynar en ombros de yndios" (citado
por Cãmara, 1983:27). Fue tal la expoliación y el abuso de la fuerza indígena
que las autoridades novohispanas se vieron obligadas a prohibir esta forma
de transporte, sin embargo después sería la carga directa en las espaldas
de los indios (Ruz, 1994:134).
Y si esto sucedía en la Nueva Espaņa,
lo mismo se daba a miles de kilometros en el sur de América. En Paraguay
el adelantado Alvar Nuņez Cabeza de Vaca en su libro Naufragios y comentarios,
seņala que los espaņoles enfermos que no podían montar a caballo eran
conducidos en hamaca (1988:XII) En Brasil, se conocieron como serpentinas
las redes de viaje y los portugueses exportarían esta forma de transporte
por sus colonias en Africa y Asia (Cãmara, 1983:26). En Venezuela, también
los heridos y los enfermos graves llevados hasta las ciudades en hamacas
(Acosta Saignes citado por Cãmara, 1983:52).
En la década de los noventas del presente
siglo se continúa recomendado el transporte de heridos en desastres y
guerras de la siguiente manera:
"El transporte de heridos, en las condiciones de guerra popular, es la más factible usando barra de bambú y hamaca por su poco peso y su resistencia. Es importante llevar horcones delgados y resistentes para reposar en el camino" (s/a, 1991:46)
Espacio de enfermedad y atención curativa
Cuando John Stephens y Frederick Catherwood
estuvieron acompaņados por el médico norteamericano Samuel Cabot, vivieron
la siguiente experiencia en Uxmal (Yucatán, México). Un indio maya sufría
una severa infección en una pierna que ameritaba operación:
En el momento de proceder, el doctor
pidió una cama, no habiéndolo hecho antes, suponiendo que estaría lista
en el momento en que la pidiese; pero pedir una cama era lo mismo que
pedir un buque de vapor o el locomotivo de un ferrocarril. ŋQuién había
pensado jamás que se necesitase de una cama en Uxmal? Tal era el general
sentimiento de los indios. Ellos habían nacido en hamacas y esperaban
morir en ellas ŋpara qué se quería una cama habiendo hamacas? (Stephens,
1990:217) (Subrayado nuestro).
Actualmente en toda la península yucateca,
los hombres y las mujeres mayas continúan empleando la hamaca en forma
cotidiana, especialmente cuando deben guardar reposo o convalecencia de
cualquier enfermedad que los arrincone en el hogar, usando en ocasiones
una almohada que colocan en la nuca o la espalda (M. A. Güémez, comunicación
personal).
Los indios del alto Amazonas cuando se
sienten enfermos evitan salir de su casa de un día a una semana:"dedicándose a actividades que pueden ser mãs fáciles tales como tejer canastas, carpintería y el tejido de algodón. O también podrían sólo descansar, acostándose en las hamacas por un periodo de uno a tres días..." (Kroeger y Barbira- Freedmann, 1992:120)
Una de las conocidas ventajas de la hamaca
sobre la cama es el rítmico balanceo que facilita la inducción del sueņo.
En ocasiones, los comerciantes de los tianguis o mercados de la ciudad
de México y del interior de la República a veces lo emplean para acomodar
y dormir a sus hijos lactantes; mientras ellas o ellos atienden a los
clientes, de vez en cuando hamaquean al bebé que duerme plácidamente.
Tenemos testimonios de madres que tienen
lactantes excitados, llorones e inquietos que -a pesar de tener satisfechas
todas sus necesidades de alimentación y vestido- no pueden conciliar el
sueņo y que recurriendo al balanceo mediante hamacas o sucedáneos (una
sábana, una manta o una frazada) logran con relativa rapidez que el infante
se duerma.
Es indudable que la hamaca es un excelente
recurso terapéutico para los enfermos que sufren insomnio y nervios.
No obstante el empleo extendido de la
hamaca y el chinchorro en la América tropical, los hospitales fundados
por los espaņoles y portugueses se construyeron a imagen y semejanza de
las instituciones europeas. Al parecer sí se utilizaron en Brasil pero
luego los médicos las desecharon. Luis da Cãmara Cascudo -experto hamacólogo
brasileņo- refiere que la influencia francesa en el siglo XIX opuso la
"civilización" representada por las camas a la "barbarie" simbolizada
por las hamacas. Todo un plan de descrédito funcionó en forma diaria,
prolongada y fastidiosa (1983:35).
En México, el más importante hospital
del sureste fue fundado en Mérida, Yucatán, en 1906 con 471 camas (Palma,
1989:189). Según el Dr. Arturo Erosa Barbachano -un excelente salubrista
e historiador de la medicina- el Hospital O'Horán, se planeó -al igual
que el Hospital General de México- imitando los nosocomios franceses de
la época . Por supuesto, nunca se pensó en equiparlo con hamacas. Al preguntársele
sobre la conveniencia de introducir hamacas en hospitales rurales, el
Dr. Erosa exclamó: "ĄCómo no se nos había ocurrido!" Cabe mencionar que
él participó en la planeación, ejecución y puesta en servicio de las clínicas
y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona
henequenera del estado.
Cuando se construía el hospital civil
de Villahermosa, Tabasco, en forma provisional se atendieron los enfermos
en hamacas (L. Pérez-Loredo, comunicación personal). Misma situación se
presentó mientras se terminaba la sede de la Cruz Roja Mexicana en Cancún,
Quintana Roo
Existe el uso no generalizado de hamacas
en los sanatorios privados más costosos de la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, donde por comodidad del paciente y de acuerdo a su patología
se le ofrece este elemento (Dr. Juan José Andrade, comunicación personal).
En Mérida visitamos un modesto sanatorio privado donde se brindan las
hamacas a los enfermos y a sus acompaņantes. (Campos-Navarro, 1998a).
Finalmente, desde julio de 1995 se instalaron
cuatro hamacas en la sección de mujeres del hospital rural gubernamental
ubicado en Hecelchakán, Campeche. Las usuarias son indígenas mayas, en
su mayoría atendidas de parto y que disfrutan de la hamaca hospitalaria
junto con sus recién nacidos. El proyecto ha sido evaluado positivamente
por las propias usuarias y sus familias. Curiosamente, la resistencia
al cambio más bien se ha presentado con los funcionarios médicos que trabajan
a más de mil kilómetros de distancia en la Ciudad de México. (Campos-Navarro,
1997).
Caídas, quemaduras y otros accidentes insólitos
Una de las lecciones pendientes del subcomandante
Marcos al niņo Pedrito es aquella relativa al empleo de la hamaca, pues
aunque no se crea también tiene sus puntos delicados.
Desde las primeras descripciones e ilustraciones
europeas aparece en forma asociada el uso de fogata con el fin de ahuyentar
animales molestos y peligrosos como los mosquitos, jaguares y víboras,
pero también para brindar calor en las húmedas y frías madrugadas del
trópico en la época de lluvias.
También deben considerarse otras razones
sobrenaturales. Civrieux seņala que "...la candela nocturna los protegía
además de mosquitos, fieras y espíritus invisibles, los cuales, según
se suponía, huyen del humo y de la lumbre" (1988:141)
En 1549, el padre Manoel da Nóbrega en
Salvador, Brasil, en lugar de "espíritus invisibles" más bien se refiere
a que la fogata hacía huir los demonios (Cãmara, op.cit.:20-21)
Por este motivo, con relativa frecuencia se presentan quemaduras:
"éfreqüente cairem da rede, queimando-se no fogo aceso sob elas. Essa é a razão de alguñs jovens apresentarem cicatrizes de queimadura pelo corpo" (Galvão, op.cit:110).
Otro rarísimo y lamentable accidente
es el incendio de la choza completa. El domingo 4 de febrero de 1543 se
incendió una casa y el fuego se extendió a casi todo del pueblo de La
Ascensión, en el Paraguay. Los espaņoles sospecharon un alzamiento indígena
pero:
Averigúose que una india de un cristiano había puesto el fuego; sacudiendo una hamaca que se le quemaba, dio una morcella [chispa de pabilo ] en la paja de la casa; como las paredes son de paja, se quemó..." (Cabeza de Vaca, op.cit.:131).
No se reportaron muertos pero se incendiaron
más de doscientas chozas y alrededor de 5000 fanegas de maíz.
Por otro lado, no tenemos reportes de
morbilidad y mortalidad por caídas y otros accidentes desde las hamacas
pero en Estados Unidos existe el reporte de algunos niņos fallecidos por
utilizar hamacas inadecuadas (con entramado demasiado amplio) o con una
pésima colocación.
Ritos alrededor de la muerte
En el libro Décimo de la América De Bry que trata sobre
las costumbres alrededor de los enfermos moribundos se menciona que en
la costa de Paria (Venezuela) tienen una:
...manera harto inhumana de enterrar. Pues cuando
está alguien a las puertas de la muerte, llévanlo sus parientes más próximos en un grande bosque, lo ponen en una red hecha de algodón y atada a dos árboles y bailan el día todo a su alrededor. Mas en anochecer, pónenle agua y comida para cuatro días cabe su testa y alli lo dejan y se marchan en su aldea. Si recobra luego la salud y regresa en casa, los amigos lo recibirán con grandes muestras de alegría, pero si muere, no podrá contar con un entierro" (1995:331)
Entre los indios oyampy los muertos son
enterrados en posición fetal y a veces los dejan en su hamaca abandonados
en el bosque y pasado un aņo recolectan los huesos y los guardan en una
vasija de arcilla. Otros pueblos de la cuenca del Orinoco sólo esperan
una semana. Los rucuyos queman a sus muertos para que el alma suba junto
con el humo, excepto los piay o curanderos, quienes son tendidos en una
hamaca sobre la ancha fosa de dos metros de profundidad. Acompaņándoles
con vasijas, adornos y armas para la defensa en su viaje al más allá.
No hay separación cuerpo-alma y por ello son vistados por otros curanderos
y enfermos que se comunican con ellos para consultarles (Crévaux, op.cit.:213).
En algunos pueblos del Brasil se acostumbraba
llevar a los muertos en una hamaca. Pero esta tradición fue prohibida
en las ciudades (Cãmara, op.cit.:39).
Galvão relata que los niņos brasileņos
tenetehara son enterrados en las casas debajo las hamacas familiares (op.cit.:120).
En la actualidad, los kuna de Panamá
son transportados en sus propias hamacas hacia el cementerio ubicado en
la costa. Allí son enterrados colgando la hamaca de un par de varas enterradas
en los extremos de la fosa. Luego es cubierta por unos maderos y la tierra.
Encima del montón de tierra se ponen los enseres personales del recién
fallecido para que los continúe empleando en la otra vida. (Campos-Navarro,
1998b).
3. Epilogo
En este recorrido hemos podido constatar
que las hamacas sirven para la vida pero también para la muerte. Por su
cotidianidad han sido despreciadas por los estudiosos, sin embargo, su
trascendencia en la vida indígena y mestiza americana es indiscutible.
Mi hamaca es un tesoro,
es mi mejor alhaja;
a la ciudad, al campo,
siempre ella me acompaņa.
ĄOh prodigio de industria!
Cuando no encuentro casa,
la cuelgo de dos troncos,
y allí está mi posada.
"ĄSalud, salud dos veces
al que inventó la hamaca!"
* Versión ampliada y corregida del trabajo presentado en el II Congreso
Iberoamericano de Historia de la Medicina, efectuado en Valencia, Venezuela
en octubre de 1998
** Médico familiar con maestría y doctorado en Antropología Social. Coordinador
de Investigación del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina,
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. 
|
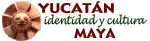

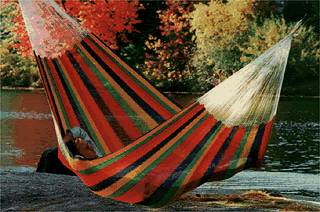

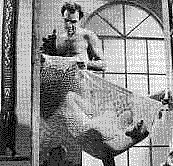
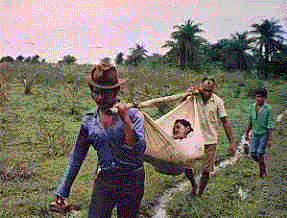 Por supuesto, "ellos" eran los sometidos
indios a quienes se le obligaba a trabajar como cargadores. Fray Bartolomé
de Las Casas -otro religioso dominico- exponía en 1571 esta situación:
"Mucho tiempo duró dar yndios en los tumbos para cargar todo los que cada
uno pedía, e aun para amacas, si quería camynar en ombros de yndios" (citado
por Cãmara, 1983:27). Fue tal la expoliación y el abuso de la fuerza indígena
que las autoridades novohispanas se vieron obligadas a prohibir esta forma
de transporte, sin embargo después sería la carga directa en las espaldas
de los indios (Ruz, 1994:134).
Por supuesto, "ellos" eran los sometidos
indios a quienes se le obligaba a trabajar como cargadores. Fray Bartolomé
de Las Casas -otro religioso dominico- exponía en 1571 esta situación:
"Mucho tiempo duró dar yndios en los tumbos para cargar todo los que cada
uno pedía, e aun para amacas, si quería camynar en ombros de yndios" (citado
por Cãmara, 1983:27). Fue tal la expoliación y el abuso de la fuerza indígena
que las autoridades novohispanas se vieron obligadas a prohibir esta forma
de transporte, sin embargo después sería la carga directa en las espaldas
de los indios (Ruz, 1994:134).