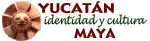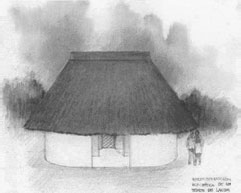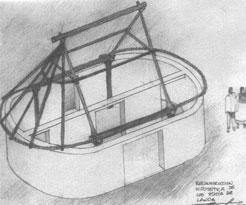| Imprimir esta página
Resumen
La vivienda “típica” de los mayas al igual que el hábito de dormir en hamaca
son herencias de la colonización española en la península de Yucatán. En este
trabajo se explica porqué dicha vivienda rural transita, a gran velocidad,
de un espacio compartido colectivo a uno fraccionado y jerarquizado, gobernado
por la idea de intimidad. El ámbito doméstico es una construcción cultural
a través de la cual las personas organizan sus relaciones con el mundo
de los objetos, con su entorno, con la realidad social externa y con los otros.
Por ello, la acelerada sustitución de la hamaca por la cama revela una dimensión
subjetiva de sus habitantes, una necesidad sentida de adecuar el espacio
doméstico a una nueva autoimagen y conforme a los progresos tecnológicos
disponibles en el nivel macrorrregional. El cambio de los hábitos de dormir,
dejar la hamaca por la cama, es un proceso cultural complejo, acompañado de
una paulatina subordinación de algunas tradiciones locales comunitarias a
los valores del capitalismo; y de una nueva división del trabajo de la familia
nuclear y de la superación personal, propios de la modernidad.
Palabras claves: ámbito doméstico, espacio doméstico, vivienda, hamaca, mayas,
Yucatán, privacidad, local-global.
|
La vida social no puede ser explicada
sociológicamente si no se estudian
las formas a través de las cuales esa
vida social se recrea a sí misma
en la cotidianidad.
Michel Maffesoli (2000)
|
Introducción
En la actualidad casi en todos los países de Occidente la
cama es el objeto más utilizado para dormir, aunque
no siempre fue así (Dibie, 1999). Dormir y descansar son actividades
vitales para el hombre; para ese propósito diseñó los objetos
apropiados según las condiciones del medio ambiente que lo rodeaban.
La forma y la costumbre históricas de dormir hablan,
pues, de la cultura profunda de un pueblo. Por ejemplo, en algunas
comunidades étnicas del planeta, la hamaca no sólo era (o
es aún) utilizada para descansar y dormir, sino que tenía (o tiene)
un valor simbólico, ya fuera al momento del nacimiento, de la
boda o de los rituales funerarios.1
Por lo tanto, un estudio del modo de dormir, ya sea en cama
o en hamaca, puede incluir varias dimensiones de la cultura: el
estatus social, los avances tecnológicos o los rituales, entre otras,
las cuales no serán tocadas sino de manera tangencial.2
Quiero analizar, en concreto, los dos caminos que recorre la
hamaca en Yucatán y sus repercusiones en la vida diaria. El de llegada
y el de salida —aún inconcluso—. La cotidianidad en los pequeños
poblados, tanto como en las ciudades, está intrincadamenterodeada de objetos diversos que simbolizan el pasado o el futuro.
No es ninguna casualidad que entre la población rural los objetos
domésticos rústicos tiendan a ser reemplazados por otros en teoría
más sofisticados y confortables.
El consumo es un indicador indiscutible de una cultura local.
¿Por qué hasta ahora la cama gana terreno a la hamaca? Trato de
responder esta pregunta y así explico hasta dónde ha calado la
modernidad y sus consecuencias prácticas entre los pobladores
de esta región, y lo hago en el entendido de que la modernidad
no es el resultado lineal e ineluctable en la cultura de la modernización
socioeconómica, sino el entretejido de múltiples temporalidades
y mediaciones sociales, técnicas, políticas y culturales.
Es materia de debate, pero por lo general se acepta que en las
últimas décadas en México se ha asistido a la desintegración de
las comunidades y de las colectividades tradicionales.3 Impera
ya entre sus habitantes una idea de tradición muy asociada con lo
rústico, lo poco procesado y hasta lo atrasado, mientras que lo moderno
está vinculado con lo elaborado, lo nuevo, lo mejor. El
consumo de los llamados campesinos, en consecuencia, se ha volcado
hacia los productos industrializados.
Claro que dicha desintegración es un proceso complejo que
no ocurre ni parejo ni a la misma velocidad en todo el país. De manera
concomitante, la construcción de esquemas originales de integración
social pasa por la normalmente lenta construcción de
identidades alternativas, las cuales constituyen la suma de choques
entre viejos y nuevos valores, lealtades tradicionales y novedosas
formas de solidaridad grupal, creación de inexistentes campos
de acción, de necesidades y hábitos, etcétera.
El ámbito doméstico (vivienda y solar) revela con nitidez el
proceso referido. Es uno de esos espacios microscópicos dondepodemos observar el cambio sociocultural complejo que revoluciona
la vida de los habitantes rurales o urbanos. Por tal razón
centraré el presente análisis en uno de los objetos clave de este
lugar de convivencia: la hamaca.
El espacio doméstico es una de las construcciones culturales
mediante las cuales las personas, a partir de su propia posición,
tienen la posibilidad de organizar sus relaciones con el mundo
de los objetos, con la realidad externa y con los otros. Puede entenderse
que el ámbito doméstico es una construcción cultural
que permite a las personas organizar su relación con el heterogéneo
mundo de los objetos y de los otros (Pellegrino, 2000).
Por ello, el estudio de uno de los objetos de una vivienda, componente
central del espacio doméstico rural, nos revela los delgados
hilos que ligan lo local y lo global, lo tradicional y lo moderno.
Pensar el espacio doméstico rural, a partir de la experiencia
del sujeto y su subjetividad implica privilegiar la acción social antes
que las clásicas ideas de los agregados, con la salvedad de que
la referencia a la acción social no es sinónimo de acción racional o
instrumental, sino una acción espontánea y cotidiana. Con fines
analíticos, aíslo y selecciono dichas acciones, porque son las que
rehacen los vínculos sociales en general y porque es por medio de
ellas como se mantiene viva una cultura (Berger y Luckmann, 1991).
Sería un lugar común decir que la población de Yucatán ha
cambiado su manera de vestir, de comer, de habitar, y que se
había resistido a modificar la manera de dormir, si no se intentara
una explicación de tal proceso. En las últimas décadas, los hábitos
de dormir y descansar de los yucatecos han variado con la misma
celeridad que las formas de cocinar (con estufas de gas), de lavar
(mediante lavadoras eléctricas), de tomar Coca-cola (en vez de
limonada); en fin, con el empleo de objetos provenientes de la
industria global. De cara al consumo, el espacio doméstico rural
adquiere inusuales dimensiones, funciones y significados, no sólo
económicos sino culturales.
En esta entidad federal, cuatro de cada cinco personas viven
en ciudad. En el año 2000, de un total de 1 658 210 yucatecos,
42% se concentraba en Mérida, la ciudad capital, y sólo 18.7% habitaba
en localidades de 1 a 2 499 personas, o sea, poblados oficialmente
conocidos como rurales. No obstante, es difícil establecerde manera rigurosa la frontera urbano-rural, pues los estilos de
vida en la ciudad y en el campo no son tan contrastantes como
en el pasado.
Al igual que otras colectividades, la de los yucatecos jamás
ha permanecido estática; desecha e inventa tradiciones perpetuamente
y la tradición de dormir en hamaca es un ejemplo de tantos.
Dormir en hamaca es una de las múltiples herencias que dejó la colonización
española en la península de Yucatán. La hamaca, tan
popular en las tierras del caminante del Mayab, no es prehispánica
ni de origen maya; provino del Caribe, y su adopción por parte de
la población maya propició una gran revolución en el diseño del espacio
interior y la estructura de sus viviendas: el advenimiento
de la vivienda maya típica tal como es conocida.
Lo que sin duda es original del presente estudio es que revela
hasta dónde ha calado la idea de guardarse de la mirada de los
otros miembros de la familia, la necesidad de privacidad, entre
quienes durante siglos habían privilegiado el valor comunitario
sobre el individuo.
Muchas investigaciones antropológicas, en última instancia,
asumen a la modernidad como una amenaza para las tradiciones
(Heelas, Lash y Morris, 1996).4 Sin embargo, pienso que la oposición
moderno versus tradicional es falsa en esencia, porque lo
que es moderno en algún momento se vuelve tradicional, de otro
modo no habría historia. Trato, entonces, al seguir a Luke (1996),
de no reificar una lucha entre tradicionalidad y modernidad, y
me centraré en el análisis de cómo una tradición pierde jerarquía
pero no desaparece frente a los embates de la modernidad social.
Coincido con Berman (2001) cuando afirma que los entornos
y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la
geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión
y la ideología: se puede decir que, en este sentido, la modernidad
une a toda la humanidad. Además, el mundo de la vida cotidiana
no sólo se da por establecido como realidad por los miembros dela sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo
de sus vidas, también origina pensamientos y acciones sustentados
por dicho entorno cultural: la modernidad.
El fenómeno de la modernidad y la globalización (universalización),
aunque representa un avance de la humanidad, constituye
al mismo tiempo una especie de sutil destrucción de las
culturas tradicionales y de lo que algunos autores llaman el núcleo
creativo de las grandes culturas, ése sobre el cual se interpreta
la vida: el núcleo ético y mítico de la humanidad (Frampton, 1998).
Uno de los valores que de forma velada propagan tanto la
modernidad como la globalización económica es el individualismo
y, en el ámbito doméstico, éste se expresa como una necesidad de
espacios de privacidad. Tal insistencia en la idea de la libertad
individual ya recorrió varios siglos de la historia occidental (Béjar,
1988). En México, bien sea en la certidumbre religiosa o en el discurso
político del liberalismo (del siglo XIX en adelante), el individuo
ha sido la unidad básica, que asegura la preservación y la
prosperidad de nuestra sociedad.
Por ende, en teoría, el individuo
(y no la colectividad) es quien ha de resolver —frente a Dios o
frente al Estado— el enigma de su destino en la sociedad.
No obstante, en Yucatán la población rural apenas ha comenzado
a regir sus acciones consuetudinarias con base en un criterio
de tipo individual5 y, mucho más recientemente todavía, ha descubierto
el valor de la privacidad en el seno de su morada. Por ello
mantiene una visión ambivalente de la modernidad y sus tradiciones.
Por último, antes de entrar en materia debo añadir una explicación
respecto de la metodología seguida para llevar a cabo
este estudio. No hubo un proyecto de investigación específico, con
preguntas concretas sobre el uso de la hamaca y la cama entre
la población yucateca; sin embargo, como corolario de mi trabajo
de campo realizado en Yucatán de 1998 a 2002,6 percibí esta nueva
tendencia y me interesó ponderar sus alcances en la vida social
y cultural de los habitantes rurales del Yucatán de hoy.
Primera parte
Habitar y dormir son acciones sociales diferentes, pero íntimamente
ligadas entre sí. En este apartado subrayaré algunos de los rasgos
más sobresalientes que caracterizaron un modo de habitar y de
dormir de la población maya de esta región de México. No conté
con fuentes históricas de primera mano, así que revisé el trabajo
de varios autores especializados, por ejemplo Wauchope (1938).
Pese a que varios investigadores se han preocupado por estudiar el
acelerado proceso de alteración que la vivienda maya ha sufrido
durante las últimas décadas (Rangel, 1980; Chico Ponce de León,
1995; Tello Peón, 1992, Baños 2001), todavía hace falta un estudio
más concienzudo que nos permita entender cómo sobrevivió tantos
siglos hasta convertirse en uno de los arquetipos nacionales.
La vivienda durante la conquista y la colonia.
Según Quezada, cuando los españoles llegaron a Yucatán, el cuchcabal
era la entidad que permitía el control de la vida política
del conjunto de los señoríos que lo integraba. Uno de los asentamientos
poblacionales era prácticamente la capital y ahí residía
el halach huinic, o autoridad suprema. La distribución espacial
de la población dentro de un señorío era dispersa, no había límites
territoriales nítidos ni precisos entre las esferas de poder y administrativas
en el cuchcabal (Quezada, 1993, 81-82).
El cuchcabal, claro está, era un orden social y político (gobierno,
normas, jerarquías, rituales, castigos) de una naturaleza
cultural incomprensible para los españoles. De abajo hacia arriba,
estaba integrado por el cuchtel o unidad básica, que eran caseríos;
por el batabil que se componía de un conjunto de estas
unidades sujetas a un batab o cacique y el cuchcabal propiamente
dicho, sujetas a un halach huinic. Los españoles desarticularon
el cuchcabal y aprovecharon la demarcación espacial del batabil
como base para la formación de los pueblos coloniales (Quezada,
1993, 38-40).
El proceso de conquista llevado a cabo por los españoles en
estas regiones significó la imposición de conceptos sobre la tenenciade la tierra, una nueva forma de tributación e inusuales ritmos de
las actividades económicas y sociales, en el contexto de los poblados
emergentes. La cultura española, si bien no arribaba aún
a la llamada era industrial, impuso sus conceptos de tiempo y
espacio, diferentes de los de los mayas, por ejemplo un calendario
romano y una idea de espacio urbano y rural.
Así, desde el inicio del régimen colonial, al crear asentamientos
humanos, los españoles solían dividir la tierra disponible
en solares, ya fuera dentro de la traza o en las áreas llamadas
barrios de indios, según el número de encomenderos españoles ahí
asentados, con lo cual, simbólicamente, pasaban a formar parte
del reino español.
Por desgracia, un trabajo clásico sobre la vivienda maya llevado
a cabo a principios de los años treinta no aporta datos sobre
la distribución interna de la vivienda maya prehispánica (Wauchope,
1938). Los arqueólogos citados por este autor coinciden en
que mucho antes de la llegada de los españoles a Yucatán la vivienda
maya tradicional no contenía sitios privados para ninguno
de sus miembros. No obstante, parecen soslayar la descripción de
Landa en el sentido de que la vivienda que él mismo observó estaba
dividida en dos partes: un dormitorio y una estancia. Más
adelante regresaremos a este punto.
La vivienda prehispánica solía formar parte de los caseríos
en medio del monte cerca de las milpas. Aun cuando sus tiempos
migratorios eran prolongados, la vivienda maya, al igual que
la milpa, era itinerante,7 y estaba unida por muy delgados hilos
al orden político y económico más amplio, el cuchcabal. “Para la
mentalidad española este ordenamiento espacial (cuchcabal) de
la sociedad maya era una costumbre parecida al modo de vivir
de las fieras.” (Quezada, 1993, 82.)
Aunque se erigían viviendas alrededor de los grandes centros
ceremoniales, el espacio propiamente urbano no existía (Cook y
Borah, 1978, 17). Así, mediante un proceso de reorganización administrativa
y religiosa del espacio, los españoles dispusieron el traslado de la vivienda a las llamadas congregaciones o a las juntas
o reducciones (Quezada, 1993, 82). Ese traslado fue muy complejo
y duró más de un siglo (Bracamonte y Sosa, 2001).
Se puede suponer que aquella vivienda “montuna” no sufrió
modificaciones radicales al convertirse en sedentaria. No obstante,
la información disponible sobre las viviendas en los años de 1579 a
1581 (Relaciones histórico-geográficas..., 1983), deja ver, de manera
reiterada, que en casi todos los poblados no había calles; es
decir, los asentamientos eran muy parecidos a los que, se dice,
estaban próximos a los centros ceremoniales: dispersos. Entonces,
imponer una nueva geometría de calles en los asentamientos
mayas, a partir de una traza central, llevó muchos años, porque
implicó atacar la creencia maya acerca de la relación de su
vivienda con el cosmos, con sus dioses. Cada vivienda debería mirar
hacia el oriente, para recibir cada día, de frente, los primeros
rayos del sol, que les aseguraban buena salud y vitalidad a sus moradores.
Cambiar esa orientación por la del trazado de calles fue
una ruptura cultural muy profunda.
El espacio en el interior de la vivienda
En el capítulo XX de su Relación de las cosas de Yucatán, Diego
de Landa (1973) escribe:
la manera [que los indios tenían] de hacer sus casas era cubrirlas de
paja, que tienen muy buena y mucha, o con hojas de palma, que es
propia para esto, y que tenían muy grandes corrientes para que no
se lluevan, y que después echan una pared de por medio y a lo
largo, que divide toda la casa y en esta pared dejan algunas puertas
para la mitad que llaman las espaldas de la casa, donde tienen sus
camas y la otra mitad blanquean de muy gentil encalado y los señores
la tienen pintadas de muchas galanterías; y esta mitad es el
recibimiento y aposento de los huéspedes y no tiene puerta sino
toda es abierta […]. El pueblo menudo hacía a su costa las casas de
los señores [… las cuales] tenían una portecilla atrás para el servicio
necesario y unas camas de varillas y encima una esterilla donde
dormían cubiertos por su manta de algodón… [cursivas de O.B.R.].
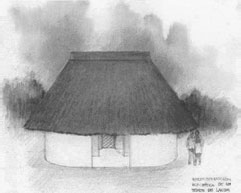 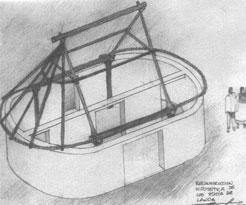
Dibujos de Carlos Escalante López, tomados de la tesis de doctorado en
arquitectura de Lucía Tello: “Aproximación al tema integral histórico del
crecimiento y evolución de la ciudad de Mérida” (UNAM, 2001).
De manera muy clara, Landa escribe que dentro de las viviendas
mayas observó una suerte de dormitorio, cuestión que Wauchope
(1938) y luego Cook y Borah (1978) eludieron. El proceso
de transformación de la vivienda diseñada para los camastros en
una vivienda para las hamacas se perdió o simplemente se ignoró.
Por desgracia, en la mencionada obra de Relaciones históricogeográficas...
sólo se dice de qué materiales estaban hechas las
viviendas, pero no hay una descripción de su espacio interior.
El rediseño de la morada maya no ocurrió desde el inicio de
la Conquista en 1542; todavía un siglo después las autoridades
españolas no registraban en el interior de la casa maya algo parecido
a la hamaca, sino una estera, especie de camastro que
más tarde fue conocido como barbacoa.8 La evidencia no es contundente;
en un documento donde se nombra gobernador del pueblo
de Oxkutzcab a don Juan Xiu Cimé (12 de septiembre de 1665),
entre sus responsabilidades como cacique se le señala:
[Velará] que cada familia viva en su casa aparte, sin estar mezclados
unos con otros aunque sean parientes y la tengan limpia y bien reparada
y en ella cruz o imagen de Nuestro Señor y su Santa Madre,
rosarios, barbacoas, petates, gallinas y gallos con las demás cosas que
por ordenanzas les está mandado [Quezada y Harada, 2001, 90].
Como es bien sabido, mediante este tipo de coerción, el altar
ganó un lugar privilegiado, que guarda hasta hoy, dentro de las
viviendas rurales. Por el contrario, no sabemos cuál fue la suerte
de las barbacoas. Bien dice don Renán Irigoyen, el origen de la
hamaca yucateca se esfuma en las nebulosidades del tiempo.
La hamaca entre los mayas
Por lo anterior, se puede decir que el modo de habitar y de dormir
de la población maya actual resulta de una simbiosis de la cultura española-caribeña-local. Los conquistadores llevaron y trajeron
objetos por todo el reino. Irigoyen señala que Juan Francisco Molina
Solís, fiel y meticuloso reseñador del pasado yucateco, afirma
en su importante historia que la hamaca llegó a nuestra península
en el siglo XVII (Irigoyen, 1974, 9).
El mismo Irigoyen advierte que en el Diccionario de Motul,
escrito en el último cuarto del siglo XVI, ya hay referencia a la
hamaca y menciones de su utilización. Pero la enciclopedia Yucatán
en el tiempo, publicada en 1998, acota que la hamaca habría
llegado a Yucatán por la parte oriental de la Península (hoy
Quintana Roo), más cercanamente conectada al Caribe, y que su
uso fue muy limitado. En la Enciclopedia Yucatanense, tomo IV,
se lee: “Tras no poder soportar el intenso calor de Yucatán, los residentes
hispanos idearon convertir en cama esa ‘suave hamaca’
de Santo Domingo”. Es probable que a partir de la ciudad se
haya extendido su uso en los años del gobierno colonial, “siendo
que hasta los indios pobres cambiaron sus camas de palo por una
hamaca” (Hernández Fajardo, 1977, 888; cursivas de O.B.R.).
En maya se le conoce como hayabil-kaan (cordeles para tenderse),
o yaab-kaan, que significaría: muchos cordeles. Se presume,
por tanto, que las primeras hamacas para los mayas fueron
elaboradas con hilos de henequén (Casares G. Cantón et al.,
1998, 219-221).
La palabra hamaca, como la de barbacoa, procede de la región
del Caribe. Es una voz taína, dialecto de la lengua arauak, que
significa árbol. Tales hamacas eran unas toscas redes tejidas
con fibras arbóreas. La palabra en sí no es lo más trascendente,
sino el objeto que sin duda revolucionó la distribución del espacio
doméstico de la población maya.
En efecto, el hecho de que fueran ligeras y frescas facilitó
la bienvenida a esta nueva inquilina de la vivienda de los mayas.
Con la grandísima ventaja de que este objeto era mucho más
movible que los camastros; con tan sólo descolgar las hamacas el
dormitorio se transformaba en un amplio espacio. Así, esta pieza
revoluciona el diseño estructural y los espacios interiores de la
vivienda maya, pues ya no requería de una división; el dormitorio
se esfumaba cuando la gente levantaba sus hamacas.
Todo hace suponer que el uso de la hamaca por parte de la
población maya provocó un nuevo diseño estructural, incluidas las medidas, de sus viviendas. La estructura fue reforzada con
horcones más fuertes y las medidas se ajustaron a las de la longitud
de una hamaca colgada. De modo que el uso generalizado
de la hamaca contribuyó al cambio de la forma de convivencia en la
vivienda maya.
Sin embargo, quedan muchas preguntas. Por ejemplo, hace
falta saber quién o quiénes transmitieron a la población maya la
técnica para fabricarlas. Se supone que fueron los frailes franciscanos
quienes trajeron el bastidor, las agujas y los hilos y luego
enseñaron el urdido de hamaca a los feligreses, como lo hacían
con otras materias.
La confección de la hamaca requiere las técnicas de la red
o del tejido; se arma un bastidor, que consiste en dos postes de
madera con un soporte en la parte inferior y un travesaño siempre
de madera en la parte superior. Unas agujas especiales que retengan
el hilo que será tejido. Dicho tejido puede variar según el
tipo de hilo y tamaño deseado de la hamaca. Hay tamaño individual
y matrimonial, pero la longitud siempre es la misma.
La mencionada enciclopedia, Yucatán en el Tiempo, señala
que en la exposición agrícola de 1871 se presentaron modelos
de hamacas elaboradas con hilo de algodón de procedencia inglesa,
que fueron usadas por muchos años. A partir de 1930 comenzó
a manejarse el hilo de algodón, de sedalina y de crochet
nacionales, más tarde, en 1950 se inició el empleo del nylon.
Los historiadores tendrán que arrojar más luz sobre este proceso
de cambio de hábitos de dormir y de la naturalización de la
hamaca en Yucatán. La literatura antropológica parece no estar
interesada en el pasado, si bien examina el proceso actual de su
manufactura artesanal, incluso de la vocación de algunas comunidades
en la confección de las variedades de tipos de hamacas
(Littlefield,1976).
Vivienda y hamaca
De regreso al análisis de la vivienda, diría que del siglo XIX en
adelante las descripciones más conocidas de la casa típica maya
registran algunas variaciones en cuanto a techos (palma, zacate o guano) y paredes (varas y paja con embarro y mampostería),
no así en cuanto a su estructura espacial tipo elipse que es bastante
uniforme (Wauchope, 1938). Suele estar compuesta por un espacio
para dormir y descansar y otro anexo, para cocinar. La construcción
física denominada vivienda es de una sola pieza, de
planta rectangular y, la mayoría de las veces, con cabeceras semicirculares,
con ejes de cinco a ocho metros. No tiene ventanas y
algunas sólo tienen una puerta que ve hacia el oriente, pero por
lo general cuenta con dos puertas que se colocan a la mitad de
ambos lados, quedando una frente a la otra, y que miden aproximadamente
un metro de ancho por dos de alto.
Esta construcción se usa como estancia y dormitorio. De los
horcones noh-hocomes y los largueros balos se suspenden las hamacas
a la hora de dormir. Una palangana grande y una vasija
para agua, colocadas en cualquier lugar, sirven para el baño. En
otro sitio, generalmente como anexo de esta construcción, se colocan
tres piedras en forma de triángulo isósceles, para usarse como
fogón, y esto constituye la cocina (Moya Rubio, 1988, 80). Los
mayas suelen comer sentados en un banco alrededor de una mesa
pequeña y chaparra ubicada en el área de la cocina9.
La mayor parte de las actividades cotidianas se llevan a cabo
en el espacio abierto, o sea en el área de la cocina (al aire libre)
y el solar. Este último y la vivienda han sido unidades intrínsecas
que atestiguan las experiencias domésticas habituales (Repetto
Tió, 1991, 12-17). Una investigadora calcula que 70% del hábitat
maya tipo —en proceso de desaparición— eran espacios abiertos,
20% cerrados y 10% semicubiertos (la cocina). Tres lugares que a
su vez tenían una función muy concreta: la agrícola, la de habitación
y la doméstica, respectivamente (Tello Peón, 1992, 8).
Todas interconectadas entre sí.
Esta unidad, compuesta por tres espacios especializados,
que duró siglos, hoy tiende a fracturarse a mayor velocidad que
en otras épocas10. Tal durabilidad se debió, en parte, a que entre las sociedades mesoamericanas espacio y tiempo adquirían una
dimensión correlacionada con la agricultura, que era la actividad
de la cual dependían para sobrevivir.
El tamaño y la importancia de los asentamientos mayas creados
durante la Colonia variaban por lo general en relación con el
número de españoles fundadores o la riqueza potencial de la región.
De esa misma manera, promovieron un concepto de espacio doméstico
interior confiriendo un alto valor al individualismo por sobre
la colectividad. Aunque no lograron cambiar de forma radical el
modo de vida maya, los colonizadores impusieron la presencia
de objetos, como las imágenes religiosas, un altar, un baúl y la
hamaca, entre otros.
En los últimos dos siglos, la regulación y el control de la tenencia
de la tierra es fundamental. A mediados de la década de
los cincuenta del siglo XX, la extensión del solar entregado a los
mayas fluctuaba entre los cuatro y cinco mecates por cada lado,
para dar un total de 20 mecates cuadrados11. Según Hanks la palabra
maya que se usa en Yucatán para denominar a este tipo de
terreno es kahtalill (1990, 96). Casi siempre sus límites eran demarcados
por una cerca de piedras, colocadas una sobre otra, llamada
albarrada. El dueño del solar era el más anciano del grupo doméstico;
con el tiempo, el solar se fragmentaba dependiendo del tamaño
del terreno y del número de hijos varones, pues éste es hereditario
por la línea paterna. Algunos padres se negaban a dividirlo y,
en consecuencia, solía ser el asiento residencial de unidades domésticas
complejas, de varias familias nucleares en diferentes
etapas del ciclo de reproducción biológico (Hanks, 1990, 95-98).
Gracias a esta relación con el grupo doméstico, el solar era
un espacio social complejo y no simplemente un pedazo de tierra
para el asentamiento de un domicilio de las familias. Al margen
de si pertenecía a una familia nuclear o multigeneracional, se
caracterizaba por el uso económico y social que se le daba (Kirk, 1982). “Gran parte de las actividades cotidianas como lavar, cocinar,
cuidar las plantas y los animales domésticos, así como los
juegos de los niños se llevan a cabo en los espacios comprendidos,
entre [las albarradas] que delimitan cada vivienda de las otras.”
(Repetto Tió, 1991, 16.)
El solar, al igual que la milpa y la vivienda, al ser un lugar
privilegiado del proceso de socialización del grupo doméstico,
adquiría un valor simbólico y de poder muy significativo hacia el
interior del grupo; y de prestigio en el contexto de otra escala
espacial, es decir, el de la comunidad local.
El tiempo y los ritmos de la vida social estaban determinados
por el ciclo de la milpa: trabajar, sembrar, cosechar; las jornadas
diarias y otras numerosas actividades quedaban enmarcadas
dentro de un tiempo que era el de la agricultura del maíz y los
cultivos complementarios. Los milperos mayas se levantaban en
la madrugada para aprovechar las primeras luces del amanecer
y evitar el sol sofocante del medio día. Durante las horas de pleno
sol acostumbraban hacer algunas actividades artesanales bajo
la protección de la sombra de un árbol frondoso. Por las noches,
sin la perturbación de la televisión, lo usual era dormirse temprano,
poco después de caer la noche. Milpa, solar y vivienda
eran espacios especializados con sus respectivos rituales y significados
simbólicos diferenciados.
Hamaca y tradición
Hasta aquí llega mi recorrido histórico, incompleto y esquemático,
suficiente, no obstante, para señalar cómo la vivienda maya
se convirtió en un arquetipo nacional, en función de su estrecha
relación con la hamaca. Es probable que durante el siglo XVIII,
ante la creciente demanda, haya surgido una actividad artesanal
que abrió una ventana a la creación local, a la invención de la
hamaca yucateca.
Habrá que trasladarnos al escenario de principios de la década
de los setenta para analizar la otra cara del proceso: el de
la paulatina extinción de la hamaca como objeto doméstico que
establecía parámetros para la construcción de la vivienda.
En su trabajo etnográfico de principios de la década de los
treinta, Wauchope afirma que las camas eran muy raras en la
península de Yucatán (1938, 122). Con el transcurso del tiempo
la situación no se había modificado en esencia pues, entre las
actividades artesanales más difundidas y desde el punto de vista
comercial más significativas en Yucatán, la fabricación de hamacas
era, junto con el bordado de hipiles, la que ocupaba el número
uno (Littlefield, 1976, 56).
Como quiera que haya sido el proceso de adaptación, la hamaca
yucateca se abrió su propio camino entre las hamacas del
Caribe. Es decir, adquirió carta absoluta de naturalidad cultural
en esta región del país, por lo que su urdido de hilos de henequén,
algodón o de nylon, se hizo para ponerlas al alcance de
todas las capas sociales. En tanto que labor artesanal tradicional
yucateca, la fabricación de hamacas seguirá, con certeza, sobrellevando
los altibajos de los mercados.
Segunda parte
Dormir a escondidas, en mi perspectiva, es una expresión concreta
en la vida cotidiana de los valores que promueve la modernidad
universal ya instalados en las comunidades mayas yucatecas,
pues la cultura debe entenderse como el proceso dinámico de la
interacción entre hombre/naturaleza y hombre/hombre.
La cultura está marcada por las inevitables relaciones de
poder12.
La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones
representadas en símbolos, un sistema de concepciones
heredadas y expresadas en forma simbólica por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento
y sus actitudes frente a la vida y adquiere diversas dimensiones
[Geertz, 1997, 88].
No hay que olvidar que detrás de los símbolos siempre hay
velados intereses de clase que no deben ser soslayados. El modo
de habitar yucateco ha sufrido, obviamente, cambios de fondo,
no sólo a causa de factores locales sino, sobre todo, por la gran
fuerza simbólica creada por intereses poderosos que se ubican
fuera de este espacio geográfico.
Dije líneas arriba que el paisaje, las ciudades, las calles, las
viviendas, son espacios construidos por el hombre con el objeto
de facilitar la convivencia en medio de unas constricciones impuestas
por el medio natural, pero también son signos y símbolos
de un lenguaje cultural, como las esculturas, pinturas y las
obras literarias, por ejemplo, que es el resultado de la simbiosis
local-global. El nuevo paisaje cultural rural de Yucatán cede grandes
espacios a los símbolos del moderno capitalismo y poco a poco
cierra los espacios simbólicos de la cultura local.
La vivienda de hoy (Mirada exterior)
De regreso al objeto habitable. Con fines analíticos reduciré a
dos los modelos existentes de la vivienda en el paisaje rural yucateco:
1) la vivienda típica, tal como se describió, fabricada a
partir de materiales provenientes del entorno natural, la cual se
usa en particular para descansar y dormir y eventualmente para
actividades societales, como recibir visitas o celebrar rezos, y
2) la vivienda moderna construida a partir de bloques, bovedillas
y cemento, la cual suele incluir una sala de estar y recámaras
o cuartos. Entre esos dos modelos hay una variedad que con frecuencia
revela el proceso de renovación.
Las variantes observadas no son causadas por la topografía.
El territorio de esta entidad federal es plano y uniforme —como
lo es de hecho toda la península de Yucatán—; en él se pueden
reconocer regiones que difieren por el tipo de actividad económica
preponderante y por la relación de su población con los centros urbanos dominantes. En un trabajo anterior distinguí cuatro
zonas (henequenera, milpera, citrícola-sur y costera), con el
objeto de ofrecer una mejor comprensión de los tiempos locales
del proceso de transformación del espacio doméstico rural, los
cuales, como era de esperar, son más acelerados conforme su
inserción en el circuito de los mercados y la influencia de las ciudades
(Baños, 2001).
Los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2000,
sobre vivienda, indican que en Yucatán había 371 242 viviendas
particulares habitadas, de ellas sólo 5.5% reportaba piso de tierra,
mientras que en 1980, las mismas se elevaban a 26.9%. En el año
2000, las paredes de bloques y cemento sumaban 85%; en contraste,
veinte años atrás, únicamente alcanzaban 65.7%. Las otras
viviendas en 2000 contaban con una pared de embarro y bajareque
(8.3%), de madera (4.7%), y 2% de lámina de cartón de adobe
y otros materiales endebles; en cambio, en 1980, las paredes de
embarro y bajareque alcanzaban 20% del total (ver anexo 1)13.
Otro indicador de las transformaciones de las viviendas yucatecas
son los techos; 51.7% estaban, en 1980, techadas, o bien
eran de lámina de cartón, paja o palma; mientras que 31.4% del
total de las que fueron registradas en 2000 reportaron ese tipo
de techos. Esto quiere decir que tienden a ser sustituidos por
techos de bovedillas y concreto. Los techos de las viviendas tradicionales
de palma en el año 2000 equivalen a 11.6%, mientras
que los de lámina de cartón son 10.2% (anexo 1), lo cual refleja
el paulatino proceso de desaparición de ese tipo de vivienda y la
precariedad económica de las familias que la habitan. Los techos
de lámina de cartón ganan presencia en el paisaje rural porque
son más baratos que las láminas de asbesto.
Incluso a simple vista se puede notar que, por todos los rumbos
de la entidad, está muy avanzado el progresivo declive de la
vivienda maya tradicional como fue descrita14. Ante el deterioro natural de la vivienda, las paredes de bajareque y embarro y los
techos de palma son reemplazados por materiales a veces más
endebles que los originales o por otros más caros, como el cemento
la y varilla.
En algunos casos, en particular en los poblados más pequeños,
la vivienda tradicional ha sufrido modificaciones parciales
del techo o de las paredes, pero ha conservado la estructura del
espacio multifuncional. En otros, este tipo de vivienda no se
modifica, simplemente se le deja morir, junto con los recuerdos
y las personas que la habitaron. Además, la transformación
o construcción de una vivienda no se hace de un día para otro,
lleva meses, y en ocasiones años, según las condiciones económicas
del grupo familiar.
No obstante, la vivienda rural reciente siempre adopta una
planta rectangular y paredes de bloque, ventanas y techos de
bovedilla, similares a las casas urbanas yucatecas, aunque en el
medio rural ni la “remodelación” de las antiguas ni las nuevas
viviendas se construyen bajo la dirección de algún arquitecto y,
en la mayoría de los casos, son producto de la autoconstrucción.
Se trata, pues, de acciones sociales espontáneas con un común
denominador. Acciones reveladoras de un modelo representado,
la copia de un modelo que existe y han visto y que posteriormente
se convierte en necesidad representada en el pensamiento
de los sujetos sociales.
En la zona henequenera y costera es más notoria la presencia
de viviendas recientes, señal clara de que sus habitantes han
dejado atrás gran parte de su cultura campesina. Como bien ha
señalado una autora:
Cada vivienda ilustra, más allá de las evidencias funcionales, cierto
proceso de negociación entre las experiencias y preferencias de
los individuos. Armoniosa o conflictivamente, las familias interiorizan
las influencias y circunstancias externas para elaborar su espacio
de convivencia. Allí se desarrollan los aspectos y tiempos más íntimos
de su reproducción, y se explican las mediaciones que introducen
entre su desempeño productivo y su consumo [Pepin Lehalleur,
1992, 305].
Ahora veremos que los factores que actuaron en contra de la
vivienda tradicional también golpean el uso generalizado de la hamaca.
Son varios y de doble naturaleza: económica y cultural. El
aspecto económico: la falta de dinero, la pobreza, es importante
pues determina los tiempos del proceso de cambio. Pero el elemento
cultural, de carácter subjetivo, es todavía más determinante,
porque modifica las necesidades de consumo y las expectativas
sociales.
La velocidad de los cambios sociales y culturales respecto
de otras épocas no se explicaría sin tomar en cuenta la expansión
de los servicios públicos15. En efecto, en 1970, de 129 642
viviendas registradas, 68 761 contaban con energía eléctrica y,
de ellas, 42 109 se ubicaban en Mérida; es decir, el fluido eléctrico
no llegaba a los pequeños poblados y sólo cubría parcialmente a
otros. En 1995, en cambio, las redes eléctricas atendían a más
de 95% de los hogares: de las 329 598 viviendas censadas, únicamente
18 584 no disfrutaban de ese servicio (INEGI, 1971 y 1995).
Para el año 2000 la totalidad de las viviendas yucatecas contaban
con fluido eléctrico.
Junto con el consumo de energía eléctrica comenzó el de
otros productos e ideas por parte de la población rural yucateca.
Casi todas las viviendas principales están dotadas de energía eléctrica
y de agua entubada, no así de los servicios sanitarios, que
son todavía muy deficientes.
Como se señaló, entre los mayas las actividades domésticas
cotidianas se llevaban a cabo en el exterior de la vivienda, en el
solar. Por ello era un lugar epicéntrico del espacio doméstico,
donde se socializaban los nuevos miembros de la familia. La madre
fundadora adquiría el papel central organizador y, desde luego,
el rango más alto en la jerarquía de las autoridades conferidas a las mujeres. En la actualidad, las mujeres de las comunidades
rurales mantienen ese papel importante y son un eje entre los
adultos, agentes de las tradiciones, y los jóvenes (por lo general
migrantes) agentes de la modernidad.
El desplazamiento de la centralidad de la agricultura en las
estrategias de sobrevivencia (Re Cruz, 1996; Brown, 2002; Lugo
y Tzuc, 2002), junto con los recientes hábitos de consumo que
surgen a partir de la dotación de servicios públicos, reflejan procesos
sociales complejos que han provocado necesidades adicionales
y, concomitantemente, nuevas distribuciones del espacio
interior de las viviendas.
La crisis aceleró el lento desplazamiento de la centralidad
de la agricultura en el proceso de reproducción y organización de
las familias rurales y, por otra parte, la penetración de los medios
masivos de comunicación propició cambios muy profundos en
las expectativas y prácticas culturales de los campesinos. Todo
ello ha repercutido en las formas de organización del espacio
para la convivencia cotidiana: el solar, la vivienda y los parques;
ni qué decir en el significado de los espacios productivos como
la milpa y el ejido.
Las actividades cotidianas de los grupos familiares rurales
tienden a realizarse en el interior de la vivienda. Hay que subrayar
tienden, porque por las mañanas se sigue usando el espacio
abierto y, por las tardes, a la hora de las telenovelas, las actividades
se llevan a cabo en el interior. Aunque es difícil determinar su
peso causal en el proceso de cambio, el manejo de imágenes por
la publicidad revoluciona la estructura del consumo tanto básico
(granos) como complementario (bienes) de la población rural.
Quiero describir ahora el mobiliario que se observa en las
viviendas rurales, sean del modelo tradicional o del moderno.
Es realmente austero, no hay muchos detalles decorativos y las
paredes casi nunca están pintadas. Un altar y junto a éste un
aparato de televisión son dos objetos indispensables, uno simboliza
la relación con un ser todopoderoso, a Dios y al pasado; el
otro representa estar en el mundo, con la gente de la ciudad,
encarna la modernidad: el presente y el futuro. No obstante, la
capacidad de la televisión de enviar mensajes es infinitamente
más poderosa que la del altar, por ello influye tanto en los cambios
de hábitos de consumo de la población.
Otros artículos de la vivienda rural son un ropero, una radiograbadora
o un equipo de sonido estereofónico, aunque éste es menos
frecuente. Los canceles y cortinas son cada vez más utilizados.
La privacidad
A principios del siglo XX prácticamente toda la población yucateca,
incluida la de las ciudades, dormía en hamacas. Entre la elite la
cama era un objeto imprescindible, pero también tenían la hamaca
que usaban para descansar y dormir cuando el calor era agobiante
y luego, ya entrada la noche, cuando refrescaba un poco,
completaban su sueño en la cama.
La hamaca se caracteriza por su flexibilidad, su fácil adaptación
dentro y fuera de la vivienda. Además, hay una gran variedad
de tamaños y calidad de los hilos. Las más grandes son las
llamadas matrimoniales y las más pequeñas las infantiles. La más
barata, pero a la vez la más escasa, es la que se hace a partir de
la fibra de henequén, le siguen las de hilo de algodón y las más
populares son las de nylon. No sólo se utilizan para dormir, sino
para sentarse y platicar. Los niños suelen divertirse en ella meciéndose.
La disminución de su uso no es cuestión de moda sino reflejo
de un sentido de necesidad de disponer de un espacio privado.
Quienes no pueden darse ese lujo, que son muchos, por la noche
miran la televisión desde sus hamacas en el dormitorio común.
En un momento dado se apaga la luz y cada persona se queda dormida
según su estado de ánimo o su cansancio. Antes de que
esto ocurra, por la tarde, la televisión suele atraer la atención
de las mujeres y de los niños. De modo tal que los programas de
ese medio de comunicación suelen ser motivo de comentarios
entre el grupo doméstico y entre la población entera.
Aquel espacio, estancia-dormitorio, común familiar resulta
incómodo para la actual convivencia grupal. En Mérida, la capital,
así como en las otras grandes ciudades del estado (Valladolid y
Tizimín, Kanasín, Umán y Motul), la mayor parte de la población
habita en casas de bloque y bovedillas y duerme en la cama y en cuartos por separado, junto con un inseparable ventilador
de pedestal o de techo. En esa misma recámara se colocan hamaqueros
donde la gente duerme durante los días extremadamente
calurosos del verano.
En esos casos, la hamaca se sigue usando pero se ha convertido
en un accesorio. Tal es la pauta que siguen las transformaciones
de la vivienda y de los hábitos de dormir en el medio rural.
No es la hamaca la que tiende a desaparecer, sino el modo de
dormir en hamaca, el lugar privilegiado que tenía la hamaca para
construir y vivir el espacio doméstico.
En algún momento de la historia, la hamaca en Yucatán cobró
una forma propia a partir de los hilos de fibra natural, proveniente
de dos tipos de agave local como son el henequén y la “lengua de
vaca”. Irigoyen indagó qué escribieron los viajeros europeos sobre
este objeto, y observa coincidencias en el sentido de que para la
mayoría de la población la hamaca era el único medio para dormir.
A todas luces, los nuevos roles económicos de los miembros
de la familia, junto con la penetración sin tregua de los medios
masivos de comunicación han contribuido a cambiar por
completo el grado de sumisión de los individuos ante el colectivo
familiar, revelándose en contra de la jerarquía patriarcal y de las
ataduras domésticas, y dejándose llevar por otras formas de poder
más abstractas. Esta nueva dinámica redefine las necesidades
y los espacios individuales y, a su vez, debilita los mecanismos que
le daban vida propia a la comunidad tradicional.
Espacio local-global
El espacio planetario se acorta con la globalización, y el ámbito
individual se ensancha, aunque esto sea solamente una ilusión y
no un hecho real. Además de sus vivencias personales, mediante
la radio y la televisión16, se establece con facilidad un vínculo directo, intenso y muy emotivo entre un individuo y la totalidad
de la población dispersa (Claval, 1982, 35). El ejidatario, el campesino
(maya o mestizo, como se le quiere reconocer), lo mismo
que los albañiles, las vendedoras de frutas y hortalizas en los
mercados y en las calles, los jóvenes empleados y meseros de Yucatán,
todos son parte ya de una masa amorfa de consumidores
planetarios de los productos del capitalismo, entre ellos de la
idea de un prototipo de distribución del espacio doméstico.
El espacio es uno de los soportes privilegiados de la actividad
simbólica: es percibido y valorado de modos diversos por quienes
lo habitan, e interviene, según Claval, de múltiples maneras en la
vida social y, en consecuencia, en el juego de poder. El espacio
tanto doméstico como comunitario o público vive bajo la forma
de imágenes mentales que son tan importantes para comprender
la configuración de los grupos y las fuerzas que les dan cohesión,
así como las cualidades reales del territorio que ocupan (Claval,
1982, 19-24).
Todos los miembros de la familia (esposa, hijas e hijos) se
encuentran incorporados al circuito de la economía, de la cultura
y el dominio regional y, de este modo, gana terreno la diversidad
laboral, acompañada con un nuevo esquema de individualización.
Para decirlo en palabras de Bizberg, ocupan espacios que dejan
de ser ocupados por el poder (patriarcal), y usan los mismos
medios y redes sociales con el propósito de afirmar la identidad
individual (Bizberg, 1989, 487).
Junto al tipo de familia nuclear, propio de la sociedad industrial,
emergen en el medio rural yucateco formas de convivencia,
cada una de las cuales posee su peculiar lógica interna o adaptación
al sistema. La familia nuclear coexiste al lado de las familias
monoparentales y unipersonales. Cada vez es más elevado el
número de niños que pasa una parte de su infancia bajo el cuidado
de un solo progenitor, usualmente la madre. Aumentan, asimismo,
los núcleos formados por solitarios: personas ancianas (viudos o
viudas), pero también separados o divorciados jóvenes que optan
por vivir solos.
Por otro lado, la dinámica matrimonial aparece asociada a
nuevos modelos de entender y plantear las relaciones familiares. El acto de casarse pierde significado como rito regulador de las
relaciones entre las parejas. Matrimonio y unión libre ya no son
incompatibles. De igual forma, el divorcio o los nacimientos fuera
del matrimonio han dejado de ser desviaciones y son integrados
en el proceso de relaciones familiares.
La expansión de la modernidad, o sea el acomodo de la sociedad
entera a las necesidades de revolucionar permanentemente
las relaciones de producción y del consumo capitalista, alcanza
todas las retículas de la vida cotidiana, pero lleva tiempo y es
un proceso intrincado y no lineal (Solé, 1998). Las sociedades
parciales rurales y sus sistemas de producción constituyen
hoy la expresión de una coexistencia, en constante tensión por
cierto, entre una modernidad que no termina de madurar y una
tradicionalidad que no acaba de irse.
En los países subdesarrollados, como México, las etapas históricas
suelen dejar sedimentos que se traslapan formando un
complejo cultural híbrido cuyas raíces vienen desde la Colonia.
Un orden tradicional, si se quiere, es una categoría que se refiere
al conjunto de tradiciones razonadamente articuladas, defendidas
y legitimadas frente a otras costumbres de moda. Así, la vigente
organización del espacio de la vivienda analizada en este trabajo
apenas da cuenta de algunos hechos acerca de algún “grado de
desintegración” del orden tradicional y no por fuerza de la “muerte
del orden tradicional”.
En efecto, en México las tradiciones no han desaparecido por
completo y debido a tal supervivencia ciertos autores se han encargado
de mostrar que el orden tradicional está todavía vivo y vigoroso,
por nuestra parte, hemos mostrado que ese orden se encuentra
“secuestrado” y que es incapaz de darle, como antaño, sentido a
la vida diaria rural. Ejemplo de ello son los cambios de actitud y las
expectativas de los jóvenes, hombres y mujeres, de cara al mercado
laboral, incluso en el terreno de la práctica política local;
el rechazo parcial a costumbres, creencias (católicas) y obligaciones
ancestrales, en el contexto familiar o de la comunidad;
así como en la promoción de otras prácticas culturales como los
bailes con música “disco” que eran impensables en la región.
El uso generalizado de la hamaca entre la población maya revolucionó
el diseño de sus viviendas y, sobre todo, el modo de dormir.
Los mayas hicieron suya la hamaca y la adecuaron a sus necesidades,
por ello se naturalizó y fue el único objeto para dormir
dentro de la casa por más de dos siglos.
Al inicio de este siglo XXI, la tradición de dormir en hamaca
en el medio rural yucateco transita, no hay duda, hacia la cama.
Es un proceso lento, pero irreversible, porque primero se suele
construir una vivienda de bloques y cemento y después se compra
una cama. Es parsimonioso, porque casi toda la población rural
de Yucatán vive en condiciones económicas muy precarias y la
autoconstrucción de la nueva vivienda puede tardar años, su
suerte depende de factores intrafamiliares macrorregionales.
Esta idea de consumo de un espacio privado es un indicador
de cómo se abren insospechados espacios para el individuo en
los asentamientos poblacionales pequeños y agropecuarios. Los
sujetos sociales que están detrás son los nuevos núcleos familiares,
los jóvenes que se socializaron y educaron en un contexto
invadido por los medios masivos de comunicación, sobre la base
de una nueva división del trabajo familiar y de una fuente de
ingreso proveniente del trabajo asalariado.
Con la llegada de la electricidad y de los medios masivos de
comunicación el horizonte cultural del hombre rural contemporáneo
se ha expandido de manera considerable, tanto como el
espacio cultural de los hombres que habitan en las ciudades.
El espacio cultural abstracto y planetario gana terreno y se le
acerca incluso a los más modestos trabajadores de la milpa.
Los llamados padres fundadores de la sociología presentan
al individualismo como una suerte de moral característica de la
modernidad. Más propio de la societas que de la comunitas, se
enmarca dentro del paso de la Gemeinschaft a la Gesellschaft.
En realidad el individuo mismo en tanto entidad particular aparece
sólo cuando el orden comunitario inicia su declive (Béjar,
1988, 86-87).
La modernidad rural no es de vanguardia, ciertamente, sino
una modernidad híbrida y forzada, se recrea en medio de la desesperación, de la crisis económica y de la prolongada actitud
de desprecio hacia las formas de vida agrarias. La privacidad
apunta hacia una necesidad de demarcar espacios íntimos, dentro
del propio espacio doméstico, a una geometría del espacio de
convivencia social que es común en las ciudades.
Este material apareció publicado en: Revista Mexicana del Caribe. Publicación semestral. Año VIII, Num. 15, 2003. Chetumal, Quintana Roo. ISSN 1465-2962
http://www.recaribe.uqroo.mx/recaribe/sitio/contenidos/15/157hamaca.pdf
Profesor investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autonoma de Yucatán 
Bibliografía | Anexos
|