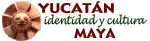Fotografía. Christian Rasmussen
Introducción
Durante los
últimos aņos se han estado reivindicando los valores ecológico, genético,
económico, nutricional y cultural de los sistemas tradicionales de manejo
de la naturaleza. Su conocimiento ha revelado que, lejos de constituir
prácticas irracionales e ineficientes, obedecen a una racionalidad profundamente
acorde con aquella de los ecosistemas en que se han desarrollado y que,
por lo tanto, son prácticas que se inscriben en el ahora llamado desarrollo
sustentable, que persigue un uso racional de los recursos naturales que
permita satisfacer eficazmente las necesidades humanas sin menoscabo de
la naturaleza. Eso significa que en lugar de eliminarlos, como tradicionalmente
se había querido hacer, bajo la óptica optimista del progreso industrial
que imperó desde el siglo pasado, hay que conservarlos y desarrollarlos,
incorporando aquellas prácticas derivadas del conocimiento científico
que no contradigan los principios de la racionalidad de los sistemas tradicionales
de manejo y de los ecosistemas, con el fin de modernizarlos y permitirles
responder a las necesidades que exige el desarrollo del mundo, hoy.
En la agricultura mesoamericana, los estudios
etnobotánicos (Barrera et al., 1977; Caballero et al., 1978; Zizumbo y
Colunga, 1982; Alcorn, 1984; Toledo y Barrera, 1984; Gómez Pompa, 1985;
Terán y Rasmussen, 1994) han permitido ver que una de las fuerzas más
importantes de los sistemas agrícolas tradicionales, han sido los recursos
fitogenéticos domesticados y que es importante profundizar en su conocimiento.
Por eso, escribir un libro sobre las plantas de la milpa, constituye un
aporte al conocimiento de uno de los aspectos más esenciales del más extendido,
importante y tradicional sistema agrícola mesoamericano. En él, las plantas,
a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas agrícolas, además de constituir
el fin de la producción, han constituido la herramienta más importante
de la misma.
Su estratégico papel ha provocado que, además
de ser múltiples los recursos fitogenéticos domesticados que se han producido
en esta área, éstos han tenido que ser manejados de manera individual
(Hernández X., 1985:22) y, por eso, el conocimiento de este sistema debería
ofrecer información "biográfica", individualizada, de cada especie, con
el fin de conocer con más detalle la racionalidad del sistema.
El conocimiento de la diversidad fitogenética
no sólo es una contribución al conocimiento de la agricultura tradicional,
sino también constituye un aporte para conocer el inventario de dichos
recursos en nuestro país, que a su vez son la base del moderno desarrollo
biotecnológico.

Fotografía. Christian Rasmussen
Las plantas en la agricultura de Mesoamérica
En Mesoamérica,
las plantas, además de ser el objeto de la agricultura, han sido su herramienta
principal. De los tres factores que conforman la agricultura en general:
tierra, agua y plantas, las distintas culturas del mundo han privilegiado
el manejo de alguno de ellos, en función de las condiciones ecológicas
en las que se desarrollaron. El suelo y el régimen pluvial favorecieron
en Europa el desarrollo de una agricultura basada en el manejo de la tierra,
a través de instrumentos topográficos como el arado, primero, y después
el tractor. Por último, en partes de Asia, ciertos ríos y sus valles aluviales,
condicionaron un manejo del agua superficial a través de obras de irrigación
como canales y presas. En Mesoamérica, ni la conformación topográfica,
tan diversa y abrupta, ni la configuración de sus ríos, favorecieron una
agricultura topográfica o hidráulica a gran escala (Wolf, 1983), a excepción
de la agricultura chinampera del centro de México, que se desarrolló poco
tiempo antes de la conquista espaņola.
El pivote de la agricultura mesoamericana, ha
sido su alta variabilidad climática, que en el marco de importantes contingencias
ambientales como plagas y enfermedades y en combinación con la riqueza
y diversidad bióticas del área, dieron por resultado el surgimiento de
una estrategia agrícola basada en el manejo privilegiado de las plantas.
Los factores ecológicos del área favorecieron
una agricultura cuyo eje ha sido el manejo de múltiples recursos fitogenéticos.
El cultivo de muchas plantas con diversas características ha permitido
enfrentar el marco tan incierto en que se mueve la agricultura, con cierto
margen de seguridad, pues si unas especies no se logran por la sequía,
el exceso o la escasez de lluvia, las enfermedades o las plagas, otras
sí (Flannery, 1973; Barrera et al., 1977; Hernández X., 1982; Zizumbo
y Terán, 1985; Zizumbo, 1986; Terán y Rasmussen, 1994).
Por eso, Mesoamérica se ha distinguido por ser
uno de los centros de domesticación de plantas más importantes del mundo
(Vavilov, 1949-50). Cuando llegaron los espaņoles ya se habían domesticado
más de cien especies y múltiples variedades y ese proceso ha continuado
realizándose por los campesinos tradicionales del área (Johansen, 1982;
Colunga, 1984). Plantas como el maíz (Zea mays L.), el tomate (Lycopersicon
esculentum Mill), el aguacate (Persca americana Miller var. Americana),
el ejote (Phaseolus vulgaris L.), el cacao (Theobroma cacao L.) y la nochebuena
Euphorbia pulcherrima Willd.), que se han extendido por todo el mundo,
vienen de Mesoamérica.
Esta estrategia dio lugar al surgimiento, expansión
y permanencia de un policultivo que ha sido la base de la agricultura
mesoamericana y que es el famoso sistema conocido con el nombre de milpa.
Otros sistemas existieron desde antes de la conquista y otros más fueron
introducidos a raíz de ella, pero la milpa ha continuando existiendo en
Mesoamérica, sobre todo en aquellos sitios donde las limitantes ecológicas
son más drásticas y han obstaculizado la introducción de cultivos y/o
prácticas diferentes.

Fotografía. Christian Rasmussen
El sistema milpero en la agricultura mesoamericana
La milpa es un policultivo en cuyo corazón se encuentra la conocida trinidad
mexicana formada por la asociación de maíz, frijol (Phaseolus spp.) y
calabaza (Cucurbita spp.). Además incluye otras muchas plantas que varían
de una región a otra. Esta asociación cuyo modelo parece haber sido tomado
de la naturaleza (Flannery, 1973), es más resistente que si sus especies
se cultivaran solas y tiene un rango adaptativo que incluye todos los
climas (desde los semidesérticos hasta los templados, pasando por los
tropicales) y todas las altitudes (Wellhausen, 1951).
En Mesoamérica, la milpa no es el único policultivo,
hay otros como los huertos o las hortalizas, que son distintos en su composición
de especies y variantes de acuerdo al lugar en donde se desarrollen. Sin
embargo, la milpa ha sido el principal porque es el más extenso y es de
donde salen los alimentos básicos del pueblo que son el maíz, el frijol
y la calabaza.
Es importante considerar que dicha trilogía es
una fuente importante de carbohidratos, proteínas y grasas y que las otras
múltiples especies que se desarrollan en la milpa, como el chile y el
jitomate, proveen de vitaminas y minerales, de modo que es un sistema
que cubre todas las necesidades nutricionales del cuerpo humano.
Su gran adaptabilidad ecológica y su capacidad
para satisfacer las necesidades alimenticias, permite comprender porqué
la milpa está presente en toda Mesoamérica, a pesar de su diversidad ecológica.
La milpa en la planicie yucateca
Si en Mesoamérica,
en general, la milpa ha jugado un papel de primer orden, en la planicie
yucateca este papel destaca más, debido a que sus drásticas condiciones
ecológicas, (como su suelo delgado y pedregoso o como su régimen pluvial
altamente variable) han obstaculizado la entrada de instrumentos topográficos
europeos como el arado o el tractor, a excepción de pequeņas áreas localizadas
al sur o al oriente, donde se encuentran las únicas porciones de suelo
profundo (Duch, 1988). En el resto, la milpa bajo roza-tumba-quema, ha
sido el sistema dominante desde hace 4,000 aņos.
En Yucatán, la imposibilidad de intensificar la
producción agrícola modificando el terreno, ya sea con instrumentos o
construyendo obra hidráulica, empujó a la modificación de las plantas
a través de selección artificial (Terán, 1989). En la planicie yucateca
encontramos en prácticamente todas las especies que se cultivan en milpa,
variantes de ciclo corto de maduración que favorecen el levantamiento
de varias cosechas en distintas épocas y en correspondencia con las necesidades,
las especies con mayor número de variantes de ciclo corto, son aquellas
que juegan un papel de primer orden en la alimentación, como el maíz,
el frijol y la calabaza (Terán y Rasmussen, 1994).
Estas variantes de ciclo corto, se cultivan preferentemente
en los otros dos espacios agrícolas que son muy importantes en Yucatán,
además de la milpa: la hortaliza de la milpa, que se llama paach pak'al o pet paach y el solar. Los tres son policultivos, pero tanto
la milpa como el paach pak'al, dependen del temporal, mientras
que el solar depende del riego.
El único sitio de Yucatán donde parecen haber
existido condiciones de una intensificación a una escala un poco mayor
debido a sus condiciones ecológicas favorables, fue la sierrita Puuc.
Allí, la presencia casi constante de niebla o 'sereno', que otorga humedad
al suelo, ha favorecido el levantamiento de varias cosechas anuales de
variantes de ciclo corto de varias especies de la milpa (Terán, 1989).
Así mismo, las "rejolladas"
o k'óop, que se localizan mayormente en el oriente de Yucatán,
y que son hundimientos de la corteza que favorecen la acumulación de suelo
y humedad (Roble, 1959; Isphording, 1975), han favorecido el cultivo de
frutales (Chi, 1978; Hester, 1954; Kepecs y Boucher, 1992).
La diversidad de espacios productivos con distintas
características, ha favorecido el cultivo de muchas especies y muchas
variedades con características distintas que deben de ser definidas y
estudiadas para aprovechar su potencial.
En este estudio nos concentramos en las plantas
de la milpa, que han sido las más importantes histórica y culturalmente,
quedando pendientes los otros espacios.

Fotografía. Christian Rasmussen
La milpa en Xocen
Xocen es una
de las comunidades más tradicionales de la zona milpera y, por lo tanto,
uno de los sitios donde todavía es posible reconstruir el funcionamiento
de la antigua milpa. Allí realizamos un estudio hace unos aņos, y en ella
registramos el manejo de 32 especies y 95 variedades, siendo 16 especies
nativas y 16 introducidas.
El estudio que ahora presentamos arroja mayor
cantidad de variantes que las que se habían registrado en el primer estudio.
Lo interesante es que en Xocen todavía se puede
apreciar que la milpa no sólo constituye un espacio productivo, sino también
el eje en torno al cual giran múltiples actividades agrícolas y no agrícolas
y que todas, en conjunto, permiten la reproducción de la existencia.
Entre las actividades agrícolas, aparte del cultivo
de la milpa, está el cultivo del pet paach y el de solares. El pet paach es un espacio que se selecciona en la milpa, para cultivar
mayormente hortalizas, que requieren de mucho sol y que por eso no se
intercalan entre el maíz. Además, generalmente requieren de condiciones
especiales como puede ser un mejor suelo, o mejor drenado y entonces se
selecciona el pedazo con mejores condiciones para sembrar dichas hortalizas.
Se procura que quede en el centro de la milpa, para que no lo ataquen
los predadores.
Entre las actividades no agrícolas están la apicultura,
la recolección, la cría de ganado de monte y de solar, la elaboración
de artesanías, el pequeņo comercio y el trabajo asalariado.
Pero, además, la milpa es el eje organizador de
la familia y es base de la cultura culinaria y de múltiples prácticas
y creencias religiosas como podrá apreciarse en la información de este
libro.
Las plantas de la milpa
Cada planta
es como un individuo y requiere de un tratamiento particular por parte
de los campesinos y por eso nosotros decidimos tratarlas así. Cada una
de las plantas de la milpa tiene un origen y una historia. Puede ser que
sea nativa, americana o de otro continente y puede ser que tenga muchos
o pocos aņos viviendo allí. También, cada planta tiene un nombre o dos
porque si es maya, casi siempre se le llama de otro modo en espaņol y
puede ser que en otras épocas se le haya llamado de manera diferente.
Cada planta tiene un manejo especial: prefiere
cierto tipo de suelo, humedad; tiene su tiempo de cultivarse, la atacan
ciertas plagas, requiere ciertos cuidados, y así sucesivamente.
Entre las plantas también hay jerarquías y hay
algunas más importantes que otras, lo cual se refleja en la cantidad de
espacio que el hombre les otorga tanto en los cultivos como en su estómago,
pues cada planta tiene su manera de cocinarse y de comerse (frecuencia,
ocasiones, etc.).
Pero también las plantas tienen que ver con la
esfera de lo sobrenatural como los hombres que las cultivan y la mayoría
de las plantas tienen que ser presentadas ante Dios, antes de ser consumidas.
Y hay algunas, como el maíz, que antes fueron sacralizadas y que ahora
todavía tienen cierto carácter sagrado. Alrededor de algunas plantas se
han montado ciertas creencias.
Finalmente hay que decir que, al igual que ocurre
con otras cosas de este país, hay dos versiones sobre las plantas (la
de los mayas y la de los científicos). En este trabajo, en la medida de
lo posible hemos tratado de incorporar los datos de los mayas y los de
los científicos, pero dándole prioridad a la versión de los mayas.
Investigadora independiente
Fundación Tum Ben Kin, A. C 
Antropólogo y fotógrafo Danés  Campesino de Xocen
Campesino de Xocen  Terán, Silvia, Rasmussen, Christian, May, Olivio (1998)
Terán, Silvia, Rasmussen, Christian, May, Olivio (1998)
Las plantas de la milpa entre los mayas. Etnobotánica de las plantas cultivadas por campesinos mayas en las milpas del noreste de Yucatán, México. Fundación Tun Ben Kin, A. C.
|