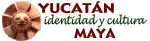Etnografía y género,
un primer acercamiento
El
trabajo presenta una revisión de la etnografía yucateca
moderna con el objetivo de precisar el tipo de relaciones entre géneros
que se mantenían en la sociedad de origen maya. Para esto se
efectuó una recopilación de lo dicho sobre la mujer por
los etnógrafos durante los años de 1920 a 1970. Atendiendo
fundamentalmente aspectos como: las jerarquías, los roles asignados,
las relaciones de parentesco, las normas, los espacios y demás.
El estudio plantea reconsiderar la visión que se ha tenido sobre
la mujer de las sociedades de raíces indígenas.
El tema a estudiar por la etnografía yucateca
durante las primeras décadas del siglo XX fue el cambio y la
continuidad cultural en las comunidades indígenas mayas. Los
investigadores de la época, fuertemente influenciados por cuatro
corrientes: el evolucionismo, los estudios de cultura y personalidad,
el funcionalismo norteamericano y la política indigenista, se
dedicaron a estudiar con particular énfasis a la familia, institución
que bajo su concepción cumplía una función esencial
en el desarrollo de las sociedades. El parentesco, el matrimonio, los
roles de hombres y mujeres, fueron, pues los temas recurrentes de la
etnografía yucateca de esos años. Esta afortunada circunstancia
nos permite, hoy en día, utilizar y analizar los materiales arrojados
por estos estudios desde una perspectiva de género.
Las preguntas iniciales refieren al tipo de
relaciones de género que imperaban en el área maya de
Yucatán durante las primeras décadas del siglo XX y cómo
éstas fueron transformándose en las décadas subsiguientes.
Pretendemos analizar también cuál fue el tipo de sociedad
que estudiaron los etnógrafos modernos y saber hasta que punto
se trataba de una sociedad fuertemente jerarquizada y androcéntrica,
patriarcal y machista, o si por el contrario, las relaciones de género
implicaban ciertas formas de igualdad y equilibrio.
Este trabajo responde al interés por
conocer la situación de la mujer, en posiciones históricas
y culturales diferentes, sin prejuicios o sobreentendidos, y partiendo
de la consideración de que el conocimiento de la situación
resulta relevante para entender la gran diversidad de situaciones sociales
y culturales en las que se ha construido lo femenino.
Para lograr lo anterior, se intentó reunir
lo que se ha dicho en torno a la mujer en la etnografía moderna
yucateca, dejando de lado la etnografía contemporánea.
Esto planteó diversos problemas como, por ejemplo, que parte
de la literatura, sobre todo aquella hecha por extranjeros, no se publicó
y/o tuvo una circulación restringida y resultó difícil
de obtener. Por lo tanto, para la elaboración del presente trabajo
se consideraron los estudios accesibles y al mismo tiempo más
relevantes, ya sea por la rigurosidad teórica y/o tuvo una circulación
restringida y resultó difícil de obtener. Por lo tanto,
para la elaboración del presente trabajo se consideraron los
estudios accesibles y al mismo tiempo más relevantes, ya sea
por la rigurosidad teórica y/o metodológica con la que
se elaboraron, o porque presentan aportaciones fundamentales para el
tratamiento de nuestra temática.
Partiendo de esas consideraciones, se tomaron
en cuenta únicamente los trabajos realizados entre 1930-1950,
dado que fue el periodo de mayor producción de la etnografía
yucateca moderna; ya que en las décadas subsecuentes se abandonó
la visión holística de la cultura resultando más
comunes los estudios temáticos. Cabe señalar, que posteriormente,
a finales de los ochenta se inician en la región los estudios
específicos de género.1
No obstante, para el apartado sobre el cambio
se utilizó material recabado entre 1950-1970. Es importante considerar
que el material fue clasificado atendiendo al periodo en que se recopiló
la información y no a las fechas de su publicación, dado
que gran parte de los estudios se dieron a conocer en diferentes versiones
y en fechas muy distintas.
Cabe aclarar que este trabajo no pretende hacer una crítica profunda
a los autores seleccionados y que únicamente se hicieron algunos
señalamientos sobre aspectos de sus tendencias teóricas
y personales, con el fin de proporcionar al lector elementos para una
mejor evaluación de los resultados presentados.
El modelo de Redfield y sus implicaciones
En las primeras
etnografías se encuentran importantes apartados sobre la familia,
el parentesco y la personalidad de los mayas (hombres y mujeres); no
obstante, es necesario advertir que estos estudios no siempre contaron
con un planteamiento teórico o metodológico definido,
algunos fueron parciales, poco profundos, cuando no plagados de prejuicios
y subjetividades.
Entre los trabajos más serios y profundos,
aunque también entre los más polémicos y criticados,
se encuentran los de Redfield quien, junto con Villa Rojas y Asael Hansen,
participó en el proyecto de la Carnegie.
Dentro de este grupo de estudiosos de Chicago,
se pueden apreciar no solamente ejes de interés en común,
sino un real trabajo en equipo. Así, se encuentra que Villa Rojas
realizó buena parte de su estudio en Quintana Roo, principalmente
en Tusik y en Chan Kom; Redfield visitó años después
Chan Kom y Hansen realizó en los mismos años un interesante
estudio en Mérida. Es importante señalar la participación
de la esposa de Hansen en el proyecto de Mérida, quien se abocó
al estudio de Dzitás. No obstante, a ninguna se reconoció como coautora.
Es necesario señalar el modelo general
descrito en “Yucatán una cultura de transición”,
que guió en gran medida, tanto las investigaciones de sus contemporáneos
como las de autores más recientes2 . En esta obra, Redfield aborda
el cambio en Yucatán entendiéndolo como una “cultura
agregada”, esto es, explica los cambios de acuerdo a un proceso
de evolución lineal y de difusión con un sentido único
que va del sector “urbano” al sector “folk”:
En Yucatán, a medida que se pasa
del pueblo a la villa o de la villa a la ciudad, se van encontrando
los mismos elementos de vida que se dejan atrás, sólo
que su acento es diferente y han entrado de otra manera en la totalidad
de la vida local. (Redfield, 1944:14).
El autor utiliza tres conceptos para explicar
las diferencias entre una y otra comunidad; desorganización,
secularización e individualización.
En términos generales, el modelo de Redfield
plantea que mientras más periférica y tradicional es una
comunidad maya, sus contenidos son más rígidos y amarrados
a las estructuras y necesidades de las unidades grupales, sean éstas
familiares o comunitarias. La idea es ampliamente desarrollada en una
de sus obras en la que hablando de una comunidad tradicional afirma:
La asignación convencional de las
funciones es definitiva y rígida. Entre un individuo y otro del
mismo sexo las diferencias en las funciones, son pequeñas, no
hay un hombre que no sea agricultor, y una mujer que no cuide su casa
y cocine. (Redfield y Villa Rojas, 1962:68.
Pese a que este modelo no fue elaborado para
el análisis de las relaciones de género, nos permite deducir
el tipo de relaciones genéricas que el esquema implica. El modelo
parte de reconocer en la sociedad que el esquema implica. El modelo
parte de reconocer en la sociedad tradicional una relación de
géneros armónica, equilibrada y complementaria, perspectiva
que quedará plasmada en innumerables referencias que nos presenten
la rigidez de roles asignados y sumamente controlados por la comunidad,
inhibiendo la manifestación de algún tipo de conflicto
al sobreponer los intereses comunitarios a los individuales. La concepción
del hombre y la mujer como partes necesarias y complementarias de un
todo se hace evidente.
…El hombre y la mujer son dos mitades de un entero: así,
un hombre debe tener una mujer, y se considera que estas tareas deben
ser realizadas por una mujer, porque siempre existe una mujer para hacerlas.
(Redfield y Villa Rojas, 1962:70).
La esfera de la mujer gira alrededor del
hogar y sus actividades son siempre privadas, asimismo el hombre se
ocupa del campo y del monte y sus actividades son a menudo públicas…
Sin embargo, los patrones característicos culturales de Chan
Kom, aparecen desde una definición de maneras precisas para reconciliar
los patrones conflictivos de pensamiento y práctica. (Redfield
y Villa Rojas, 1962:68).
La asignación de funciones especializadas
y sobresalientes en conexión con los rituales religiosos obedece
a dos principios: uno, la adoración de los dioses paganos de
la lluvia y el maíz tienden a caer en manos de los hombres, mientras
los rituales católicos están más a menudo a cargo
de las mujeres. Y dos, los rituales públicos y de comunidad son
llevados a cabo por hombres, pero los rituales domésticos, por
las mujeres. En varias circunstancias donde los dos principios compiten,
uno y otro domina. (Redfield y Villa Rojas, 1962:69).
El sentido de complementariedad no implica,
según este modelo, sociedades no jerarquizadas; por el contrario,
mientras más tradicional es un grupo social más verticales
y rígidas son las relaciones de autoridad: en el orden natural
los hombres están por encima de las mujeres y los ancianos por
encima de los jóvenes.
Dentro del propio grupo de parientes se ocupa,
según la edad, una posición bien conocida en un orden
de respeto, autoridad y responsabilidad. Al padre se le debe la mayor
obediencia y también el mayor respeto; en tanto él cuide
de la familia deben obedecerse sus órdenes.
Sin embargo, según el modelo, la fuerte
organización va acompañada de un sentido de grupo y de
responsabilidad. Por ejemplo, el que un hijo mayor herede significa
que se ocupará de mantener y proteger a sus hermanos menores
y a las mujeres de la familia.
Esta forma de organización no se percibía
de manera idéntica en todo Yucatán, por el contrario,
según el autor mientras menos tradicional o más cercana
a Mérida fuera una comunidad las características descritas
se pierden o debilitan. De esta manera, nos señala que a medida
que se pasa de Tusik a Mérida se nota una disminución
en la estabilidad de la familia tradicional, una mengua de la autoridad
patriarcal, una desaparición de las instituciones que expresan
la cohesión entre la familia grande y una reducción en
la fuerza e importancia de las relaciones de respeto.
Asimismo, señala que en poblaciones cercanas
a Mérida el debilitamiento de la normatividad colectiva y el
uso de la legalidad propicia formas de conflicto ajenas al actuar tradicional,
dejando así desprotegido a algunos sectores.
Además se ha sabido de casos en Dzitás
en los que sacó provecho de la ley o del desconocimiento de ésta,
en el sentido de que sólo se permitió que heredaran los
hijos legítimos, haciendo posible que los hermanos y hermanas
tomarán posesión de la propiedad conyugal de un hermano
(o hermana) sin asumir ninguna de las responsabilidades y obligaciones
que se dan por implícitas en los pueblos en los que, cuando una
persona toma posesión de la propiedad de su hermano difunto,
se hace cargo de los hijos de éste (Redfield, 1944:210).
Asimismo, la relajación de los patrones
colectivos crea inestabilidad propiciando frecuentes riñas familiares.
En Dzitás son comunes la separación,
el abandono del hogar y el divorcio; los matrimonios son inestables
y muchas gentes tienen varios consortes sucesivamente… Las riñas
de familia que caracterizan a muchos hogares de Dzitás son más
comunes en Mérida, a juzgar por las pruebas que ofrecen muchos
casos dados a conocer por Hansen (Redfield, 1944:234-235).
Pese a que en apariencia el modelo se corrobora,
ya que la revisión etnográfica marca una relación
colectiva más fuerte en comunidades lejanas a Mérida,
esta circunstancia resulta perfectamente entendible si se toman en cuentas
las diferentes regiones productivas y no únicamente la cercanía
o lejanía a Mérida, lo cual reduce el análisis
a un simple proceso de difusión. Resulta pues necesario para
explicar la heterogeneidad, entender las relaciones productivas, los
patrones de asentamiento y su forma de articulación en las diferentes
regiones de Yucatán.3
En base a este tipo de relación, necesariamente
más compleja, se puede entender como una coincidencia el que
en la zona más cercana de Mérida, lo que favorece la aplicación
del modelo, se haya creado un tipo de organización que rompe
con los patrones comunitarios y tiende a favorecer un comportamiento
de carácter más individual.
El género en la etnografía yucateca (1930-1960)
La jerarquías genéricas y generacionales
Respecto la relación jerárquica entre géneros,
los autores consultados parecen estar de acuerdo en la subordinación
de las mujeres hacia los hombres. Villa Rojas y Sterggerda, pioneros
en este tipo de estudio, así lo señalan desde sus primeros
trabajos. Al respecto, Sterggerda escribe:
No he sabido de una sola familia en la que
la mujer rija los actos familiares, como frecuentemente sucede en las
sociedades blancas. (Sterggerda, 1977:108).
Como comentario al margen cabe señalar
que la cita anterior remite claramente a la necesidad, por parte del
investigador, de demarcar la diferencia entre la sociedad blanca (la
suya) y la indígena, en base a supuestos que apuntan hacia la
supremacía cultural de la primera.
Siguiendo con la pauta de las relaciones genéricas,
los estudios sobre parentesco de Redfield resultan de sumo interés
ya que nos muestran, a través de los análisis genealógicos
su carácter bilateral, en donde sin embargo, se tiende a enfatizar
los lazos interfamiliares entre hombres.
Redfield no especifica si el énfasis
de los lazos patrilineales tiene raíces prehispánicas
o es producto del mestizaje. Los escasos hechos de matrilocalidad son
atribuidos al cambio, sin embargo, según datos de la etnografía
antigua la matrilocalidad en el periodo prehispánico y en los
primeros siglos de la conquista era generalizada, específicamente
durante los primeros siete años de matrimonio de la pareja.
4
Parece ser que la supremacía del varón
reconocida por los propios miembros de la comunidad, por los menos es
lo que reflejan las extensas entrevistas hechas por los autores en las
que abundan las declaraciones sobre la situación de los hombres
como cabezas de familia; no obstante, esta información deja ver
una jerarquía generacional en ocasiones mucho más fuerte
que la existente entre géneros. Sobre el particular Sterggerda
informa:
El respeto hacia los mayores entre la familia,
especialmente hacia la madre es muy pronunciado. Cierta vez una matrona
en Pisté, de sesenta y cinco años, decidió castigar
con una azotaina a su hijo, un haragán que estaba casi siempre
borracho. Llamó a su hijo, para que llevase a cabo la zurra mientras
ella se paró cerca y contó los azotes. El hombre se arrodilló
durante el castigo, después del cual besó las manos y
los pies de su madre y fue perdonado. (Sterggerda, 1977).
La autoridad de las mujeres, sobre todo de aquellas
de mayor edad, se refleja en el término mamich, correspondiente
al masculino tatich, que implica respeto y autoridad (el término
se utilizaba tanto, en Chan Kom como en Tuzik comunidades estudiadas
por Redfield y Villa Rojas). Por su parte, Villa Rojas encuentra el
término Xunan referido a mujeres investidas de gran autoridad
en las sociedades tradicionales mayas (Redfield, 1964:88-89).
La preponderancia de las relaciones jerárquicas
generacionales sobre las de género parece confirmarse en el caso
que nos describiría años después M. Elmendorf en
su libro sobre la mujer maya y el cambio
… Pepe, un hombre hecho y derecho y con familia miembro del Consejo
Municipal, no se sentía con autoridad de invitar al gobernador
a su casa sin primero pedirle permiso (a la mamá), de hecho,
la comida no se celebró en esa casa. Al parecer, la mamá dijo que no. (Elmendorf, 1973:114).
La autoridad de la mujer, al menos en el espacio
doméstico se refleja según los datos etnográficos
en su participación en los acuerdos matrimoniales, los que según
Redfield y Villa Rojas, eran arreglados por los padres (madre y padre)
y el matrimonio se establecía por haan-cab (trabajo
del yerno), relación mediante la cual el joven viviría
y serviría a sus suegros por un año antes de recibir a
la novia. En el mismo orden de ideas también señalan que
cuando el matrimonio se realizaba la nueva pareja vivía con los
padres del esposo y la esposa quedaba bajo el control y dirección
de la suegra.
Refdield, en referencia a su propio trabajo
de campo y al de Villa Rojas, señala que en Tusik y entre alguna
gente conservadora de los pueblos y regiones de Chan Kom se encontraron
familias extensas con gobiernos patriarcales-matriarcales en donde el
padre dirige a sus hijos varones casados en el trabajo de una milpa
colectiva, mientras que la madre cuida del fondo doméstico y
controla el trabajo de las nueras y de las hijas solteras.
En el trabajo de Thompson, efectuado en Ticul,
se presenta una autoridad patriarcal-matriarcal en términos parecidos
a los que encontró Redfield en Cham Kom. El autor utiliza el
término “unidad económica interdependiente”
para describir el tipo de organización familiar en la que, de
acuerdo al ciclo de vida doméstico, en un mismo solar viven varias
familias unidas multigeneracionalmente. En dichas familias:
La residencia común hace de cada
uno de ellos (sus miembros) parte contribuyente a una sola unidad económica
y coloca a cada miembro individual de la familia extensa bajo la autoridad
del hombre y de la mujer que fundaron el hogar y que por lo tanto, están
a la cabeza del grupo doméstico incorporado… el uso en
común de la misma cocina es signo de subordinación de
los parientes más jóvenes en todos los asuntos doméstico
del hogar, pues la casucha para cocinar (o la cocina rica) es símbolo
de la unidad corporativa de los grupos domésticos ticuleños.
(Thompson, 1974:44).
De hecho, Redfield menciona en su libro sobre
Chan Kom que es una mujer mayor (y no un hombre) quien controla los
ingresos familiares:
Los fondos familiares son manejados por
la mujer mayor, los hijos o las esposas le piden pequeñas cantidades
para propósitos personales, y ella sabe si la necesidad existe
y actúa de acuerdo a esto. (Redfield, 1962:89).
La herencia permanece en manos del cónyuge
vivo (sea hombre o mujer) sin importar que los hijos sean mayores y
ya casados, aunque es preciso notar que también señala
que al morir los dos cónyuges la herencia queda en manos del
hijo mayor, quien se encargará posteriormente de proteger a todos
los hermanos y hermanas. En este orden de ideas Marie Odile Rivera señala:
“El hermano mayor (zucu´um)
es muy respetado como segundo jefe de familia, muerto el padre, él
se hace responsable del hogar y aunque sus hermanos estén casados
y vivan aparte, el mayor conservará sobre ellos el ascendiente
del padre fallecido. Debe ayudar materialmente a la madre e incluso
a las hermanas, especialmente si alguna de ellas es viuda o está
separada del marido. Ayudará igualmente a la esposa del hermano
fallecido si ésta se encuentra sola en la vida. Recibirá
las peticiones de mano de sus hermanas o de sus cuñadas viudas”.
(Rivera, 1976:30).
Por otra parte, Mary Elmendorf, quien trabajo
bajo la coordinación de Villa Rojas a finales de los cincuenta
y principios de los sesenta y que cita constantemente los trabajos de
Redfield, dice refiriéndose a la comunidad Chan Kom:
...dentro de este mundo, las mujeres son hábiles técnicas
que han dominado su trabajo y tienen un alto nivel de autorespeto, así
como el respeto de sus esposos y de la comunidad. Desde luego, suelen
tener prerrogativas para tomar decisiones. Aunque muchas de estas decisiones
tienen lugar en el dominio privado, las mujeres de esta comunidad tradicional
disfrutan de más igualdad con los hombres, que sus hermanas más
“modernas”. A menudo la mujer tiene un sentimiento de autonomía
y dignidad, sin pensar que su trabajo es oneroso o rebajante, pues sus
habilidades son reconocidas y su trabajo es considerado tan importante
como el del hombre. Hombres y mujeres reconocen tal interdependencia
y se tienen mutuo respeto. Hay poca evidencia de machismo: encontré
más bien que los maridos y las esposas tenían relaciones
calladas de mutua confianza, pocos sentimientos competitivos, y matrimonios
que, aunque es posible que ya hayan perdido algunos aspectos ceremoniales
y sagrados de las culturas antiguas, todavía tienen un alto nivel
de armonía. (Elmendorf, 1973:138).
Otro aspecto importante es lo recurrente de
la no violencia señalado por todos los autores, así nos
encontramos la siguiente afirmación de Narcisa Trujillo:
Rara vez el maya abandona a su esposa y ésta
lo sirve y ayuda en sus faenas siempre que tiene tiempo (Trujillo,
1977:138).
Según Redfield, en el caso de las relaciones
de género en una comunidad tradicional si bien el hombre mantiene
relaciones de autoridad con la mujer, está obligado a protegerla
y cuidarla, por lo que resultaría mal visto que abusara de ella
o la maltratara. Villa Rojas de hecho nos informa que durante sus visitas
a Tusik sólo tuvo noticia de un caso en que un hombre golpeó a su mujer.
5
Una vez en su propio hogar, la pareja inicia
una vida de plácido compañerismo, los conflictos domésticos
son bastante raros. La autoridad del hombre sobre la mujer resulta suave
y comprensiva; en asuntos delicados, como la venta de un cerdo, por
ejemplo, se intercambian opiniones antes de tomar una decisión. (Villa Rojas, 1977: 54).
En relación a la violencia, Marie Odile Rivera,
que años después estudió la comunidad Xoy y que
pertenece a un grupo académico distinto al de Redfield, afirma:
Llega a suceder que un hombre golpee a la
mujer y, más rara vez, a los hijos, pero esos abusos de autoridad
paterna son menos frecuentes en Yucatán que en otras regiones
de México. (Rivera, 1976:37).
Las apreciaciones de esta investigadora confirman
en mucho las percepciones de los integrantes del grupo de Chicago en
cuanto a la armonía que podía encontrarse entre las relaciones
de género en los grupos estudiados.
Lo
genérico, lo público y lo privado
La división entre lo público y lo privado al interior
de los grupos campesinos de Yucatán resultó de interés
para los estudiosos de Chicago, quienes recalcan en sus datos etnográficos
y análisis, la separación entre las dos esferas y la asignación
de roles en cada espacio de acuerdo al género. Sin embargo, en
sus mismos datos podemos encontrar que los límites entre ambas
esferas no eran tan claros dentro de la organización campesina
maya y sus contenidos eran concebidos en muy distinto modo.
En términos generales, podríamos
decir que los datos encontrados en cuanto a lo público y lo privado
nos remiten fundamentalmente a la cuestión jurídico-normativa,
dejando de lado otros ambientes de la vida pública.
En las etnografías se puede encontrar
información referente a las faltas y supuestos delitos cometidos
en las relaciones de género y la forma en que éstos eran
percibidos y corregidos por el grupo social. En este sentido, en los
trabajos de Villa Rojas y de Sterggerda se puede apreciar la debilidad
de los límites entre lo público y lo privado. Para ejemplificar
esta situación Villa Rojas dice en referencia al trabajo realizado
en Quintana Roo entre 1935 y 1936.
El divorcio es desconocido. Casos de deserción
son castigados invariablemente con una dosis de 25 a 50 azotes, a más
de esto, el cónyuge disidente es obligado a retomar al hogar
sin tomarse en cuenta la excusa que pueda ofrecer, “para esto
están los jefes para arreglar cualquier conflicto”, dicen
los mayores. (Villa Rojas, 1977:54).
Respecto a la injerencia de las autoridades
locales en lo que hoy pudiera considerarse la vida privada de los individuos,
Sterggerda, quien trabajó en Pisté en 1932, nos da algunos
interesantes ejemplos al hablarnos del caso de unos jóvenes ya
casados que rehusaron compartir con su madre el maíz y además
vendieron secretamente uno de sus caballos, por lo cual ella los denunció a las autoridades municipales quienes a su vez:
… le dieron permiso de castigar a sus hijos, uno de los cuales
era por entonces alcalde del pueblo. En caso de oponer resistencia,
los hijos deberían ser encarcelados. Ella misma zurró a los muchachos (Sterggerda, 1977:109).
O bien, el caso de la intervención directa
del pueblo en pugnas matrimoniales sancionando incluso a quien en su
juicio las origine:
En Pisté hubo un caso en el que las
autoridades locales resolvieron que la mujer permaneciera, en vista
de que tenía hijos, al lado de un marido borracho y haragán.
Cuando ella no pudo soportar más las borracheras de su consorte,
el pueblo lo multó y condenó a trabajos públicos,
pero el efecto fue sólo temporal (Sterggerda, 1977:111).
Lo público y lo privado en la cultura
maya no se presentan como esferas totalmente divididas ya que la autoridad
municipal interviene y sanciona las pugnas familiares, y como resultados
los agravios a los intereses de la familia son castigados públicamente.
En caso de que éste llegue a fugarse
con la muchacha, tendrá que casarse con ella, no sin que antes
la familia ultrajada pueda quejarse ante la municipalidad y pedir que
el muchacho sea encarcelado de 2 a 4 semanas, periodo durante el cual
la futura prometida quedará colocada para trabajar en un lugar
público (por ejemplo, en un molino de nixtamal), con objeto de
que pruebe su capacidad para el trabajo y de que la población
le haga pagar, mediante sus burlas, la vergüenza que hizo pasar
a sus familiares con su conducta escandalosa (Rivera, 1976:45).
Aun así, podría aceptarse parcialmente
que la esfera de lo público está regida mayormente por
el hombre, tal y como corresponde a una sociedad patriarcal, pero mediada
por el enorme control de la comunidad sobre los individuos. Esto quiere
decir que la detención de la autoridad no es gratuita, conlleva
en sí misma una enorme responsabilidad y la posibilidad de sufrir
sanciones cuando ésta no es ejercida dentro de los parámetros
comunales, tal y como lo señala Redfield citando ejemplos de
Villa Rojas:
Un hombre que permitió que su hija tuviera relaciones sexuales
con un casado fue castigado con cincuenta azotes, y el hombre casado
con veinticinco. La muchacha no fue castigada puesto que vivía
bajo la tutela de su padre, quien por lo tanto, era culpable de todo
(Redfield, 1944:233-234).
Un marido celoso sospechando de su mujer,
la molestó tanto que ella se quejó a su padre, en cuya
casa vivían. El padre amonestó al marido, y éste
abandonó a su mujer. Más tarde, como se mostraba deseoso
de volver con ella, se le exigió que se sometiera a una pena
de cincuenta azotes. El padre fue quien sugirió el castigo, que
hicieron cumplir los jefes de la compañía a la que pertenecía
el hombre (Redfield, 1944:233).
La autoridad, al igual que la responsabilidad,
es masculina, situación que en muchas ocasiones no resulta grata
para el hombre, ya que no significa que necesariamente la aplicaciones
de una norma le será benéfica, mas sí que la falta
a una de sus obligaciones traerá consigo un castigo ejercido,
avalado, e incluso propuesto por la misma autoridad masculina.
Mary L. Elmendorf y la autoconcepción
de la mujer maya
Como se ha señalado con anterioridad, una parte fundamental de
la aportación de Mary L. Elmendorf es que da voz a las mujeres
en sus escritos. Esta investigadora confiere amplios espacios a las
impresiones y al decir de las mujeres sobre sí mismas: su trabajo
resulta, pues, de suma trascendencia ya que nos permite un acercamiento
a la mujer maya de la época mediante su propia voz y nos da la
oportunidad de percibir sus esquemas de valores y autoconcepción.
En términos generales, la actividad diaria
de las mujeres descrita se encuentra directamente ligada al trabajo,
entendiendo éste como la correlación de las múltiples
actividades, como sacar el agua del pozo y transportarla a la casa,
preparar los alimentos, atender a los animales, bordar, urdir hamacas
y organizar su comercialización.
Pese al innegable desgaste físico que
esta actividades demandan, las mujeres no expresan sentimientos de opresión
que trasluzcan descontento o inconformidad con las tareas asignadas,
muy por el contrario, señalan con total claridad que su situación
resulta incluso mucho mejor que la del hombre.
Nosotras podemos estarnos al fresco dentro
de la casa, estarnos, con los niños, bordar –“pintar
con agujas”, decimos- mientras que los hombres tienen que trabajar
a pleno sol. (Elmendorf, 1973:123-124).
Sus tareas diarias son reconocidas y valoradas
por la comunidad en general y “los otros”, los hombres señalan
que el trabajo de la mujer es desgastante y agotador, más aun
cuando ellas no tienen la libertad de salir y entrar como ellos.
El sentido de complementariedad es claro cuando
desde una posición segura y valorada, la mujer compadece al sujeto
masculino por lo poco creativo y la extenuante de su propia labor. En
la percepción de la investigadora:
Las mujeres, por su parte, ven el trabajo
de los hombres como rudo, físicamente extenuante y por lo tanto
no tan libre como el de ellas, ya que los hombres no pueden sentarse
a su antojo en la hamaca, al fresco dentro de la casa (Elmendorf,
1973:119).
Al fin y al cabo los hombres no tienen posibilidades
de “pintar con agujas”, combinar colores y formas para crear
nuevos diseños. La labor es, en este caso, fuente de reconocimiento
y orgullo para quien detenta estas habilidades.
El hacer hamacas, el bordar a mano o en
máquina, son objeto de orgullo para las mujeres. Se considera
que tiene mucho mérito el saber hacer punto de cruz. También
se aprecia mucho la elaboración de nuevos diseños (Elmendorf,
1973:115).
En este sentido, el urdir hamacas opera con grandes
similitudes al bordar respecto a lo creativo, y por lo tanto no enajenante
de la actividad. El placer de lo nuevo, de lo recién inventado,
así como la resistencia y funcionalidad de lo creado, ocupan
espacios en las experiencias de campo de María Elmendorf.
Ana, como las otras, estaba muy orgullosa
de sus hamacas y me dijo el nombre de todos los diseños de sus
hamacas multicoloreadas. Hace mariposas, ardillas, flores, pájaros
y el diseño recién inventado imitando mi vestido que acaba
de tejer en una hamaca. Hay un cierto sentimiento de competencia artística
entre las mujeres, que a menudo presumen de lo resistente, de lo intrincado
y bonito de su trabajo (Elmendorf, 1973:116).
La situación de goce se amplía
a actividades que podrían ser consideradas como rudas y físicamente
desgastantes, tal es el caso de ir a leñar.
Nunca había entendido por qué
a las mujeres no les disgusta ir al monte, los grandes haces de leña
que cargan en el mecapal (taantab), al regreso me parecía que
debían lastimarles las espaldas… Cuando llegamos al monte,
entendí por qué Jorge me había dicho que a Luz
le gustaba ir por leña. El bosque es hermoso y silencioso, tiene
senderos secretos que van en distintas direcciones, y Luz parecía
estar allí a sus anchas. La esposa del doctor luna me dijo después
que para las mujeres el ir por la leña es un paseo, una experiencia
de grupo. “A las mujeres les encanta” me dijo, “en
los bosques son libres” (Elmendorf, 1973:27-28).
Una vez más el concepto de libertad se
hace presente, concepto que aun guardando una enorme carga de subjetividad
es construido de acuerdo a la percepción y definición
del grupo estudiado. Así, la autora consigue desdoblar el concepto
en un significado masculino y uno femenino respectivamente. Esto es,
que en el contexto de Chan Kom la valoración masculina de la
libertad se refiere a la actividad de movimiento, entendida ésta
en su referencia espacial, mientras que para la mujer el concepto remite
a la libertad de disfrutar.
En este orden de ideas se apunta que la
libertad masculina es percibida por la mujer como desgastante y físicamente
extenuante, en tanto que la libertad femenina es percibida por el hombre
como algo limitante. (Elmendorf, 1973:119-120).
No deja de ser interesante la construcción
que estas mujeres hacen de lo privado como lo creativo, lo relajado
y lo que ofrece libertad de gozo en directa oposición a lo público.
La valoración del trabajo femenino adquiere definitivamente en
este contexto otro nivel, uno muy alejado de los límites de la
marginalidad.
La
maternidad como fuente de prestigio
Si bien, las etnografías estudiadas parecen señalar que
la mujer, aun dentro de una relación de subordinación,
gozaba de respeto y de cierta autoridad, también nos indican
que su valor en la sociedad estaba ligado en buen parte a su papel como
madre, consideración que se refleja en los criterios utilizados
para seleccionar a una futura esposa. En palabras de Redfield:
El matrimonio es un arreglo entre dos pares
de padres para la vida adulta de sus hijos. La iniciativa es tomada
por los padres del muchacho. Los padres al seleccionar una esposa para
su hijo ven el vigor de las hermanas mayores de la candidata, especialmente
durante el periodo de la lactancia, ellos hacen esto para ver cómo
actuaría la hermana menor con respecto a la maternidad.
(Redfield, 1982:96).
La capacidad reproductiva es, pues, un elemento
de suma trascendencia y un historial genético de buenas reproductoras
que garantizaba, en alguna forma, que la muchacha en cuestión
fuera solicitada para matrimonio o en el caso contrario desechada como
opción. Uno de los entrevistados de Redfield opina respecto a
este particular:
Sería un gran desperdicio de dinero
casar a mi hijo con Ana porque su hermana siempre se pone muy flaca
cuando ella está criando a su hijo (Redfield, 1962:96).
De la misma forma, en los apartados correspondientes
al divorcio y a las separaciones los trabajos del grupo de Chicago señalan
que mientras la mujer tuviera hijos pequeños era prácticamente
imposible que el hombre la abandonara ante el riesgo de severos castigos
comunitarios: esto aun en casos de infidelidad femenina comprobada.
Muy distintos son los datos arrojados por la investigación de
la esposa de Redfield en Dzitás o de Hansen en Mérida,
donde resultaban comunes los casos de hombres que abandonaron a las
mujeres con hijos pequeños.
No obstante, es importante resaltar que los privilegios de la mujer
estaban ligados a su papel de madre y que las uniones entre parejas
estaban condicionadas por los intereses comunitarios de protección
y cuidado a los menores. Cualquier otra circunstancia que escapara o
contradijera dicha prioridad era reprimida no sólo por el grupo
doméstico, sino por la comunidad representada por sus autoridades.
Esta doble presión hacía casi imposible que un hombre
abandonara a su mujer con hijos pequeños, pero habría
esta posibilidad en el caso de que la descendencia estuviera ya en edad
de no depender de sus padres.
La mujer y el cambio
A finales de la década de los cincuenta y durante la década
de los sesenta se continúan los estudios sobre la modernidad
con autores como Villa Rojas, Elmendorf y Thompson, sin embargo, en
estos estudios la mujer ya no es analizada únicamente como parte
de un todo mayor, sino en cuanto a su importante papel como agente o
promotora del cambio.
Al parecer, y apoyándonos en los datos
obtenidos por los etnógrafos, las mujeres mayas tienen mayor
disposición que los hombres para asimilar y aceptar los cambios
sociales. Son ellas las interesadas en aprender nuevas técnicas,
abrir espacios de comercialización y aceptar nuevas doctrinas
religiosas. Esta recepción hacia lo “nuevo” podría
interpretarse de múltiples maneras, una posibilidad sería
que su papel como sujeto subordinado las hace excelentes receptoras
siempre en busca de quién les indique la norma a seguir.
Sin embargo, este supuesto condicionaría
a la aceptación total, acción muy diferente de lo que
los etnógrafos reportan, ya que si bien hay apertura, existe
también un criterio de selección ligado, al parecer de
forma invariable, a la maternidad.
Las mujeres mayas aceptan el cambio. Son
campesinas extrañamente refinadas que de alguna manera han tomado
de la cultura española lo que de ella querían, sin que
en el proceso hayan perdido mucho de lo que ellas valoran de la cultura
tradicional precolombina (Elmendorf, 1973:143).
Esta actitud podría significar acaso
que la percepción de la vida hacia un futuro lejano, que no necesariamente
se concreta en su futuro inmediato, sino uno que abarca el futuro de
los hijos y de los hijos de éstos, las hace ver hacia delante
lejos de una inmediatez pragmática. Otro elemento a considerar
sería la disponibilidad de tiempos y la flexibilidad de actividades
que permiten una mayor socialización.
Sistemáticamente, mediante sus descripciones,
los etnógrafos señalan que la mujer realiza sus actividades
en pequeños grupos y siempre hablando, ya que platican mientras
lavan la ropa, tortean, bordan o urden hamacas. La socialización
está, pues, estrechamente vinculada a la actividad femenina.
El control natal como indicador del cambio en
la mujer es un punto de interés para Villa Rojas en el trabajo
realizado a principio de los setentas sobre la posición de ésta
ante el cambio demográfico. En este trabajo, como él mismo
señala, se ocupa más bien de los sistemas de control natal
en un contexto de “boom” constructivo, de modernización
y de los trabajos de las promotoras de planificación familiar
en Chan Kom, afirmando:
En general, puede decirse que existe un
gran interés entre las mujeres (incluyendo las solteras) por
este asunto de la anticoncepción: ya varias han ensayado la píldora
y la inyección… Desde luego, son las mujeres y no los hombres
quienes manifiestan mayor interés por el tema de los anticonceptivos;
por lo tanto, es posible que sean ellas las que tomen la iniciativa
previa plática con el marido… Hay cierta gama de opciones,
no obstante lo cual la decisión final se alcanza por mutuo acuerdo (Villa Rojas, s/f: 44-45).
Una observación importante de Villa Rojas es
la relación que se establece entre los usos de técnicas
de control de la natalidad con los cambios en los roles de las mujeres,
señalándonos que el matrimonio y la maternidad ya no constituyen
la única opción para las muchachas adolescentes.
Encontramos cambios sorprendentes no sólo
en los patrones de postergar la edad de casarse entre las mujeres jóvenes,
sino también en relación con estilos de vida matrimonial
y en actitudes sobre planificación familiar (Villa Rojas,
s/f: 68).
Por su parte, Elmendorf apunta que los cambio
en los roles de las mujeres como madres y esposas están relacionados
con su mayor movilidad espacial, tanto dentro como fuera de la comunidad,
la diversificación de sus actividades económicas e incluso
su mayor escolaridad.
Thompson en su obra Aires de progreso, sobre
Ticul, pequeña ciudad de Yucatán, registra cambios en
la sociedad maya debido a la “modernización” y cómo
estas transformaciones conllevan a que unidades sociales, como son los
barrios y la familia, pierdan parte de sus funciones.
Algunos de los cambios culturales que estudia
se reflejan en las “tendencias actuales de residencia pos-matrimonial”,
ya que según la perspectiva del autor la patrilocalidad en los
primeros años de matrimonio se estaba perdiendo como norma, dándose
casos de neolocalidad temprana y aun de matrilocalidad, sobre todo cuando
esto representaba algún tipo de movilidad social.
Otro de los cambios que este autor registra
es en relación al manejo individual de los ingresos por parte
de las mujeres (ya no los concentra la madre ni el padre), lo que representa
un cambio significativo sobre el control de los recursos ya que los
ingresos adquiridos por las mujeres mediante los trabajos artesanales
representaban una importante proporción de los bienes familiares.
Sin embargo, habría que puntualizar que
las transformaciones ligadas de forma necesaria a la incorporación
de nuevos elementos técnicos y culturales no son recibidas positivamente
en su dimensión global, ya que rompen un orden lógico
establecido a lo largo de los años, dejando una sensación
de vacío, de ruptura, de un cambio que afecta incluso al orden
divino. En la percepción de la partera Anastasia Chulim:
Anoche se oyó por mi casa el grito
de tono humano, como de espíritu que sufre, perdiéndose
los lamentos por el camino de Kaua; yo creo que esos gritos son emitidos
por el Kakazik (viento maligno) que era dueño del cenote. Como
ya no puede estar allí debido a la iluminación eléctrica
que lo rodea y a la gritería de los muchachos que juegan en su
contorno por la noche, ahora anda vagando en busca de un sitio callado,
obscuro y frondoso donde pueda vivir en paz. Para mí Chan-Kom
se echó a perder, pues con tantos cambios que han entrado, ya
no forma parte de la naturaleza (Villa Rojas, s/f: 5).
Resulta claro que la mujer es necesariamente
parte del proceso de cambio, reflexiona en cuanto a él, lo vive
y en cierta forma lo provoca con su incorporación a nuevas esferas
productivas.
La
diversidad del ser mujer en Yucatán
En la etnografía moderna una de las autoras que reconoce y describe
las diferencias entre las mujeres de origen maya de comunidades con
diferente cercanía a Mérida y de distintos grupos sociales
es Narcisa Trujillo. La autora hace una distinción entre las
indígenas mayas y las “mestizas de Mérida y de Valladolid” a las cuales les asigna diferentes personalidades y formas de conducta.
Son las actividades tradicionales lo que permite
establecer una diferencia entre la mestiza “urbana”, aquella
que de alguna forma tiene más contacto con la vida de la ciudad
y una mestiza campirana, que al ser remembrada por “los otros”
guarda elementos de la idealización indígena.
La mestiza no ha ganado intelectualidad
pero ha perdido moralidad. Si algo estima una india es su honor y el
de sus hijas, cualidad que la mayor parte de las mestizas no estiman
ya. Su amor al ahorro, que logra a pesar de la mezquindad con la que
la trata su compañero y que consigue criando animales de corral,
es herencia maya y aun en esta ha perdido. La maya sabía urdir
las telas, teñir los hilos de bellos e indelebles colores (hilo
joyok) con los que hacía lindos encajes, bordaba sobre las plumas
para el ornato de los trajes principescos y sacerdotales, sabía
preparar las esencias con que se perfumaban y otras labores (Trujillo,
1977:340).
No obstante, la mestiza se encuentra incorporada
al mercado laboral abriendo espacios que le permiten, o quizá sea mejor decir, le obligan a un mayor contacto con otros grupos sociales,
contacto en el que de acuerdo a la subjetividad de esta autora no salen
muy beneficiadas.
Las mestizas se dedican unas a servir en
las casas particulares, otras al comercio al menudeo (mercados, venta
ambulante) y la mayor parte a faenas domésticas. Como servidoras
son malas por la falta de sentido de responsabilidad que las caracteriza
(Trujillo, 1977:338).
La mayor parte de las mestizas que habitan
en la ciudad pretenden no tener nada de indias: siempre traducen al
español sus apellidos o se los cambian por completo (Trujillo,
1977:336).
Las descripciones de la citada autora, junto
con los trabajos sobre la mujer de Dzitás descritos por la Sra.
Redfield son claro ejemplo y buen antecedente del comportamiento y el
papel social de nuestras actuales obreras, comerciantes ambulantes y
trabajadoras domésticas.
Junto con las marcadas diferencias que describe
Narcisa Trujillo entre la mujer maya, la mestiza urbana de Mérida
y la de la zona henequenera, nos encontramos también particularidades
entre los contenidos del ser mujer en Ticul de acuerdo a los trabajos
de Thompson, y el “ser mujer” en una comunidad más
pequeña y tradicional como la de Xoy estudiada por Marie Odile.
Estas diferencias, marcadas por las distintas
regiones y sus particularidades, nos llevan a reconocer la imposibilidad
de hablar de la mujer en Yucatán en términos abstractos
y generales, dado que es necesario considerar que se presentan situaciones
diferentes en cuanto a aislamiento, predominancia de la cultura maya,
estrato social y generaciones. Sin embargo, nos permite establecer algunas
tendencias de acuerdo a las múltiples semejanzas encontradas
sobre todo entre las mujeres de origen maya del área rural.
Otras perspectivas en la etnografía yucateca
Junto con los estudios de la modernidad, en esta misma década
se inicia otro tipo de temáticas que rompen en parte con la tradición
marcada por Redfield. Influenciados por la teoría marxista, o
por lo menos utilizando algunos de sus conceptos, estos estudios se
abocan al conocimiento del área rural, pero ahora las comunidades
son analizadas como sociedades campesinas más que indígenas,
o sea, se pondera la perspectiva clasista sobre la étnica.
En estos trabajos se incorpora la consideración
del conflicto y la subordinación, reconociendo la presencia de
éste en las relaciones entre clases y no entre géneros.
Desde esta perspectiva, la mujer es vista como agente productor y en
cuanto a su participación en las estrategias de sobrevivencia
del grupo doméstico lo mismo que en cuanto a su papel en el desarrollo
de la comunidad. Alice Littlefield, en su apartado sobre las estrategias
de adaptación, señala respecto a la aportación
económica femenina:
Es interesante la aportación femenina
al ingreso familiar. De estas cinco mujeres, cuatro contribuyen con
sumas importantes al sostenimiento de su familia, aunque en distintas
formas… el trabajo femenino representaba cerca del 37% del ingreso
familiar (Littlefield, 1976:194).
Contrario a los trabajos de la misma década,
pero con distinta tradición teórica, los patrones culturales
y las pautas de conducta no son temas de interés para los autores
de esta tendencia, lo que de alguna forma propició la ausencia
de datos sobre las relaciones de género, las que sin embargo
se siguieron interpretando como relaciones armónicas y complementarias.
Aunque en forma indirecta, conceptos tales como
el de unidad doméstica, refieren a relaciones de equilibrio y
a la ausencia de conflicto6. Esto a pesar de que se presentan datos sobre
el aumento del alcoholismo masculino, la inmigración temporal
de los hombres a las grandes ciudades en búsqueda de fuentes
de trabajo y el aumento de la neolocalidad al principio del matrimonio.
Esta información nos lleva a suponer que desde entonces había
un debilitamiento del, antes fuerte, control comunitario y familiar
sobre las relaciones entre géneros.
No es nuestra intención realizar una
crítica profunda del modelo redfieldiano, mismo que ya ha sido
cuestionado acertadamente por innumerables autores. El modelo en sí
es comprendido y valorado de acuerdo a su contexto histórico
y considerando el desarrollo de las ciencias sociales en el momento
en que fue elaborado. Sin embargo, resultó necesario formular
y retomar algunas críticas hechas al modelo, con el único
interés de advertir sobre consecuencias en la forma de describir
e interpretar la realidad de la mujer por parte de los autores de la
época.
De acuerdo al material analizado podemos considerar
que las sociedades mayas yucatecas de la región se organizaban
a través de un sistema perfectamente estructurado que relacionaba
directamente los hechos naturales con el actuar humano. Un sistema que
concebía como “lógico” y “armónico”,
y en el que el patriarcado no cobraba matices victimizantes para la
mujer dada la gran valoración asignada al trabajo femenino.
Con esto no se pretende negar la existencia
del conflicto entre géneros, pero si remarcar que éste
no se manifestaba abiertamente o era inhibido por el estrecho control
comunitario sobre la acción individual.
Cabe señalar que si bien puede considerarse
que la perspectiva funcionalista de los autores trabajados podría
influir en la concepción de la realidad maya estudiada como un
sistema armónico, son las voces de los habitantes de las comunidades
quienes aclaran por sí mismos esta percepción.
No se pretende con esto que el modelo de Redfield
fuera totalmente corroborado por la realidad maya, dado que se perciben
contradicciones entre su modelo y la información arrojada por
los datos etnográficos, por ejemplo, lo que el autor concebía
como producto del cambio resultan más bien reminiscencias de
anteriores formas de organización, las características
de la comunidad se encuentran más relacionadas al tipo de zona
en la que se asentaba, que a su cercanía o lejanía de
Mérida, y por último, la separación que el autor
establece entre lo público y lo privado resulta inaplicable a
la realidad maya.
Pese a lo anterior, podemos decir que dentro
de este sistema las relaciones generacionales se demarcan como mucho
más rígidas que las genéricas. Este planteamiento
es corroborado por datos como aquellos que nos remiten a la fuerte autoridad
de los padres, hombres y mujeres, sobre sus hijos e hijas, incluso en
edad adulta. Esta innegable autoridad se explica a partir de la valoración
de lo femenino y lo masculino a un mismo nivel, dado que en las múltiples
referencias al respecto, ninguno de los autores consultados señala
la predominancia de lo masculino sobre lo femenino a partir de un criterio
de valoración interna.
El estrecho control de acuerdo a los patrones
comunitarios podría explicar la relativa ausencia de violencia
que los autores remarcan sistemáticamente en las comunidades
alejadas y que, sin embargo señalan como presente, en mayor grado,
en Mérida y Dzitás.
Respecto a la autoconcepción de la mujer,
los criterios de valor no solamente se sustentan en la maternidad, sino
en los conocimientos y habilidades necesarias para su labor, puntualizando
en la creatividad. No es de extrañar entonces que ellas fueran
las más interesadas en aprender técnicas para el control
natal. Su disposición para el cambio, posibilidad de socialización,
nos permiten determinar que la mujer maya retratada en la etnografía
moderna fue un sujeto activo que influyó de manera predominante
en las transformaciones que se produjeron en su sociedad.
El cambio en las comunidades mayas descrito
a través de las décadas que abarcan estas etnografías,
parece, a diferencia de lo que opina Redfield, no únicamente
un producto de la transmisión cultural, sino de transformaciones
que se gestan al interior de la comunidad y los cambios vinculados a
las nuevas actividades y necesidades de sus miembros.
En este sentido, podríamos pensar que
los cambios en los roles genéricos no serían, como lo
señala el modelo de Redfield, producto de la difusión
de lo urbano, sino cambios gestados al interior de la cultura y generados
en mucho por la participación de la mujer en determinadas actividades
económicas, considerando, por supuesto, la relación de
la comunidad con la sociedad global.
Las nuevas formas de articulación producen
una relajación del estrecho control social que trae como consecuencia
manifestaciones de violencia, dado que el individuo, en una situación
de vulnerabilidad, no está ya protegido por la antigua normatividad
comunitaria ni cuenta con los canales de acceso a las formas de control
institucional.
Georgina Rosado: Profesora investigadora de Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autonoma de Yucatán
Celia Rosado: Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Antopologicas de la Universidad Autonoma de Yucatán .
Material
tomado de: Temas Antropológicos, 1999 (Vol. 21, No. 1 Págs.
5-35) 
|